Un insomnio gozoso y un adiós
He estado enfrascado en la lectura compulsiva de la novela 'Así empieza lo malo' de Javier Marías

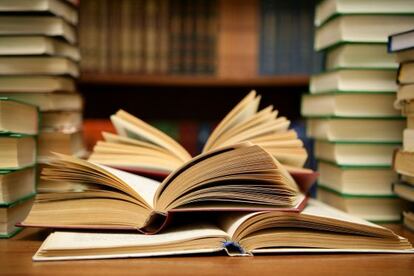
A solo una cincuentena de páginas de la última, el narrador de Así empieza lo malo (Alfaguara) resume el marco argumental de la historia que nos ha ido desgranando: “Uno mete a alguien en su casa y, al hacerlo, lo obliga a ser su testigo”. Como casi siempre en Javier Marías, ese testigo no se limita a contarnos lo que ve “como un criado antiguo, de los que asistían a todo”, sino que interviene y (quizá) modifica el curso de los acontecimientos. ¿Los temas?: los de siempre en Marías, uno de esos escritores que siempre dan vueltas en torno a un libro que será la suma de todos los suyos; como Faulkner, de quien he creído rastrear ecos (el de Quentin Compson, principalmente) en una digresión sobre el tiempo de los suicidas. Marías vuelve a construir una historia mesmerizante y adictiva en torno a sus obsesiones: la verdad y la apariencia, el perdón y el castigo, la culpabilidad y la (improbable) inocencia, el deseo y el olvido. Y el matrimonio, un asunto que preocupa cada vez más a un autor que (salvo sorpresa) nunca se ha casado. Y lo hace vehiculando las ideas en un relato que pone de manifiesto su dominio de los múltiples recursos de los géneros populares novelísticos y cinematográficos: el lector encontrará pasadizos y habitaciones disimuladas, coincidencias, tremendos secretos largo tiempo guardados, espionajes, enigmas, cartas sin contestar, conversaciones que no debían escucharse, improbables encuentros, santuarios misteriosos (y de extrema derecha). Y mediante interminables subtramas y multitud de cameos (directos o indirectos), que son algunos de los modos que tiene Marías de resultar cervantino. Y todo ello haciendo vivir a un puñado de personajes (algunos viejos conocidos) presididos por dos inolvidables y antológicos: el director de cine Eduardo Muriel y su esposa, la rotunda y deseable Beatriz Noguera, quizá la mujer más carnal, enamorable y verdadera de todas las creadas por Marías. La novela, que, como la anterior, se alarga un punto en su primera parte —lo que, por otro lado, permite a Marías presentar el “exterior” de sus protagonistas y desplegar su talento para la comedia social con escenas hilarantes como la de Cecilia Alemany y su chicle—, crece prodigiosamente y se complejiza a partir de su mitad (con el combustible del suspense y las resonancias narrativas, especialidades de Marías), obligando al lector a no tomarse un respiro. Y eso es lo que me ha forzado a pasar todo un día y una noche de gozoso insomnio pegado a este sillón de orejas y enfrascado en una lectura compulsiva que, simultáneamente, quería y no quería que acabara. Algo que, a estas alturas de mi vida, consiguen cada vez menos novelas.
Nuevos
Cada día surgen nuevas colecciones que se esfuerzan en inventar nichos de lectura para jóvenes (y no tanto) cansados de lo que les suministra el mainstream. Sí, literatura dirigida a esas gentes de las que se predica que no leen, sólo porque no leen lo que otros quieren que lean. Hay colecciones directamente pensadas para que quepan en ellas exclusivamente “narrativa del siglo XXI”, como La Caja de Laca, de Ediciones Sd, en la que acabo de leer Ópera seria, una estupenda y oulipiana novela de Régine Detambel (1963). Otros sellos, como La Micro, se proponen editar otro tipo de libros de arte, como demuestra (diseño, texto e ilustraciones) el pequeño volumen de Escritos 1909-1918, de Egon Schiele. Por último, Turner, tradicionalmente centrada en el libro de no-ficción, publica los primeros títulos de una serie miscelánea en la que cabe casi todo con tal de que no sea previsible. Su nombre: El Cuarto de las Maravillas. De los tres primeros, todos novelas de autores de menos de 40 años, sólo he tenido ocasión de leer el último, La comemadre, del argentino Roque Larraquy, una historia repleta de electricidad narrativa y compuesta por dos relatos paralelos vagamente relacionados y separados entre sí un siglo. En el primero, un homenaje a los relatos de terror científico del XIX, unos psiquiatras del sanatorio de Temperley decapitan a enfermos terminales para que sus cabezas les digan (durante los nueve segundos en que siguen “vivas”) lo que han experimentado; en el segundo se nos cuenta la evolución de un artista: dos historias que, en conjunto, sustentan una cáustica y desasosegante metáfora de la creación. La editora de la colección, por cierto, es la torrencial Diana Hernández Aldana, que se fogueó en Blackie Books y hoy sigue buscando inspiración y catálogo con cada pie en un continente y el corazón —ay— quién sabe dónde.
Trivia
La llamada Biblia del Rey Jacobo consta de unas 670.000 palabras. Y la tediosa y epistolar Clarissa (1748), de Samuel Richardson (nunca pasé del primer volumen de los tres que componen la edición de Everyman’s), tiene algo más de 900.000, y supongo que ostenta el dudoso galardón de ser la más extensa novela (célebre) escrita nunca en esa lengua, muy por delante de las 645.000 palabras del coñazo “objetivista” y pre-thatcheriano de Ayn Rand La rebelión de Atlas (1957) o de las 544.000 de la referencial y muy finisecular (del XX) La broma infinita (Mondadori), de David Foster Wallace (1996). Nuestros editores suelen calcular entre el 18% y el 22% de aumento en extensión cuando los libros ingleses vierten al castellano, de modo que échenle páginas extras a la traducción española. Para que se hagan una idea más cabal, Así empieza lo malo tiene unas 147.000 (en 534 páginas), casi un relato al lado de las mencionadas. Bueno, pues todas esas cifras han sido pulverizadas por Alan Moore (Northampton, 1953), el célebre e iconoclasta (además de anarquista, ocultista y vegetariano) autor de algunas de las novelas gráficas más leídas de nuestro tiempo (entre ellas, V de vendetta o La liga de los hombres extraordinarios), con Jerusalem, su segunda novela “sólo de letras”, cuyo mecanoescrito ha terminado estos días y cuya monstruosa extensión (1.000.000 de palabras) ha sido inmediatamente aventada por los medios británicos, que han visto en ella un ejercicio poco menos que circense. La novela, a la que (según la hija del autor) sólo le faltaría un “poquillo de editing”, no tiene aún editor, pero los que dicen haberla leído (algo tan difícil de creer como que Carlos Fabra se lleve al trullo para entretenerse Saúl ante Samuel, de Juan Benet) afirman que en ella hay de todo: realismo, subtextos joyceanos, neogóticas subtramas, y hasta algunos capítulos de homenaje a Enid Blyton, una autora que, sin duda, fascinó a muchos de mis improbables. A los meritorios editores de una posible versión castellana sólo me resta recordarles que calculen presupuesto para 1.200.000 palabras, casi tantas como En busca del tiempo perdido. Fin del sillón-trivial, ¡uf!
349
Pero también en este oficio se hacen amigos: lectores que uno cree (y teme) improbables, pero no lo son; colegas periodistas y colaboradores esforzados y precarios; autores y traductores generosos, libreros y editores agradecidos. Y Max, el gran Max, con el que este sillón se ha iluminado 349 veces desde enero de 2008, y que ahora migra a otro rincón babeliano para seguir deleitando a sus seguidores, entre los que me cuento el primero. Suerte, Max. Y abrazo.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































