La literatura de los hijos, a 50 años del golpe militar chileno
Desde finales de los noventa, una nueva generación de escritores y cineastas se ha volcado en contar las historias, tan íntimas como colectivas, de las infancias vividas bajo la dictadura de Pinochet

Hace unas semanas, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó reabrir el caso del secuestro de la cineasta Macarena Aguiló Marchi, ocurrido en 1975, cuando ella tenía apenas tres años, de mano de los agentes de la dictadura Miguel Krassnoff y Rolf Wenderoth. Ellos buscaban ejercer presión sobre el padre de la niña, Hernán Aguiló, por entonces miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), para que se entregara. El fallo constituye un pequeño triunfo en un país que, a 50 años del golpe militar, persiste como nunca en la desmemoria y la negación de la violencia de estado.
El secuestro de Macarena Aguiló aparece brevemente relatado por ella misma en el imprescindible documental El edificio de los chilenos, del 2010. Con gran inteligencia y sensibilidad, la directora decide no detenerse en esa historia —que apenas recuerda y que solo corrobora hasta qué punto niños y niñas fueron utilizados en uno de los más siniestros capítulos de la historia nacional—, sino que narra todo el periplo posterior, especialmente los dilemas de la lucha armada, ya que tras ser devuelta por sus captores, Aguiló fue llevada a Cuba para formar parte de un experimento utópico, las “familias sociales” que cuidarían a los hijos de los militantes mientras ellos se iban a combatir a Chile. La gran habilidad narrativa de Aguiló permite pensar no solo el conmovedor destino de tantos militantes y sus hijas e hijos, marcado por la violencia y la pérdida, sino el daño y las grietas de todo un sistema, que perduró por 17 años en el país. A propósito de la reciente resolución judicial, la cineasta escribió en sus redes sociales: “Algo se ajusta en el cuerpo. Un acople del tiempo. No solo porque abre la posibilidad de hacer justicia, sino porque algo se ordena en la disociación existente entre todas las versiones: las con verdades a medias, las negacionistas latentes y la de este inesperado fallo”.

La historia de Aguiló y su película ofrecen un buen punto de partida para reflexionar sobre una serie de obras literarias y cinematográficas, de ficción y autobiográficas, que en los últimos 25 años se remontan a las infancias vividas bajo dictadura. La perspectiva del niño o la niña es un recurso estético que permite contar con más eficacia historias parciales, subjetivas e íntimas, a su vez compartidas y colectivas, sobre un trauma político que en la mayoría de los relatos chilenos es la dictadura y los años posteriores a ella, en que no hubo reparación ni justicia para las víctimas de la violencia de Estado. El filtro del recuerdo o la voz infantil van perfilando, con sus historias fracturadas e imperfectas, una memoria pública que no cesa de escribirse.
En los mejores casos, estas narrativas son también críticas de sus propias grietas, conscientes de la imposibilidad de restablecer una verdad perdida y única. Las esquirlas de la violencia salpican aquí y allá la conciencia y los textos de quienes comenzaron, a fines de los noventa, a escribir sobre la dictadura y los años que siguieron, de definitiva instalación económica neoliberal.
Lo que late en estos relatos es la búsqueda de todo aquello que la familia y la sociedad ocultaron
La irrupción de los nacidos a partir de 1970 en la escena literaria, fue sin duda un hito que habría de modificar el paisaje narrativo chileno. Los primeros textos aparecen hace ya casi 30 años: la novela En voz baja, de Alejandra Costamagna (1996), reelaborado por ella en el importante libro de relatos Había una vez un pájaro (2013), y Memorias prematuras, de Rafael Gumucio (1999). No obstante, la idea de la “literatura de los hijos” comienza a rondar en la prensa y la crítica principalmente a partir de Formas de volver a casa (2011), de Alejandro Zambra, quien la usa para titular uno de sus capítulos. Esta novela de matiz autobiográfico podría llamarse también “Formas de escribir la literatura de los hijos”, porque formula con gran complejidad narrativa y estética la relación entre la memoria personal y la historia del país. Es, prácticamente, una novela de tesis. Quizás debido a que pone el foco en la clase media, media-baja, tanto éste como otros libros de Zambra (Mis documentos, Facsímil) han tenido una amplia recepción del público en Chile. Lectores y lectoras han podido verse identificados: hijos, hijas de padres empleados, obreros u oficinistas cuyas familias temían intervenir políticamente, por miedo no solo a la feroz represión, sino también a la precariedad laboral. La perspectiva de Zambra rescató y anticipó conflictos de clase primordiales en los años sesenta y setenta, que hemos visto nuevamente expuestos en la vida social chilena desde la revuelta de octubre de 2019.
Bajo la etiqueta de “los hijos” —que, como toda etiqueta, puede convertirse en una cárcel— podríamos incluir numerosos libros. Novelas, autoficciones y textos testimoniales como Escenario de guerra (2000), de Andrea Jeftanovic; Camanchaca (2009), de Diego Zúñiga; Ruido (2012), de Álvaro Bisama; Fuenzalida (2012) y Space Invaders (2013), de Nona Fernández; Mi abuela: Marta Rivas González (2013), de Rafael Gumucio; La edad del perro (2014), de Leonardo Sanhueza; La resta (2014), de Alia Trabucco; La imaginación del padre, de Luis López-Aliaga (2014); El sur (2014), de Daniel Villalobos; Colección particular (2015), de Gonzalo Eltesch; En pana (2016), de Martín Cinzano; Álbum de familia (2017), de Sara Bertrand (2017); Kramp (2017), de María José Ferrada; Estampas de niña (2018), de Camila Couve; Ríos y provincias (2019), de Romina Reyes; Ella estuvo entre nosotros (2019), de Belén Fernández Llanos; Papelucho gay en dictadura (2019), de Juan Pablo Sutherland; Jugar a la guerra (2021), de Nicolás Meneses; Las heridas (2021), de Arelis Uribe y, más recientemente, Mambo, de Alejandra Moffat (2022); Señales de nosotros, de Lina Meruane (2023) y La resaca de la memoria, de Verónica Estay Stange (2023). También se podrían incluir algunos relatos en las colecciones de cuentos Incorruptos (2015), de Carolina Melys; Qué vergüenza (2015), de Paulina Flores; Quiltras (2016), de Arelis Uribe y Piñen (2019), de Daniela Catrileo.
Lo que late en estos “relatos de filiación”, como los llamarían los franceses Dominique Viart y Laurent Demanze, es la búsqueda, desde la mirada del niño o el recuerdo del adulto, de todo aquello que la familia y la sociedad ocultaron, y que en última instancia se vincula con la violencia. Es el secreto que quedó encriptado, el trauma que despunta en las palabras a medias, los silencios, los flashbacks al pasado, los registros oníricos o el hallazgo de archivos por largo tiempo ocultos.

Hace años escribí que una imagen recurrente en la literatura de hijas e hijos era la del viaje en auto con la familia, las niñas y niños sentados en el asiento trasero del auto, dejándose llevar por sus desorientados, indolentes o asustados padres. Un lugar que habla no solo de una visión estrecha, parcial, sino también de la imposibilidad de los niños de intervenir y llevar ellos las riendas de la historia. Escribe Zambra, al final de Formas de volver a casa: “Me parece abrumador pensar que en los asientos traseros van niños durmiendo, y que cada uno de esos niños recordará, alguna vez, el antiguo auto en que hace años viajaba con sus padres”. El asiento trasero del auto es, efectivamente, un motivo generacional, sobre todo entre quienes nacieron en los setenta y los ochenta: no había redes sociales, ni juegos electrónicos. Solo el aburrimiento sin fin de una carretera y esos padres sin mucho control de la situación, padres que serán juzgados por lo que hicieron… o lo que dejaron de hacer. La responsabilidad política, sin embargo, se extiende también a los niños, que vivieron los años idealizados o romantizados de la infancia, bajo la violencia y crueldad de la dictadura pinochetista. ¿Cómo se retorna al paraíso perdido de la infancia, si en él habitan los monstruos? “Mientras la novela sucedía, nosotros jugábamos a escondernos, a desaparecer”, escribe Zambra. La dictadura no duró tanto como para que los niños de entonces pudieran crecer y luchar contra ella, pero sí lo suficiente como para que toda su etapa formativa la experimentaran desde el miedo y la autocensura.
Sin embargo, algo de esto ha cambiado. Narrativas como La resta, de Alia Trabucco, en que son los hijos quienes van al volante, atravesando la cordillera con el ataúd de una madre en un coche fúnebre, abren nuevas interpretaciones sobre la historia y el lugar de los hijos en ella, tal vez más activo. En este sentido, no deja de ser simbólico que Michelle Bachelet, hija de un importante militar secuestrado, torturado y asesinado por la dictadura cuando ella tenía 23 años, haya sido presidenta de Chile dos veces, y que Gabriel Boric, nacido en 1985, bajo dictadura, pasara de ser líder estudiantil al mandatario más joven de la historia del país.

En los últimos años se incorporan relatos que aportan nuevas e importantes perspectivas, por ejemplo, Mambo, de Moffat, donde se cuenta la infancia clandestina de una niña y sus padres militantes, o La resaca de la memoria, de Estay Stange, en que la narradora se refiere tanto a su tío, un conocido agente de la dictadura, como a su familia exiliada. Las perspectivas de militantes y familiares de los represores en Chile hasta ahora se habían dado en los documentales, si bien tiene más presencia en la literatura de hijas e hijos en Argentina, en obras como La casa de los conejos (2007), de Laura Alcoba, o Diario de una princesa montonera (2012), de Mariana Eva Pérez.
En Estados Unidos —y pensando en el Holocausto—, Marianne Hirsch acuñó el concepto de “postmemoria” para designar el recuerdo que desarrollan las generaciones que no vivieron directamente un hecho traumático, pero que han quedado tocadas, sin duda, por su sombra. El concepto sirve para entender que los procesos de memoria se despliegan en una multiplicidad de relatos y desde temporalidades diversas, siempre teñidas de su propia actualidad. El pasado se convierte, así, en algo móvil, fluido, lo que hace imposible cerrar la rememoración colectiva. En Chile, este proceso ha pasado por diversas etapas, desde la esperanza en que se resolvieran los casos de derechos humanos, hasta la profunda decepción política que se vive hoy.
En los últimos años se han incorporado las perspectivas de militantes y familiares de los represores
Pero, finalmente, la narrativa de los hijos —y con esto incluyo los relatos audiovisuales y teatrales— es una fantasía nominal que agrupa obras muy distintas, algunas estimulantes y necesarias; otras, malogradas, irrelevantes u oportunistas. Algunas pueden ser incluso dañinas desde el punto de vista de la memoria que procuran construir. Recientemente se ha premiado en Sanfic (Festival de Cine de Santiago) el documental Bastardo. La herencia de un genocida, de Pepe Rovano, en que el realizador, perteneciente al colectivo Historias desobedientes —familiares de represores que, a despecho de esta genealogía, defienden los derechos humanos no solo en Chile, sino también en Uruguay, Argentina y Paraguay—, narra en primera persona la historia de reencuentro con un padre que, a sus 35 años, nunca había conocido. Como indica el título, se trata de un condenado por crímenes de lesa humanidad contra seis comunistas asesinados en 1973. Esta historia transita por el difícil borde de la historia íntima y la pública, con un guion y montaje contradictorios, que acaban por engrandecer la figura del criminal, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el delicadísimo y significativo texto literario de Verónica Estay Stange.
De aquí que hoy se perciba, al mismo tiempo que el surgimiento de miradas que estaban ausentes, cierto agotamiento de esta estética. Lo importante —y esto no es nada nuevo— no es qué se escribe (los hijos, los secretos familiares ocultos bajo la represión, las huellas de la violencia política contadas por una niña o un niño), sino cómo lo hacemos. Esto se hace evidente al leer a los mejores de estos autores, como Zambra, Costamagna, Fernández y algunos más, que apuestan formal, estéticamente, por contar historias que han sido sesgadas, a través de montajes literarios novedosos en que la investigación, el archivo y el fragmento construyen minuciosas y epifánicas capas de sentido. En esta línea, la literatura argentina, de impronta más desenfadada y experimental que la chilena, tiene también muchísimo que aportar a la discusión sobre los hijos, con obras de Félix Bruzzone, Marta Dillon, Patricio Pron y muchos más.
Por el contrario, algunos de sus cultores en Chile, como bien observa la escritora Diamela Eltit, se atrincheran inconscientemente en una “literatura selfi”, narcisista y acomodada al nuevo mercado identitario. Aunque busquen parodiar las figuras de poder o cuestionar herencias políticas y de clase, siempre es difícil ser irónico o rebelde, y fácil caer en la elegía de un yo meritocrático que supo distinguirse de su origen y su herencia. Las consecuencias sociales y políticas, como también la estética narrativa, pasan a un segundo plano, supeditadas a un yo superlativo.
Algunas de estas obras manifiestan, con su brújula rota, cierto desgaste, cuando de cara a la creciente movilización neofascista —no solo en Chile, sino en el mundo—, convendría mantener los instrumentos de navegación bien afinados. ¿Qué historias urge contar y cuál será la mejor forma de hacerlo? Formulo estas preguntas no solo a quienes las escriben, sino también a quienes las leemos en un espacio crítico y cultural como el chileno, cada día más renuente a la discusión política y literaria, y más dócil al mercado.
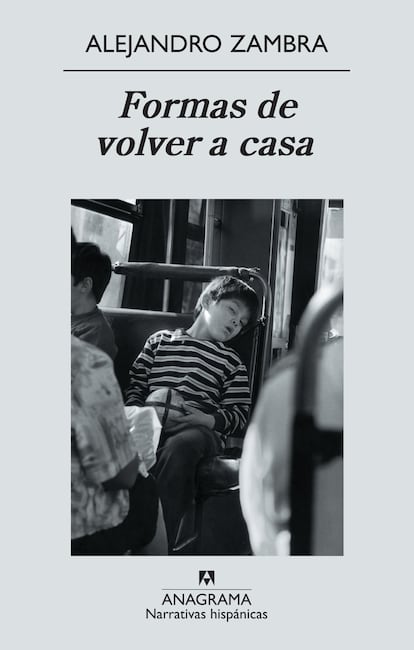
Formas de volver a casa
Anagrama, 2011
168 páginas. 15 euros
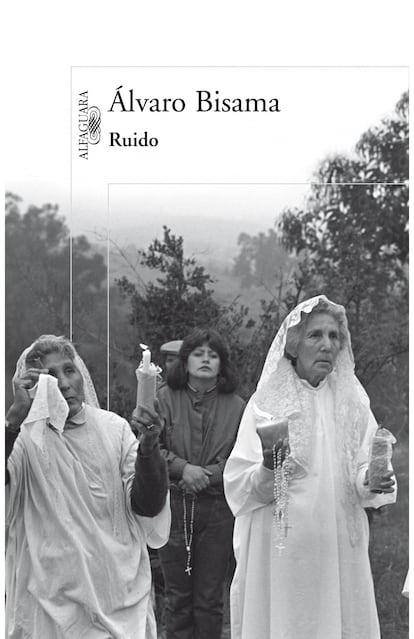
Ruido
Random House, 2012
174 páginas. 28,22 euros
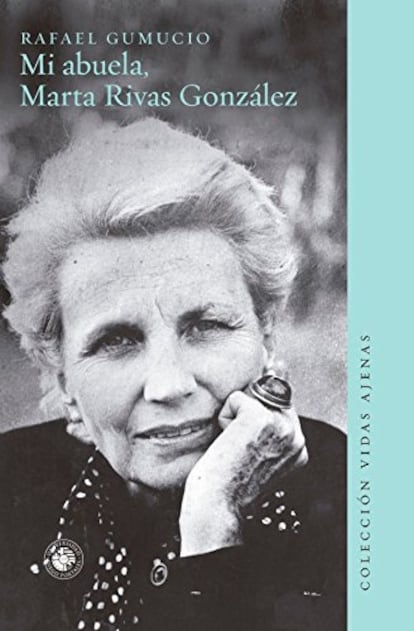
Mi abuela: Marta Rivas González
Ediciones UDP, 2013
228 páginas. 20,35 euros

Fuenzalida
Random House, 2012
208 páginas. 11,39 euros
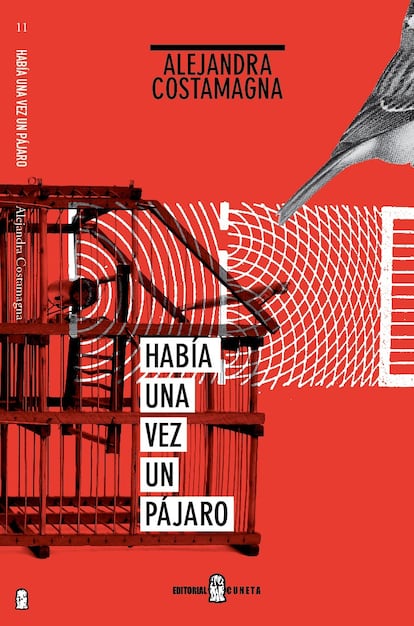
Había una vez un pájaro
Cuneta, 2013
71 páginas. 19,49 euros

La edad del perro
Random House, 2014
105 páginas. 7,59 euros

Mambo
Montacerdos, 2022
173 páginas. 25.53 euros

Kramp
Alianza, 2017
128 páginas. 13,77 euros

La resaca de la memoria
LOM Ediciones, 2023
132 páginas. 17,19 euros.
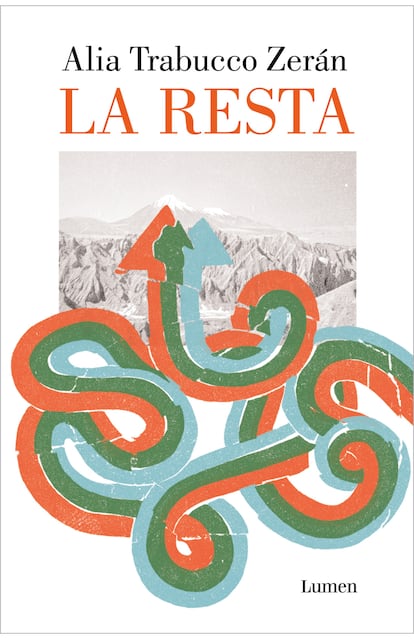
La resta
Lumen, 2023
200 páginas. 18,90 euros
Puedes seguir a BABELIA en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































