‘La mirada imposible’ de Agustín Fernández Mallo
El autor de ‘Nocilla dream’ publica un nuevo libro en torno a la construcción de la identidad en la sociedad contemporánea. Avanzamos un capítulo

En su nuevo libro, titulado ‘La mirada imposible’ (WunderKammer), Agustín Fernández Mallo sostiene que la identidad individual es la suma e interacción mutua de muchas informaciones que no controlamos y de las que ni tan siquiera tenemos conocimiento.
Mirar y ser mirado (Idea de cuerpo)
Regresemos a Petrarca, aquel que el 26 de abril de 1336 realiza un acto incomprensible para sus con- temporáneos: ascender hasta lo más alto de una montaña, el Mont Ventoux, con el único propósito de disfrutar de la vista desde su cima. Tras el descenso, en una carta enviada a un amigo, y en un tono que recuerda al de los partes de final de guerra, dice: “Hoy, llevado sólo por el deseo de ver la extraordinaria altura del lugar, he subido al monte más alto de esta región, al que llaman —no sin razón— Mont Ventoux. Hacía muchos años que me rondaba la idea de esta excursión”.
Con este engañosamente sencillo acto da inicio el Renacimiento. Su mirada nos anuncia por primera vez que el placer estético es posible más allá de la experiencia religiosa, que los actos inútiles configuran la finalidad sin fin que le es propia al gozo, y que el mundo no es un valle de lágrimas; comienza a abrirse camino el jardín renacentista. Pero con esa intención de verlo todo (”el deseo de ver la extraordinaria altura del lugar”) nace también su reverso lógico, el ruido, cifrado en la imposibilidad de la visión total, y por lo tanto aparece la necesidad de simular esa visión de la totalidad por el método de contar la experiencia mediante un texto, una pintura, una representación teatral, alguna clase de representación que para ser efectiva nunca podrá ser oral, pues la voz no queda, a la voz se la lleva el viento —por eso las obras de teatro, que nada son sobre un papel pues su vocación es escénica, no literaria, necesitan de una sucesión de repetidas funciones; es su modo de intentar establecer un registro de lo dicho y hecho en el tiempo. Aparece entonces en el mensaje iluminista y en su deseo de alumbrarlo todo un ruido potencialmente infinito y la subsecuente oscuridad que el mensaje trae asociada, oscuridad a la que ya no podremos renunciar. Ruido y oscuridad que necesariamente acompañarán nuestra voluntad exponencial de llegar a todos los lugares de visión, en su inmensa mayoría no accesibles, y a nuestra intención de construir ojos imposibles, ojos que alcancen a ver allí donde la luz no puede llegar salvo a través de representaciones simbólicas y tecnológicas, prefigurando así la intención de visión panóptica sobre un territorio, o lo que es lo mismo, ese narcotizante escenario —esa mirada realmente imposible—, que pretende crear un espejo del mundo por medio de mapeos como Google Earth. La acción de Petrarca aparece así como un primitivo geolocalizador satelital.
En los minutos finales de Zabriskie Point, película de Michelangelo Antonioni, una casa situada en lo alto de una colina salta por los aires. La dilatada secuencia —casi siete minutos—, dividida en dos partes, nos muestra en un primer momento, y desde diferentes puntos de vista, la explosión de la totalidad de la vivienda. La cámara cambia de ángulo, pero nunca cambia el objeto de la visión, en todas las tomas la casa es el centro-mundo organizador de la escena. Especie de cabaña heideggeriana desde la que todo un corpus filosófico —que hoy enunciaríamos como típicamente patriarcal— es emitido al mundo o, utilizando terminología de Michel Serres, esa casa en explosión es un objeto-mundo: objeto que en concepto y cifra tiene o pretende tener las mismas dimensiones que el mundo.
El espectador es aquí un ojo que visiona la totalidad de un big bang. La casa explotando de este modo equivale a la imposible visión de un ser que, ubicado más allá del espacio y el tiempo, quisiera contemplar el Gran Estallido que dio lugar al espacio-tiempo. Una omnisciencia total que ambiciona pertenecer más al ámbito de lo divino que de lo humano.
Y de pronto, en una de las escenas más extrañas jamás filmadas, el director aplica no sólo un radical cambio de punto de vista sino un verdadero cambio de paradigma. La casa se nos aparece ahora sin paredes, ni un muro, ni una ventana, pero con todo el contenido doméstico intacto, para mostrarnos a continuación la explosión de diversas zonas del interior: la cocina, la biblioteca, la sala de estar, etc.
La operación efectuada por el director en este segundo caso es exactamente la contraria a la que nos hizo ver en la primera: muestra la explosión de fragmentos de un hogar. No hay foco organizador de la mirada, no hay objeto-mundo al que dirigir la vista, la cámara ya no es aquella deidad que poseía el don de la mirada total, sino quien relaciona entre sí muchos objetos, quien inventa enlaces en una red de explosiones parciales, donde cada una de ellas actúa como el nodo de la red. No se trata de trabajar con algo que antes no existía, sino de poner ante nosotros otra manera de organizar lo que ya estaba ahí, lo que ya habíamos visto, y esa combinación de elementos dará lugar a algo nuevo, a algo emergente. El director no ha roto la casa más que en la primera parte, la casa no “explota más” que cuando la veíamos saltar por los aires en bloque. Se trata de otra organización espacial de los hechos: en red. La cámara no aspira ahora a “dominar el mundo” a través de una mirada absoluta, sino que levanta una retícula no jerarquizada de la explosión. O mejor, dicho: sí aspira a dominar el mundo, pero sabe que no puede. Nadie puede.
Así las cosas, la primera serie de secuencias finge que el humano no tiene límites, que es un dios, de modo que fracasa a posteriori, cuando comprueba que no puede verlo todo de un solo golpe. La segunda, sabedora ya del fracaso, asume sus límites y su finitud desde el inicio; fracasa a priori. Es como esa señalética, tan común en edificios oficiales, hoteles o grandes almacenes, que sobre el plano del lugar nos dice “Usted está aquí”. Lo enigmático de ese tipo de señales-guía es que uno las ve y es estar viéndose en otro lugar, si las miramos detenidamente tenemos la sensación de “estar ahí”, dentro del dibujo, en una vida fragmentada y paralela a la nuestra, pero al mismo tiempo estamos en el exterior, totalmente en el exterior, “lo vemos todo”, somos la cámara de Zabriskie Point cuando quiere abarcar la destrucción de la casa desde fuera y en su totalidad; la visión de una divinidad. A eso le llamamos la mirada imposible. El cine está lleno de miradas imposibles en otros tantos escenarios imposibles, y eso lo separa de una vez y para siempre del teatro, donde la mirada imposible —la quinta esquina, la quinta pared— nunca puede ser representada, tan sólo especulada. Cuando en 2001, una odisea del espacio se observan las escenas de las naves flotando en el espacio exterior —en el espacio totalmente exterior—, tarde o temprano aparece la pregunta, ¿qué personaje de la película está ahí, viendo todo eso que la cámara nos muestra?, ¿a qué rostro pertenece el ojo de quien observa esas naves flotar en el hiperespacio?; en suma: ¿quién hay ahí? Si la película, como es el caso, no introduce la idea de alguna clase de deidad que todo lo ve, entonces nadie puede estar en ese espacio totalmente exterior. No obstante, la cámara nos lo muestra. Es el momento en el que el espectador tiene que admitir que no hay sujeto posible, ni en el espacio ni en el tiempo, al que ley alguna permita ocupar ese punto de vista exterior a la escena. Sería tanto como admitir que pudiera existir un ser que adoptara todas las ópticas del Universo, la simulación de una especie de objetividad total, alguien que pudiera efectuar aquel imposible cálculo de la energía total del Universo, la simulación del ojo que, sin interior propio ni por supuesto psique, nos mostrase todo no solamente “tal cual es” sino algo mucho más temible, nos hiciera ver las cosas desde puntos de vista a los que el ojo humano jamás podría acceder.
Mi ejemplo favorito se da en la película Carretera perdida, de David Lynch. La pareja protagonista, que vive en un chalet de una zona residencial de Los Ángeles, comienza a recibir una serie de cintas de vídeo VHS en las que aparecen ellos mismos filmados esa misma noche mientras duermen en su cama de matrimonio. No pasaría de ser una escena de voyeur o ladrón que ha entrado en la casa si no fuera porque las tomas están grabadas desde un lugar imposible: la cámara del supuesto mirón parece estar situada en algún punto entre el suelo y el techo del dormitorio, nunca alejándose ni acercándose, como si el supuesto voyeur realmente flotara en la habitación, en una interfase espacial que induce a sentir que quien ha grabado esos vídeos no es del todo humano, se halla también en una interfase entre lo humano y el “más allá”, en un limbo de las imágenes o limbo de la mirada —si hubiera sido filmada hoy, podríamos asociarla a una estética de visión dron—. Atesora así tal ojo la esencia de lo fantasmático: aquello que, contra todo pronóstico, se nos muestra de pronto; se nos revela. También hubo un día en el que descubrimos que la cultura Nazca dibujaba gigantescas figuras en la tierra, sólo visibles desde un cielo imposible para ellos. Parece como si en el momento de su descubrimiento el tiempo se detuviese, se quedase sin su propia temporalidad, sin perspectiva que pudiera reconocer esa visión y, como tal, pudiese articular una continuidad psicológica e histórica del escenario contemplado, escenario que hasta ese instante era una quinta pared, una quinta esquina del cuadrilátero del Planeta, borde del mundo al cual, siendo justos, aún no nos hemos acostumbrado.
Hemos citado al dron. En otro libro [Teoría general de la basura; Galaxia Gutenberg, 2018] me preguntaba por qué nuestro cuerpo no es el mismo que un cuerpo del siglo II, y por qué no sólo los cuerpos sino los dibujos de las divinidades mutan a lo largo de los siglos, y por qué nuestras teorías acerca de cómo funciona el cerebro siempre corren paralelas a las metáforas de la tecnología punta de cada época —barro, ingeniería hidráulica, electricidad, computadora, etcétera—, y también cómo han ido mutando los monstruos: “qué decir del cuerpo del monstruo. Las representaciones zoomórficas del interior de las iglesias románicas, en el gótico salen y se hacen gárgolas en los tejados, acaso hoy drones”. La visión imposible de aquella escena de Carretera perdida viene de la lejana noche en la que se funda el temor a lo desconocido, pasillo que ni en el alba humana ni en nuestra niñez en nuestras casas nos atrevimos a cruzar; ahora es demasiado tarde, hay cosas que tienen su momento oportuno, la irreversibilidad es tan absoluta que tan sólo queda el consuelo de su representación en metáfora, crearles imágenes que apenas palíen el miedo y escondan la tara. El dron es, entonces, la más clara ejemplificación del blanqueamiento del monstruo originario en fines práctico-sociales. Todas las cosas que existen, del grifo del agua a los zapatos que calzamos, del cambio de marchas de la bicicleta a la localización satelital de nuestro smartphone, de la cocción de los alimentos que ingerimos al ramo de flores que regalamos, todo, viene de una guerra, de haber sido probado por primera vez en una guerra, pues la guerra —el conflicto— es la primera forma de relación entre humanos. Todo objeto es un instrumento o máquina de guerra convenientemente blanqueada en la vida civil. El dron, blanqueamiento pues de la más efectiva máquina de guerra: el miedo que es encarnado en monstruo, el miedo que es encarnado en la pupila que, flotante, puede posicionarse en lugares no accesibles al ojo humano —una quinta pared—, y vernos. Pero si el dron nos mira también nos vigila. Y si nos vigila, como enseguida veremos, nos satisface.
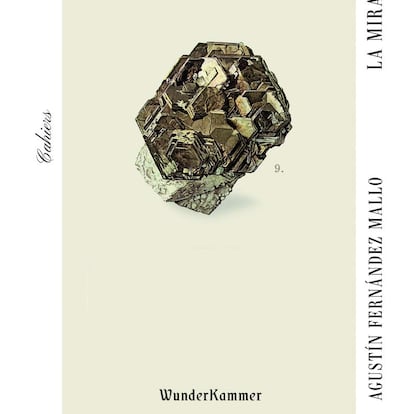
La mirada imposible
Autor: Agustín Fernández Mallo.
Editorial: WunderKammer, 2021.
Formato: Tapa blanda. 96 páginas. 12 euros.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































