Volver la vista atrás: España en guerra
‘Babelia’ adelanta un capítulo del nuevo libro de Juan Gabriel Vásquez, dedicado a la peripecia del cineasta Sergio Cabrera, cuya familia marchó al exilio tras la caída de Barcelona en manos del ejército de Franco. República Dominicana, Colombia y la China maoísta fueron las siguientes estaciones de una vida marcada por la política y el fanatismo.

Los Cabrera se instalaron en un apartamento con vista al mar y ventanales que iban desde el suelo hasta el techo, y desde cuya terraza se veía Montjuic. La familia seguía su vida en una Barcelona bombardeada: Fausto iba al colegio y descubría que le gustaba, y descubría también que era frustrante no poder jactarse de ser sobrino de Felipe Díaz Sandino, el héroe republicano que ordenó los bombardeos de los cuarteles franquistas de Zaragoza. Mucho después Fausto se enteraría de lo que estaba sucediendo por esos días: el tío Felipe se había enfrentado a sus superiores políticos por desacuerdos de guerra (y más una guerra tan rota como aquélla, donde a veces el peor enemigo de los republicanos eran otros republicanos); los enfrentamientos se caldearon tanto que la única manera de enfriarlos fue una movida política, y el tío Felipe aceptó un cargo diplomático en París, pensando que así podría recabar el apoyo de otros países europeos para la causa republicana. Con ocasión de ese nombramiento, los sindicatos de obreros de Barcelona le hicieron un regalo que nadie esperaba: un Hispano-Suiza T56, fabricado en La Sagrera, con capacidad para cinco pasajeros y 46 caballos de fuerza. Cuando llegó a enseñarlo a casa de los Cabrera, les dijo que era un desperdicio tener tantos caballos: para llegar a París, él sólo necesitaba tres.
Así se enteró Fausto de que el tío Felipe se los llevaría de viaje a él y a su hermano Mauro, mientras los demás se quedaban en Barcelona. Nunca supo quién lo había decidido, ni si el viaje se había planeado con la complicidad de su padre o simplemente con su anuencia, pero luego, al cruzar los Pirineos en el Hispano-Suiza, Fausto vio la expresión de respeto con que el gendarme recibía los papeles de aquel diplomático de la República, y durante el resto del trayecto se dio cuenta de que nunca había conocido esa sensación de seguridad. El tío Felipe parecía tener las llaves del mundo. Durante los primeros días en París los llevó a los mejores restaurantes, para que Fausto y su hermano comieran todo lo que la guerra no les había permitido comer, y más tarde consiguió que fueran aceptados en el Liceo Pothier, un internado de gente acomodada en Orleans. Para Fausto, ya adolescente, fueron días enteros de partirse la cara con los franceses que lo miraban de mala manera sin ninguna razón perceptible; días de descubrir el sexo, o más bien las fantasías del sexo, con muchachas de quince años que lo visitaban por la noche para aprender español. Fausto se dejaba recitar versos de Paul Géraldy y daba a cambio poemas enteros de Bécquer que había memorizado sin querer en la biblioteca de su madre, esos versos de música contagiosa en que todas las pupilas eran improbablemente azules y todos los amantes se preguntaban qué darían por un beso. Mientras tanto, en entrevistas con diarios franceses, Felipe Díaz Sandino aceptaba que sí, que su bando también había cometido excesos, pero que era un grueso error moral equipararlos con los excesos de los sublevados: con los aviones nazis que arrasaban pueblos indefensos, por ejemplo, mientras los llamados países demócratas miraban para el otro lado, inconscientes de que la derrota de la República sería, a la larga, su propia derrota.
La misión diplomática no duró mucho. Las noticias que llegaban de España eran desalentadoras, y el gobierno francés, hundido en la gestión de una grave crisis económica, sorteando a los nacionalistas de La Cagoule, que asesinaban sindicalistas o planeaban golpes de Estado, no parecía tener ni tiempo ni paciencia para escuchar sus reclamos. Era mejor seguir peleando la guerra en España. Pero cuando regresaron a Barcelona, el tío Felipe descubrió que los periódicos franquistas habían dado la noticia de su fuga y su captura. Tuvo esa experiencia que muy pocos tienen: ver en la prensa de su país la foto de su cadáver y la noticia de su fusilamiento. Viéndose allí, fusilado en la plaza Cataluña y repudiado como traidor y como rojo, el tío Felipe tuvo la certidumbre inédita de que la guerra se estaba perdiendo.
Era frustrante no poder jactarse de ser sobrino de Felipe Díaz Sandino, el héroe republicano que ordenó los bombardeos de los cuarteles franquistas de Zaragoza
Fausto y Mauro también se encontraron con una vida cambiada: Domingo había conocido a una mujer. Una noche reunió a sus tres hijos y anunció que se iba a casar. Josefina Bosch era una catalana mucho más joven que él, que se acercaba demasiado para hablarles a los hijos de su marido, como si creyera que no eran capaces de entender su acento de boca cerrada y eles testarudas, y parecía sentirse más a gusto con los perros. Era tan difícil de temperamento que Fausto se preguntó si no habría podido quedarse a vivir en Francia, y por primera vez sintió algo parecido al rencor contra su tío Felipe, pues no estaba bien hacerle eso a un muchacho que está despertando a la vida: no estaba bien traerlo de regreso a un país en guerra, a una ciudad que volvía a sufrir bombardeos de aviones que ni siquiera eran españoles, a una familia remendada como una porcelana que se ha roto.
Tras el matrimonio de Domingo y Josefina, los Cabrera se mudaron a una casa grande no lejos de plaza Cataluña. Las sirenas sonaban sin parar durante el día, pero en la nueva casa no había manera de subir a una terraza para ver los aviones. La ciudad vivía con miedo: Fausto lo veía en la cara de Josefina y lo hablaba con sus hermanos, y lo sentía en el aire cada vez que su padre los llevaba a la casa de la tía Teresa. No había pasado una semana desde la mudanza cuando sonaron las sirenas como habían sonado siempre, pero en esta oportunidad la familia, que estaba sentada a la mesa del almuerzo, no tuvo tiempo de esconderse. Un estallido sacudió el edificio y rompió una de las ventanas, y fue tan fuerte que la sopa saltó de los platos y Fausto se cayó de su silla. “¡Bajo la mesa!”, gritó Domingo. Habría sido una precaución inútil, pero todos obedecieron. Olga se aferró al brazo de su padre, y Josefina, que masticaba todavía un pedazo de pan, abrazó a Fausto y a Mauro, que lloraban a gritos. “Fíjate si están heridos”, le dijo Domingo a Josefina, y ella les levantó las ropas y les palpó el vientre y el pecho y la espalda, y lo mismo hizo Domingo con Olga. “No pasa nada, no pasa nada”, dijo entonces Domingo. “Quedaos aquí, yo vuelvo enseguida”. Y unos minutos después les trajo noticias: habían pasado los aviones italianos, que se habían encarnizado con Barcelona, y una de las bombas había caído por casualidad sobre un camión cargado de dinamita que estaba aparcado a la vuelta de la esquina. Josefina escuchó con paciencia y luego salió de debajo de la mesa, limpiándose el vestido.
Habían pasado los aviones italianos, que se habían encarnizado con Barcelona, y una de las bombas había caído por casualidad sobre un camión cargado de dinamita que estaba aparcado a la vuelta de la esquina
“Vale, ya lo sabemos”, dijo. “Terminemos de comer, entonces, que todavía queda sopa”.
Pocos días después, la familia se reunió para tomar decisiones. La guerra se estaba perdiendo, y Barcelona era el blanco predilecto de los fascistas. Los italianos, a bordo de bombarderos Savoia, no iban a dejar de asolar la ciudad. El tío Felipe tomó la decisión por todos: “Es tiempo de que os vayáis de España. Aquí no os puedo proteger”. De manera que empacaron sus cosas en el Hispano-Suiza y una mañana salieron rumbo a la frontera francesa. Fausto, apretujado contra sus hermanos en un carro diseñado para menos gente, hizo el viaje pensando en varias cosas: en su madre muerta, en poemas de Bécquer y de Géraldy, en francesas de quince años; y también en su padre, que se había quedado atrás para proteger al tío Felipe. Pero sobre todo iba pensando en el tío: el coronel Felipe Díaz Sandino, republicano, conspirador y héroe de guerra. A partir de ese momento, Fausto vería al tío Felipe y pensaría: así voy a ser yo. Pensaría: así quiero ser yo cuando sea grande. Pensaría: Vive la vida de suerte que viva quede en la muerte.
La escena parecía el atrezzo de una mala obra de teatro: una carretera, algunos árboles, un sol que blanqueaba las cosas. Allí, en ese decorado mediocre, estaban Josefina y los Cabrera, apretujados en un Hispano-Suiza a cinco kilómetros de la frontera francesa, en medio de ninguna parte. Pero no estaban solos: como ellos, otros muchos ocupantes de muchos vehículos, y otros hombres y mujeres que habían llegado a pie con sus baúles al hombro, esperaban lo mismo. Huían de la guerra: dejaban atrás sus casas; dejaban atrás, sobre todo, a sus muertos, con esa osadía o ese desespero que le permite a cualquiera, aun al más cobarde, lanzarse a las incertidumbres del exilio. La frontera estaba cerrada y no quedaba más remedio que esperar, pero mientras esperaban, mientras pasaban las horas morosas del primer día y luego del segundo, la comida se iba acabando y las mujeres se iban poniendo más nerviosas, acaso conscientes de algo que los hijos ignoraban. Ciertas esperas son horribles porque no tienen conclusión visible, porque no están a la vista los poderes capaces de ponerles fin o de hacer que ocurra lo que volvería a poner el mundo en movimiento: por ejemplo, que las autoridades —¿pero quiénes son, dónde están?— den la orden de que se abra una frontera. Y en eso estaban Fausto y su hermano Mauro, preguntándose quién podía dar la orden y por qué se había negado hasta ahora a darla, cuando se oyó un murmullo en el aire, y luego el murmullo se convirtió en rugido, y antes de que la familia se diera cuenta, un avión de caza estaba pasándoles por encima, disparándoles con sus ametralladoras.
“¡A esconderse!”, gritó alguien.
Pero no había dónde hacerlo. Fausto se refugió detrás del Hispano-Suiza, pero enseguida, cuando el avión pasó de largo, tuvo la sospecha de que el ataque no había terminado, y se dio cuenta de que la parte de atrás, cuando viene un avión de un lado, era la parte de adelante cuando el avión viene del otro. Y así fue: el avión hizo un giro en el aire y volvió desde la dirección contraria. Fausto se metió entonces debajo del Hispano-Suiza, y allí, con la cara contra el suelo de tierra y sintiendo las piedras en la piel, oyó de nuevo el rugido y las metralletas y reconoció el grito de Josefina, que era un grito de miedo y de rabia: “¡Hijos de puta!”. Y entonces se hizo de nuevo el silencio. El ataque había pasado sin dejar muertos: caras de miedo por todas partes, mujeres llorando, niños recostados en las ruedas de los carros, orificios de bala —oscuros ojos que nos miran— en algunas carrocerías. Pero no muertos. Ni heridos tampoco. Era inverosímil.
“¡Pero si no hemos hecho nada!”, decía Fausto. “¿Por qué nos disparan?”
Josefina contestó: “Porque son fascistas”.
Durmieron con miedo de otro ataque. Fausto, en todo caso, tuvo miedo, y era un miedo distinto por ocurrir a la intemperie. Al día siguiente decidieron que la peor decisión era no tomar decisión alguna, así que se movieron: fueron bordeando la frontera, puesto de control tras puesto de control, hasta que encontraron movimientos en la muchedumbre, esos movimientos reconocibles porque son lo contrario de la desesperanza o la derrota: porque se ve en ellos algo que identificamos con las ganas de seguir viviendo. Alguno de la familia preguntó qué estaba pasando, y la respuesta fue la que esperaban:
“Acaban de abrir la frontera”.
“Que la han abierto”, dijo Fausto.
“La han abierto, sí”, dijo Josefina.
Entonces vieron el problema que se les venía encima. Los gendarmes habían abierto el paso, pero estaban separando a los hombres de las mujeres y los niños.
“¿Qué pasa?”, preguntó Fausto. “¿Adónde los llevan?”
“A los campos de concentración”, dijo Josefina. “Gabachos de mierda”.
Entonces le pidió a Fausto que se acercara. Habló con la mirada en el aire y las cejas levantadas, y Fausto comprendió que no debía fijarse en sus ojos, sino en sus manos: las manos que ahora le entregaban una billetera como se revela un secreto.
“Intenta hablar con ellos»”, le dijo.
“¿Con quiénes?”
“Con los gendarmes. Hablas francés, ¿no? Pues eso”.
“Quisieron entrar, pero los gendarmes los echaron con malos modos. ‘Nos tratan como apestados’, dijo Mauro”
Fausto y Mauro se abrieron paso entre la gente y encontraron la puerta de unas oficinas. Quisieron entrar, pensando, con razón, que del otro lado de la puerta se daban las autorizaciones que ellos necesitaban, pero los gendarmes los echaron con malos modos. “Nos tratan como apestados”, dijo Mauro. “Hijos de puta”. Entonces Fausto se fijó en un hombre de traje elegante que caminaba con el sombrero en la mano, y había algo en su manera de sostener el sombrero que le daba autoridad. Fausto agarró a su hermano del brazo y empezaron a caminar detrás del hombre del sombrero, muy cerca de sus zapatos, tanto que hubieran podido hacerle zancadilla. Un par de gendarmes intentaron detenerlos. “¿Adónde van?”, les espetó uno. Fausto contestó en francés impecable:
“¿Cómo que adónde? Adonde vaya mi tío”.
El gendarme, confundido, miró a su compañero.
«Pues si vienen con Monsieur…», dijo el otro.
Fausto apresuró el paso en la dirección del hombre del sombrero, y no le importó perderlo de vista: habían salvado el obstáculo. “¿Y ahora?”, dijo Mauro. “Ahora buscamos una oficina”, dijo Fausto. No fue difícil: un barullo de gentes, un movimiento de cuerpos se agolpaba en el fondo de la construcción. Uno de los cuerpos tenía uniforme: era un hombre corpulento, de pelo blanco y bigote menos blanco que el pelo, y a él se dirigió Fausto. “Nos dijeron”, aseguró con todo el aplomo que fue capaz de encontrar en su voz de adolescente, “que habláramos con usted”. Y le contó su caso.
Le habló de su tío, héroe de la resistencia al franquismo. Le habló de su familia republicana desesperada por salir de ese país donde los fascistas bombardeaban a las mujeres y los niños. Le dijo que había estudiado en París y que los valores de la República eran sus valores. “No podemos hacer excepciones”, dijo el oficial. Y después de esas palabras, cuyo único resultado fue la entrada a una oficina y una suerte de audiencia brevísima con un oficinista, Fausto sacó de su bolsillo la billetera de Josefina, y de la billetera, el fajo de billetes. Lo dejó allí, sobre su mano extendida, flotando en el aire. El oficial miró al oficinista.
“Hagamos una excepción”, dijo.
Fausto entregó el dinero y a cambio recibió un permiso para pasar a la estación del ferrocarril. En minutos estaban todos reunidos frente a la taquilla, preguntando con una sonrisa cuál era el próximo tren. Josefina pagó los billetes.
“¿Adónde vamos?”, le preguntó Fausto a Josefina. “¿Adónde va este tren?”
“Como si va a Siberia”, dijo ella.
Pero no era Siberia: era Perpiñán. Fausto no guardaría recuerdo alguno de esa ciudad, pues los días se les fueron a los Cabrera escondidos en un hotel de mala muerte, angustiados por no saber nada de Domingo ni del tío Felipe. Pero no podían hacer nada más que avisar de su paradero y dar noticias. Habían acordado que usarían una dirección de Orleans, la casa de una familia que habían conocido cuando Fausto estudiaba en el Liceo Pothier, como lugar de correspondencia. Varios días después recibieron noticias: los hombres habían sido recluidos en el campo de concentración de Argelès-sur-Mer, pero el tío Felipe, usando los contactos de sus tiempos de agregado militar en París, había logrado que los liberaran. En la carta, el tío Felipe daba instrucciones a la familia para que se reunieran en Burdeos. Allí, juntas las dos familias, decidirían qué hacer.
Y lo que hicieron fue lo mismo que hacían todos los que podían permitírselo: huir de Europa. Por una vez no fue decisión del tío Felipe, que tenía la convicción profunda de que Hitler perdería la guerra y la esperanza de que Franco caería más pronto que tarde. Los demás no estaban de acuerdo: acaso eran más pesimistas, acaso eran más realistas o simplemente tenían más miedo. Por la razón que fuera, esa vez acabaron imponiéndose. Y así fue como Fausto volvió a estar con su padre después de meses que parecieron siglos, y la familia de rojos apestados empezó a recorrer las calles de Burdeos en busca de quien los aceptara. Visitaron todos los consulados de América Latina y soportaron rechazo tras rechazo hasta que un país del que poco sabían les abrió las puertas, y en cuestión de días estaban llegando al puerto sobre el estuario y posando junto a una pequeña multitud de pasajeros desconocidos para un fotógrafo de a bordo, un hombre pequeño y bigotudo que les vendería la foto antes de terminar la travesía. En la parte de adelante, más cerca de la cámara, están las mujeres y los niños, pero también un cura sonriente y un hombre uniformado. Detrás, en las últimas filas, con chaqueta de paño abotonada y la mano apoyada en el barco, aparece Fausto Cabrera, satisfecho de estar entre los hombres, muchos de ellos españoles como él, que se despiden de España con la confianza de volver pronto, que comentan las noticias de una Europa incendiada, que brindan por la fortuna de haber escapado de la muerte y se preguntan de día y de noche, en los camarotes y en la cubierta, cómo será la vida, la nueva vida, en la República Dominicana.
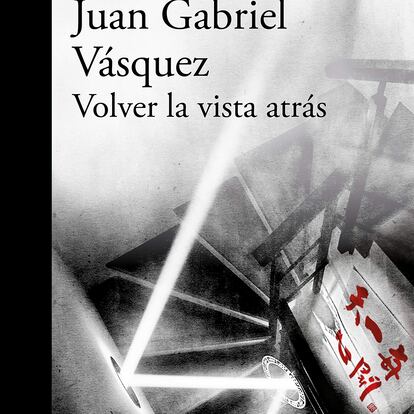
Volver la vista atrás
Editorial: Alfaguara, 2021
Formato: tapa blanda, 480 páginas. 19,90 euros
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.





























































