Arte para cuestionar y reconciliarse una y otra vez con la cultura misak
La artista Julieth Morales entreteje su parte indígena y mestiza en una obra que rechaza el machismo de las costumbres con las que creció y critica la exotización de su comunidad


EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.
La vida de Julieth Morales parece haberse moldeado por un sinfín de contradicciones. De pequeña, escuchó a su mamá decirle enfadada que era “más mestiza que indígena” y nunca le enseñó su lengua para que no la rechazaran fuera de la comunidad, como le había pasado a ella. Las mujeres de su familia siempre incentivaron que estudiara en la universidad, y cuando se mudó a Popayán, a formarse en Artes, le reprochaban estar lejos. La búsqueda de la identidad ha sido en sí misma una contradicción. Se fue para no volver y ahora su obra es un regreso continuo. A las mingas, a tejer, a los rituales, al chambe… Una vuelta a las raíces pero llena de interrogantes. “El arte me ha permitido cuestionarme qué de todo lo que dijeron que era yo es mío verdaderamente”, cuenta.
Tiene 30 años y creció en el Resguardo de Guambía, en el municipio de Silvia, en el noreste del departamento del Cauca. Pertenece al pueblo misak, una comunidad indígena que desde finales del siglo XX lidera luchas políticas para recuperar sus tierras y tradiciones, y es por ello que su arte transita entre lo urbano y lo rural, rechazando la exotización con la que se suele retratar a los pueblos originarios. Su obra, que mezcla performance, tejido, fotografía y serigrafías, estará expuesta en la galería El Dorado, en el centro de Bogotá, hasta el 28 de febrero.
Su análisis partió desde lo individual, siendo su cuerpo desnudo el primer soporte de la artista. “Todos le tememos al cuerpo. Nos lo tapamos todo el rato, pero para mí era muy necesario desnudarlo y mostrarlo. Mostrarme como la mujer que soy ahora y no el de la niña que fue tantas veces señalado”, cuenta por videollamada. Uno de los elementos clave de esta primera fase fue el chumbe, una especie de faja tejida por mujeres con la que se envuelven las tripas las embarazadas y se arropa a los niños desde el ombligo al nacer. “Es cierto que protege el cuerpo y el espíritu pero tampoco permite el movimiento”, narra.

Morales toma su propio chumbe y pide el de las mujeres de su familia que le presten los de ellas y los usa para un fotoperformance en el que se desnuda y se va enrollando en ellos, dejando los senos fuera y cubriendo sus ojos. “Lo hice así para corregir de manera utópica las exigencias tradicionales, y para pertenecer a mi territorio sin prejuicios. Pero también para exponer una propuesta de la mujer nueva que se está construyendo”.
“¿Por qué haces esto?”, le preguntó su mamá, quien también insinuó que solo lograría que más mujeres se vuelvan “libertinas” como ella. “Yo necesitaba desprenderme de todo eso. De ese dedo que juzga”, dice.
Rechazar. Preguntarse. Acercarse. Reconciliarse. Ir y volver de su cultura ha sido una constante. Involucrar a las mujeres de su comunidad también. “Muchas de las ideas empezaban en conversaciones en la cocina”, dice. “Ellas empezaron a participar y a acercarse al proyecto. Una de ellas me dijo que nunca pensó que una mujer tan joven quisiera escucharlas o contar lo que viven. Me di cuenta de que en lo que todos coincidimos es en la necesidad de conservar nuestra memoria. La conversación sobre cómo y qué conservamos se está empezando a tener. Y me alegra que estén ellas en ese repensar”.
Los hombres, sin embargo, nunca son protagonistas en su obra. Apenas salen en su obra; al menos no se les ve. El único proyecto en el que los puso en el centro fue en su reinvención de las Mojigangas, una fiesta popular en la que los hombres (solo ellos) se disfrazan de diferentes personajes del mundo occidental como una burla a los colonos. Es un ritual de memoria y resistencia en el que se colocan coloridas máscaras y adornos relacionados normalmente con las mujeres, pero no las dejan participar.
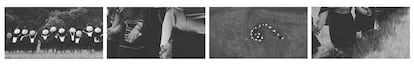
En su proyecto, ella misma las llevaba e invitó a la comunidad a participar en un baile en el que, esta vez, las protagonistas eran las mujeres. Los hombres solo tocaban los instrumentos. “Los hombres estaban algo confundidos. Por una parte se alegraban de que quisiera rescatar esta tradición, que ahora mismo se ha perdido todo el significado por la fuerte presencia de alcohol, pero por otro se indignaban porque ellas también formaran parte de ello”, dice. “Quise invertir los roles. Es algo que no se acostumbra a hacer. Incomodar con el único fin de incluir”. Y añade: “Toda la cosmovisión indígena está centrada en el equilibrio, también en la energía femenina y masculina. Excluirnos o relegarnos al cuidado y al tejido va en contra de nuestras creencias”.
La crítica no solo es hacia dentro. Para Morales también fue todo un trabajo tratar de desmantelar el imaginario que se tiene de las comunidades indígenas fuera de las mismas. Los pueblos originarios, dice, están narrados siempre desde la linealidad y la exotización. “Se cuenta cómo comemos, cómo dormimos, cómo vivimos”, ríe irónica. “Desde la universidad sentía que, por ser indígena, tenía que hacer ‘cosas de indígenas’. Tejer, casarme joven, ser mamá rápido… Yo quise hacer todo lo contrario”.
Para Morales queda mucho por hacer. Pero ella ha vivido en primera persona esa reconciliación con la identidad que le conflictuaba y el rechazo a una violencia que también está presente en la construcción de la familia. “Es más fácil saber quién soy después de todas las preguntas que me he hecho. El arte fue el canal”.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.








































