Lo primero es comprender el trumpismo
Igual que sucedió con el fenómeno Thatcher, para hacerle frente es necesario hacer un diagnóstico acertado de las razones más profundas de su éxito
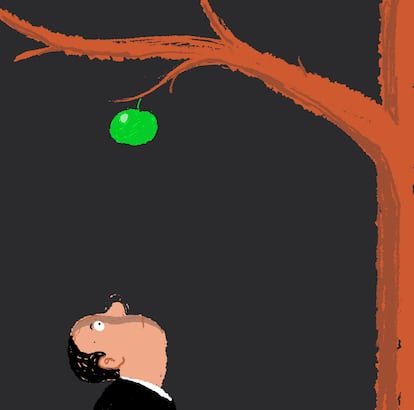
Para comprender un presente, el nuestro, marcado por la omnipresencia del capitalismo de plataformas y el avance reaccionario, 1979 es un año imprescindible. Fue entonces cuando Margaret Thatcher ganó sus primeras elecciones. En 1979, también, se creó la primera red colaborativa de internet. Son dos hechos en apariencia inconexos, pero enormemente útiles para abordar dos cuestiones esenciales hoy, en pleno advenimiento del trumpismo 2.0: diagnóstico y alternativas; reacción y digitalización. Esto es: la necesidad de caracterizar adecuadamente nuestra época, y la igualmente necesaria tarea de imaginar alternativas.
En 1979 se materializó el ascenso al poder del thatcherismo, un hito electoral que abrió las puertas de un mundo cuyos agónicos retazos habitamos todavía. En un ensayo publicado en esas fechas, titulado El gran espectáculo del giro a la derecha, Stuart Hall se hizo cargo del estado de desorientación en el que se hallaba sumida la izquierda británica ante el primer vendaval neoliberal. Ese texto contenía dos frases que, aunque quizá de Perogrullo, se erigen como guías estratégicas de enorme actualidad: “si queremos ser efectivos, solo puede ser sobre la base de un análisis riguroso de las cosas tal y como son, no como nos gustaría que fueran”. Además, apuntaba Hall, “debemos denunciar las satisfacciones obtenidas al aplicar esquemas analíticos simplificadores a acontecimientos complejos”. El fenómeno Thatcher desbordó las coordenadas políticas hasta el momento imperantes; para hacerle frente era necesario, en primerísimo lugar, comprender las razones más profundas de su éxito.
Algo similar sucede hoy con el trumpismo, herencia bastarda de la Dama de Hierro. Durante su irrupción abundaron los análisis que hacían hincapié en las fake news y la desinformación. Combatir a Trump era, entonces, desenmascarar la “posverdad” que traía consigo. Poco después, repuntaron las analogías históricas que comparaban el movimiento MAGA con el fascismo de entreguerras. Estos discursos, evocadores en lo retórico, se demostraron políticamente estériles: las llamadas a combatir el fascismo no impidieron su vuelta; la proliferación del fact-checking y su correlato —”dato mata relato”, clamaban por doquier— apenas contribuyó a la resistencia. Nadie dijo que fuera fácil: a mediados del siglo pasado, Theodor Adorno ya alertaba de la “naturaleza intrínsecamente antiteórica” e inaprensible de la reacción.
Ahora, en el albor de una segunda Administración de Trump, el nuevo fetiche analítico se desplaza hacia Silicon Valley. Hoy, comprender las fortalezas y novedades del trumpismo implica hablar de “tecnocasta”, “broligarquía”, “corte tecnológica”. No es un cambio baladí, desde luego: la imagen de los grandes caciques tecnológicos en la primera fila de la coronación de Trump constituye un salto cualitativo de innegables consecuencias. Ahora bien: el desafío, como estipulara Hall, es apostar por diagnósticos complejos que posibiliten estrategias efectivas, nunca al revés.
En la dimensión estrictamente teórica, son muchos los peros que poner al enfoque de la tecnocasta y su tesis de fondo: la asunción de que vivimos ya en una realidad “tecnofeudal”, en la que grandes empresas tecnológicas, actuando como señores feudales, acumulan poder y riqueza mediante el control de la información y los datos. Como apunta Evgeny Morozov, etiquetar a estas corporaciones como rentistas ignora la dimensión productiva y creativa de sus modelos de negocio. Además de simplista, esta mirada nos concibe como “siervos digitales”, desprovistos de agencia o capacidad de acción. Por otro lado, es fundamental reconocer el papel del Estado en el auge de estas empresas: el iPhone o el buscador de Google no existirían sin inversión estatal.
Pero no me preocupa la falta de rigurosidad per se, la autorreferencialidad de la teoría. Mi obsesión con el diagnóstico, como la de Hall, es instrumental: comprender bien a Trump y sus acólitos no es un bien en sí mismo; es condición de posibilidad de una estrategia política que les haga frente. Si el enfoque de las fake news hubiera ayudado a diluir el fenómeno del magnate neoyorquino, bienvenido fuera. Mi miedo, pues, es que encontremos subterfugios estilísticos para obviar que el trumpismo politiza y da sentido a un malestar real. Ernst Bloch acuñó la idea de “fraude de ejecución” para describir al fascismo: era su forma de tomarse muy en serio los deseos y anhelos que este explotaba, aunque no les diera solución. No es muy diferente a lo que vemos hoy.
En realidad, mis dudas con el señalamiento de la “tecnocasta” son suspicacias sobre su eficacia: ¿centrar el debate en la figura de Elon Musk desactiva la posibilidad de cuestionar el sistema que lo engendró? ¿Invisibiliza, quizá, otros rasgos esenciales del nuevo trumpismo, como el retorno al expansionismo territorial de antaño, la subordinación de Groenlandia, Panamá, Canadá, incluso Gaza? ¿Estamos ante una sucesión de falsas dicotomías? Estas, creo, son las preguntas que debemos hacernos antes de confiar en el discurso de la “tecnocasta” como antídoto contra Trump.
También en 1979, a miles de kilómetros de distancia, dos estudiantes de la Universidad de Duke crearon Usenet, el “Arpanet para pobres”: una estructura descentralizada basada en servidores distribuidos, que facilitaba discusiones temáticas abiertas, promovía el libre intercambio de ideas, con accesibilidad y horizontalidad, sin algoritmos ni jerarquías empresariales. Este ejemplo es relevante porque hoy, en plena privatización y captura oligárquica de las redes sociales, carecemos de comunidades de software libre como Usenet.
Así, nuestro contexto, más allá del necesario antagonismo con la oligarquía tecnológica, nos exige nuevas ideas, propuestas, creatividad. En uno de sus últimos artículos, Marta Peirano incidía en tres palabras que deberíamos escuchar más a menudo: infraestructura pública digital. Promover una arquitectura tecnológica a escala europea permitiría poner la inteligencia artificial al servicio del bien común, mejorar los servicios públicos, garantizar la transparencia algorítmica, tener voz propia en un convulso entramado geopolítico. Deberíamos hablar más, también, sobre cómo hacer que redes horizontales como Bluesky o Mastodon, las mejores alternativas a X, se parezcan más a Usenet; evitar su enshitificación —su deterioro gradual, su conquista por trolls—.
Estas conversaciones ya están teniendo lugar. En una entrevista reciente, Sam Altman, creador de ChatGPT, afirmaba que “toda la estructura social será susceptible de debate y reconfiguración”, prescribiendo “cambios en el contrato social”. Altman tiene razón. He aquí el meollo de la cuestión: reconstruir el contrato social ante la transformación digital y climática. El tema es, claro, qué dirección toma esta remodelación: si ahonda en el desmantelamiento oligárquico de nuestra vida en común; o si lo ensancha para democratizar todas las esferas de lo cotidiano, incluidas las redes sociales.
1979 marcó el inicio del mundo contemporáneo, con sus luces —la promesa emancipadora de internet— y sus muchas sombras —el primer triunfo del neoliberalismo—; un mundo que, en 2025, presencia sus últimos y agónicos estertores. Soy plenamente consciente de que este texto plantea más preguntas que respuestas, en un momento en el que la certeza es un anhelo colectivo; sin embargo, como mostró Hall, la duda es la llave que abre la puerta a todo lo demás. Nuestra tarea, ahora, es resistir las tentaciones retóricas, formular las preguntas adecuadas, construir herramientas políticas eficaces y delinear horizontes de transformación deseables.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































