“He releído a Cortázar y me quedo con ‘Los Simpson”: ¿es buena idea volver a lo que nos entusiasmó de jóvenes?
La cultura de la nostalgia ha hecho que los productos culturales que nos entusiasmaron de jóvenes estén más de actualidad que nunca. Pero, ¿es una buena idea volver al lugar donde fuimos felices?
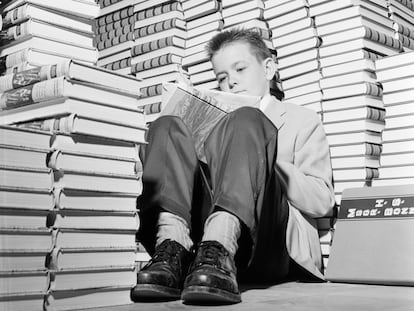

Es una paradoja de la que dependen millones de likes y de visualizaciones (y, por tanto, de dólares) en grandes plataformas virtuales como Youtube: la nostalgia no es algo inerte, sino que evoluciona y se presenta en formatos cada vez más innovadores y sorprendentes. De hecho, uno de los fenómenos musicales que más están creciendo en Youtube son las videorreacciones frente a clásicos del rock: alguien joven, normalmente “un productor musical de la generación Z”, escucha o finge escuchar por primera vez un éxito de los sesenta o setenta y, ante el despliegue de talento, gesticula, se lleva las manos a la cabeza y, en definitiva, flipa.
La industria de la nostalgia siempre logra dar otra vuelta de tuerca y, en este caso, desempolva catálogos como el de los Who, George Harrison o Fleetwood Mac (una banda muy reivindicada por artistas contemporáneos como Sabrina Carpenter o Harry Styles) para, en principio, difundirlos entre los jóvenes y probar suerte: de tanto en tanto, alguno de esos temas logra hacerse viral en TikTok.
No obstante, parece que algo falla: en los comentarios que acompañan a las first reactions se puede comprobar que la mayoría de los consumidores de ese contenido no son jóvenes curiosos, sino personas mayores que vivieron durante su juventud el éxito de aquellas bandas y que tratan de recuperar hoy, de forma vicaria y por persona interpuesta, lo que sintieron las primeras veces que las escucharon. Muchos estudios demuestran que las preferencias musicales, íntimamente ligadas a la identidad personal, se construyen durante unos pocos años (entre los 15 y los 25) y después se mantienen sin demasiadas alteraciones durante el resto de la vida adulta.
Cabe preguntarse si esa insistencia que, de media, practicaremos durante décadas sobre unos pocos géneros, temas y artistas que nos deslumbraron durante la adolescencia tiene que ver con las virtudes de las canciones o, más bien, con su efecto evocador. Podría hacerse la misma reflexión respecto a determinadas lecturas completadas durante los años de formación, esos “libros favoritos” sobre los que Marcel Proust, en su ensayo Sobre la lectura (1905), afirma que llenaron “los días más plenamente vividos de la infancia”.

El francés (¿hay mayor autoridad en cuanto a literatura y memoria?) defiende que determinadas obras funcionan como un ancla que nos coloca en el lugar y el tiempo en que las leímos. “Si llegáramos ahora a hojear aquellos libros de antaño, serían para nosotros como los únicos almanaques que hubiéramos conservado de un tiempo pasado, con la esperanza de ver reflejados en sus páginas lugares y estanques que han dejado de existir hace tiempo”.
Está claro que aquello que nos deslumbró de jóvenes nos acompañará siempre. Sin embargo, no está tan claro que, como esos espectadores de reacciones que nunca se cansan de escuchar Starway to Heaven, sea buena idea volver sobre esos discos, libros y películas que se ganaron un lugar especial en nuestra memoria. Ahora que en Internet está disponible todo, a todas horas y en todas partes y la atmósfera política y social cambia más deprisa que nunca (influyendo sobre el gusto de cada uno, que siempre es, en parte, una construcción colectiva) puede que lo que tanto disfrutamos entonces, hoy nos provoque rechazo.
“Al lugar donde fuiste feliz...”
“¿Encontraría a la Maga?”. Esta pregunta hace estremecerse a miles de lectores de todo el mundo que reconocen la primera frase de Rayuela, una novela de Julio Cortázar que marcó a un par de generaciones. El periodista Álvaro Rigal, de cuarenta años, la intentó leer hace poco y tuvo que abandonarla: en ningún momento llegó a interesarle: “Me encontré con Rayuela en verano, en casa de mi abuela, y era consciente de que era la típica novela que te gusta más de adolescente. Lo empecé porque es muy famosa, y no fui capaz de seguir. La dejé por la mitad y eso ya me supuso un esfuerzo. Ni conectaba, ni me interesaba el estilo, ni me interesaba lo que contaba. Pero sí que me podía ver a mí mismo con veinte años flipado con ese libro. Tiene muchas frases intensas, así que me veía con veinte años leyendo esas frases y escribiéndolas en una carpeta o en el Fotolog”, reconoce.
El caso de Rigal es el de alguien que lee como adulto una de esas obras que solemos asociar a la primera juventud. La postura de la escritora Laura Fernández, autora de novelas como La señora Potter no es exactamente Santa Claus y de ensayos como Hay un monstruo en el lago, es la de que estas etiquetas no tienen demasiado sentido y explica que, cuando una obra es realmente buena “resiste cualquier embate temporal”. “Si te pones a mirar una obra de Roald Dahl, autor más infantil que juvenil, sigue siendo perfecta ayer y hoy, por más que los de Netflix se asustaran con ciertas cosas. Es una obra dúctil, en cada época en que la leas te está diciendo una cosa distinta, lo mismo que Alicia en el país de las maravillas. Las obras buenas nunca han pretendido o intentado hacer daño a nadie, solo estaban hablando del ser humano, de modo que ninguna envejece mal. De hecho, si algo ha envejecido mal es porque no era tan bueno como pensábamos. Yo tengo que confesar que Rayuela lo empecé a leer y me dio vergüenza ajena la forma de tratar a La Maga”.

“Mi recomendación es siempre volver”, continúa Fernández, que es partidaria de las relecturas placenteras: “Uno no debe nunca renegar de aquello que le ha formado. Lo más bonito de volver a esos libros que fueron importantes, por mucho que se caiga el mito, es encontrar qué fue lo que te llamó la atención de ellos o, si has acabado siendo creador, qué puedes ver aún de ellos en tu obra. A mí me ha pasado sobre todo con películas como Gremlins. Leer un libro es ir en busca de un tesoro y cada vez es distinto el tesoro que encuentras”.
Aunque conoce los peligros de la nostalgia monomaníaca, el crítico musical Rafa Cervera, autor de ensayos como Alaska y otras historias de la Movida, coincide: el tiempo no destroza nuestra relación con determinados discos, sino que ayuda a encontrar cosas nuevas en ellos. “Con la edad hay que encontrar el equilibrio entre el adolescente que eras y el adulto que eres ahora. Escuchar determinados discos me produce una satisfacción tremenda: vuelvo a las primeras veces que escuché a Patti Smith deletrear el G-L-O-R-I-A, o a cuando descubrí Venus in Furs de Velvet Underground… Pero no hay que olvidar que una cosa es tener 14 años y otra cosa es tener 62. Entonces, esa música para mí es como sagrada, pero quiero que sea una fuente de conocimientos nuevos. La perspectiva que me da todo el tiempo que ha transcurrido y la información de la que disponemos ahora me permiten revisar esos contenidos y extraer nuevos significados que en su momento no saqué. Por ejemplo, los B-52 son un grupo queer, y yo de eso no tenía ni idea cuando escuchaba sus dos primeros discos; ahora tienen también ese significado. Yo escribo mucho sobre el pasado, pero intento aportar, además del conocimiento acumulado, una visión contemporánea”.
Contaminados por el esnobismo adulto y otras posibles trampas del gusto
En el año 2000, cuando las primeras entregas de la saga Harry Potter llevaban meses en las listas de libros más vendidos, el famoso crítico y académico Harold Bloom publicó un artículo en el Wall Street Journal titulado: “¿Pueden equivocarse 35 millones de compradores de libros? Sí”. Bloom es uno de los ejemplos de elitismo más citados, pero hay muchos más y todos participan de la misma estructura. En su ensayo Mal gusto (Debate, 2025), la periodista y filóloga británica Nathalie Olah explica que todo eso que llamamos “buenas costumbres” (algo que incluye desde la cortesía hasta el canon literario) es, en parte, un mecanismo de control que se actualiza continuamente y que las clases dominantes utilizan para mantenerse en el poder. “Defiendo que la idea de que la movilidad social está abierta y disponible para todos es en realidad una mentira, porque si estás excluido de los códigos culturales y estéticos de la clase dominante, avanzar se vuelve mucho más difícil”, comenta a ICON. “No pienso en el gusto como algo estable o innato. No creo que yo tenga mi gusto y tú tengas el tuyo y que eso sea simplemente un rasgo de nuestros caracteres. Yo me suscribo más bien a la visión, que ha prevalecido desde el siglo XVIII y que fue planteada por Immanuel Kant, de que el gusto es una construcción social”, continúa la ensayista.
Siendo así, es posible que nuestros gustos evolucionen a medida que nuestra posición social o nuestro prestigio varían. Frente a esto, Fernández, de nuevo, defiende una dieta culturalmente omnívora: “Creo que es inevitable que, al crecer, añadamos capas de miedo, como el miedo a quedar mal… Pero la gente que no tiene complejos (yo me considero así: puedo estar leyendo Manolito Gafotas, que me parece una genialidad, a la vez que leo Henry Miller) sabe que en todo hay cosas buenas y malas. Eso sí, existe un problema de esnobismo. El mismo Harold Bloom era completamente esnob, un señor que no ha entendido la literatura de Stephen King y se ha perdido algo vital; probablemente tampoco leyó a muchas mujeres, ni las hubiera leído ahora. Pero cuanta más capacidad de asombro seas capaz de conservar, más feliz vas a ser en el mundo: estamos todos aquí subidos y solo depende de ti cuánto lo disfrutas. Es increíble estar en la librería de un aeropuerto y poder fascinarte con cualquier cosa. Yo he leído Harry Potter de mayor y comprendo que si lo hubiera leído de niña, me hubiera encantado”.

Otro de los problemas que, en ocasiones, plantea el paso del tiempo sobre obras y autores es el descubrimiento de biografías cuestionables o de elementos que, con una mirada actual (por ejemplo, más feminista) resultan chirriantes. En este sentido, Olah intenta ser pragmática: “Si algo no es tan sofisticado o puede parecernos problemático hoy, pero puedo ver que tenía alguna cualidad que disfruté en su momento, puedo verlo de manera bastante compartimentada: disfrutarlo mientras reconozco que quizá su mensaje político era malo. Obviamente, hay un límite. No vería cosas que fueran explícitamente racistas. Pero creo que podemos permitirnos cierta flexibilidad al analizar objetos culturales del pasado”, explica la periodista. “Recientemente leí un libro de Claire Dederer titulado Monsters, que plantea la pregunta de si aún podemos disfrutar el arte de los hombres malos. Y pensaba en que Michael Jackson fue importante en mi infancia, como estoy seguro de que lo fue en la de muchas personas, y ese libro responde bastante bien a la pregunta de cómo debemos relacionarnos con objetos culturales como los suyos. Creo que ofrece una salida bastante esperanzadora y pragmática a ese dilema de pensar que ciertas cosas del pasado deben olvidarse o desacreditarse por completo. En realidad, sí que podemos disfrutarlas, pero desde una perspectiva más informada y consciente”, defiende Olah.
Así que que está claro: determinadas obras no dependen ni de la época en la que fueron escritas, ni de la mirada del lector, ni de la biografía de su autor, sino que, nostalgias y rememoraciones aparte, ganan con cada revisión. “Siempre hay una rebeldía intrínseca en el ser humano: por ejemplo, los libros de Kafka no van a envejecer jamás, van a ser modernos dentro de tres mil años, porque hablaban de lo raro que es ser humano”, afirma Fernández.
Tal y como se presenta la cultura en Internet, Cervera también cree que los aficionados de hoy en día lo tienen mejor que nunca para disfrutar: “Es inevitable: un aficionado de ahora nunca podrá ver de la misma manera a los Sex Pistols, o a Patti Smith o a Nirvana como los he visto yo en su momento. Y a la vez soy consciente de que tampoco yo podré nunca ver a los Beatles, a Elvis, a los Kinks, como los vio alguien que viviera su adolescencia en los sesenta. Pero nada es sagrado, todo se cruza con todo y todo está permitido. Recuerdo unas declaraciones de Fangoria cuando los criticaban por hacer música con máquinas, y ellos decían: ¿Horteras nosotros? Dire Straits, esos sí que son horteras”.
De manera que volver sobre lo que nos entusiasmó no es hortera, ni excesivamente nostálgico, sino un ejercicio de memoria. Todo depende de lo que elijamos recuperar y de si esa obra puede funcionar a distintos niveles: “Como Tintín, creo que Los Simpson lo hacen: de chaval eran divertidos sin más y luego, de adulto, puedes apreciar mil capas de significado. Pero claro, esas son dos obras maestras del siglo XX: Los Simpson y Tintín. Lo siento, Cortázar, tú no llegas”, zanja Rigal.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































