Por qué y cómo la vida merece ser vivida
Los conceptos de salud y bienestar son más complejos de lo que parece: trascienden lo físico y lo material y enlazan con la plenitud mental y moral.
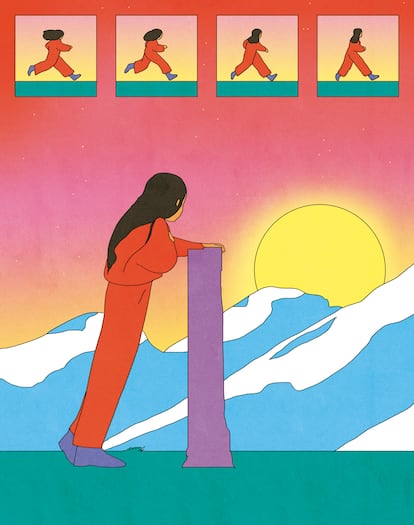

“La vida no consiste en vivir, sino en tener salud” (Non est vivere, sed valere vita est): con un solo verso de uno de sus epigramas —¡milagro de la buena poesía!—, Marco Valerio Marcial nos invita a captar al vuelo la importancia de “vivir bien”. En efecto, para el escritor latino lo que importa no es el “vivir” en sí, sino la “calidad” de la vida que vivimos. La vida solo puede considerarse vida si merece ser vivida. Y puede vivirse plenamente sobre todo cuando se goza de buena salud. En otras palabras: los afligidos por enfermedades y sufrimientos podrían, en concreto, llevar una existencia sin las prerrogativas necesarias para hacerla digna de ser vivida. Si la vida se reduce a la mera supervivencia biológica, ¿puede considerarse vida? ¿Y cuál es la línea divisoria entre la vida y la no vida?
No es fácil, por no decir imposible, responder preguntas que inevitablemente afectan a todos los seres humanos. Ante cuestiones tan delicadas no existen umbrales universales; corresponde a cada uno decidir en qué punto concreto trazar el límite entre una y otra orilla. Un límite que no se puede predeterminar teóricamente, sino que se debería captar solo cuando, de hecho, nuestras precarias condiciones físicas nos hacen conscientes de la imposibilidad de continuar, de la pérdida de nuestra dignidad, de la falta de interés por aquello que hasta ayer había estimulado nuestra vitalidad.
No es casualidad que el verso de Marcial —que basa la esencia de la vida precisamente en la “buena salud”— vuelva con insistencia en el actual debate sobre la eutanasia, animado muchas veces por prejuicios religiosos o ideológicos. Algunos sostienen que es mejor esperar a que llegue el final decretado por la naturaleza. Otros en cambio —relegando la vida terrenal a un mero paréntesis al servicio del “más allá”— piensan que al ser humano no le está permitido decidir sobre su existencia, porque la vida es un don divino y, por lo tanto, solo corresponde a la divinidad concederla y quitarla. Pero ¿por qué imponer estos puntos de vista, legítimos para quienes coinciden con ellos, también a quienes quieren determinar su vida? ¿Por qué impedir que un ser humano trace por sí mismo la línea entre la vida y la no vida?
¿Por qué impedir que un ser humano trace por sí mismo la línea entre la vida y la no vida?
Es necesario recurrir a las espléndidas páginas de Séneca para abordar desde un ángulo diferente los temas que acabamos de mencionar. En una de las cartas dirigidas a Lucilio, el filósofo romano se burla de “la bochornosa oración” de Mecenas, el influyente consejero de Augusto y protector de escritores y artistas. El generoso benefactor, en efecto, dice estar dispuesto a aceptar “la enfermedad y la deformidad” e incluso el dolor agudo de un poste de tortura con tal de que “el aliento de la vida dure más”: “Hazme débil de mano, / débil de pie lisiado, / haz que me salga una gran joroba, / deja que mis dientes temblorosos se caigan: / mientras me quede la vida, todo está bien; / aunque tuviera que sentarme en la punta / perforante de un poste, déjame conservarla”.
Séneca, atacando a Mecenas, critica duramente a aquellos que, por miedo a la muerte, desearían conservar la vida a toda costa. ¿Vale la pena someterse a torturas y sufrimientos para prolongar la vida? “Pero ¿se puede definir como vida”, escribe el filósofo latino, “una muerte que se arrastra? ¿Es posible, entonces, encontrar a alguien que deseara pudrirse entre torturas y morir miembro por miembro y expirar el alma gota a gota en lugar de exhalarla de una sola vez?”.
Para Séneca, en definitiva, “no conviene (…) conservar la vida en cualquier caso” porque esta “no es un bien en sí misma”; lo que cuenta “es vivir como se debe” (Non enim vivere bonum est, sed bene vivere). Pero aquí, respecto a los versos de Marcial, el horizonte se amplía. Vivir bien no consiste únicamente en tener buena salud; concierne también al universo más amplio de las actividades intelectuales y morales. Aquellos que aspiran a la sabiduría, según la visión estoica, “siempre se preocupan por la calidad de vida, no por la cantidad de vida”.
Vivir bien no consiste únicamente en tener buena salud; concierne también al universo más amplio de las actividades intelectuales y morales
Para vivir bien cada individuo debe luchar por dar un sentido a su vida, por hacer que merezca ser vivida. Pero incluso en este caso no existe un modelo global que proponer. A lo largo de los siglos, filósofos, artistas, escritores y científicos han intentado orientar su vida hacia objetivos que pudieran hacerla más digna.
Giordano Bruno, por ejemplo, dedicó extraordinarias reflexiones al tema de la dignidad de la vida, haciendo coincidir de forma ejemplar su existencia con el esfuerzo por buscar la verdad y la perfección. Es este esfuerzo, independientemente del resultado, el que da auténtico sentido a nuestra existencia: incluso una derrota puede convertirse en gloriosa si nos hemos empeñado con todas nuestras fuerzas en el camino hacia la meta. Este es un nudo esencial que abarca muchas páginas de sus obras italianas y latinas.
Y precisamente en este contexto, Bruno se interroga sobre la actitud que se debe adoptar en la aventura del saber y en la de la vida. Así, en su primer diálogo italiano, La cena de las cenizas (1584), el filósofo indaga sobre las dificultades inherentes a toda empresa difícil. Las habilidades requeridas y las pruebas que pasar son muchas. Pero lo más importante no es tanto “ganar el palio”, sino correr con dignidad: “Aunque no sea posible llegar al extremo de ganar el palio, corred sin embargo y haced todo lo que podáis en asunto de tanta importancia, resistiendo hasta el último aliento de vuestro espíritu (…) No solo merece honores el único individuo que ha ganado la carrera, sino también todos aquellos que han corrido tan excelsamente como para ser juzgados igualmente dignos y capaces de haberla ganado, aunque no hayan sido los vencedores”. El elemento fundamental es la actitud, no el resultado. La victoria no depende solo de nosotros. Pero el fin de nuestra competición no es el palio. Lo que importa es la experiencia que realizamos al correr hacia la meta. De hecho, solo durante el viaje será posible enriquecerse, adquiriendo los conocimientos que nos harán seres humanos heroicos, seres humanos dignos, seres humanos capaces de luchar todos los días para ser mejores. Seres humanos capaces de transformar su filosofía en una forma de vida.
El Don Quijote de Cervantes podría ser considerado el héroe por excelencia que lucha por dar sentido a su vida. Contra la opinión de sus contemporáneos —convencidos “de que todos los libros de caballerías son falsos, mentirosos, dañadores e inútiles para la república” hasta el punto de echarlos a la hoguera sin piedad—, el valeroso hidalgo no duda en tomar el difícil camino de la caballería, inspirado por la gratuidad, por la única necesidad de servir con entusiasmo a sus ideales. Cervantes, en definitiva, hace de la contradicción uno de los grandes temas de su novela: si las invectivas contra los libros de caballerías suenan como una incitación al desengaño, en el Quijote encontramos también la exaltación de la ilusión que, a través de la pasión por los ideales, logra dar sentido a la vida. La inutilidad y la gratuidad de sus aventuras aún pueden dejar huella; revelan la necesidad de afrontar con valentía incluso las empresas destinadas al fracaso. Hay derrotas gloriosas de las que pueden surgir grandes cosas con el tiempo: “La verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira, como el aceite sobre el agua”.
En el Quijote encontramos la exaltación de la ilusión que, a través de la pasión por los ideales, logra dar sentido a la vida
Y entre los objetivos más nobles que pueden dar sentido a nuestra vida está también el de cultivar la solidaridad humana. Auguste Comte escribió: “El deber y la felicidad consisten igualmente en vivir para los demás”. Y la felicidad de vivir para los demás ha sido evocada varias veces en la literatura. Pienso en el Wilhelm Meister, de Goethe, o en Guerra y paz, de Tolstói, en sus profundas reflexiones sobre la alegría que genera su esfuerzo derramado para humanizar a la humanidad.
Vivir bien, en definitiva, no consiste solo en cuidar nuestro cuerpo: no bastan los placeres que experimentamos con el deporte, la dieta mediterránea y los llamados “centros de bienestar”. Y del mismo modo, para defendernos del riesgo de las enfermedades, no basta con seguir los preceptos de la industria médica, que a veces se convierten en obsesiones machaconas. Para el cuidado de uno mismo, también es necesario prestar atención a la salud mental y moral. Cultivar la salud física como un momento de recarga y luego retomar, en la vida cotidiana, los locos ritmos de producción basados en la rapidez y la acumulación de bienes materiales no solo es peligroso, sino también poco gratificante. Dejando de lado los estilos de vida ideales que nos ofrecen el consumismo desenfrenado y el neoliberalismo rapaz, deberíamos aprender a perder el tiempo, a dedicar nuestra atención a actividades que no tengan nada que ver con el lucro o con cualquier interés material. Aprender a apartar la mirada de nosotros mismos por un momento nos permitiría tomar conciencia de la progresiva destrucción del planeta y de las terribles desigualdades que están ensanchando el abismo entre unos pocos privilegiados y muchos sufridores.
Leer un libro, escuchar música, visitar un museo, ver un atardecer no significa perder el tiempo, sino ganarlo para alimentar nuestro espíritu, cultivar nuestras relaciones humanas y dar dignidad a nuestra vida. Se trata de modelos alternativos, en clara oposición a las modas dominantes que empobrecen la idea del bien vivir. Modelos sobre los que los clásicos y el arte nos invitan a reflexionar. Vivir con dignidad no significa pensar solo en el estrecho perímetro de nuestros abyectos egoísmos. Porque, como recordaba también Albert Einstein en una declaración epigramática publicada en The New York Times, “solo una vida vivida para los demás es una vida que merece ser vivida”
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































