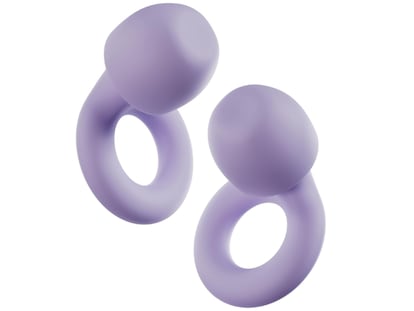¿Por qué molestan tanto los niños en los restaurantes?
Un tuit viral del periodista Rodrigo G. Fáez quejándose de su experiencia en un local, ha vuelto a poner sobre la mesa un tema que genera opiniones polarizadas


Un tuit viral del periodista Rodrigo G. Fáez quejándose de su experiencia en un restaurante en el que le tocó sentarse en una mesa cercana a la de una familia con dos niños que no dejaban de llorar y de gritar, ha vuelto a poner sobre la mesa un tema que genera inmediatamente opiniones tremendamente polarizadas. Como todo en un país, vaya, dado a los bandos y a las posiciones irreconciliables. Basta darse un paseo por las reacciones generadas por el tuit para ver claramente los dos bandos. Es un Barça-Madrid. Los hay que defienden a ultranza la queja del periodista. Para estos, si eres padre pierdes inmediatamente todo derecho a salir a comer o cenar a cualquier sitio que no sea un parque de bolas o el restaurante del Ikea. Y si no, no haberlos tenido. Para los segundos, los que se posicionan radicalmente en contra del tuit, un niño es un niño. Es lo que hay. Y si te molesta, cenas en tu casa.
La España de los bandos ¡Ay!
A mí, en estos temas, y asumiendo el riesgo de que me relacionen con Ciudadanos (prometo que yo no tengo problema en calificar a VOX de partido político de extrema derecha), me gusta ocupar el centro en el espectro ideológico del debate, intentar entender las dos posturas y empatizar con sus argumentos. Porque si nos paramos a pensarlo fríamente, todos tienen su parte de razón, aunque yo, como padre con dos hijos pequeños, tienda a solidarizarme más con los interpelados por el tuit. Al final, como escribía Javier Cercas, la verdad nunca es blanca o negra, sino “de un gris con un vértigo de matices”.
La culpa no es de los niños
Entiendo en parte la queja plasmada por el tuit. Yo mismo he estado en restaurantes con mis hijos y he pensado para mis adentros que no me extraña que la gente se queje. Tengo una hija de cinco años y otro niño de dos. Dos pequeños movidos y escandalosos. Como el 99% de los niños. A mí, personalmente, me preocuparía que no lo fueran.
En casa hemos ido a comer a muchos restaurantes con ellos. También a esos que se ponen de moda en Madrid y se llenan de hipsters que de tanto querer diferenciarse han acabado siendo todos iguales: jóvenes sin hijos bastante sensibles a todo rastro de infancia. No hemos dejado de hacerlo por ser padres. Es más, muchas veces hemos rizado el rizo y hemos ido con otras familias con hijos de edades similares. Ocho niños desbocados para poner a prueba la paciencia humana.
Unas veces se ha dado mejor y otras peor, esa es la verdad. A veces, las menos, nos han felicitado por tener hijos modelo, ese retrato robot ficticio que se ha creado el imaginario colectivo (cómo se nota que cada vez hay menos niños y cada vez tenemos relación con ellos) de niño jarrón que no da problema alguno. “No sabes lo que dices”, suelo contestar. Porque eso es la excepción. Hasta nosotros nos sorprendemos cuando se da un día así.
Lo normal en los niños –lo que nos pasa la mayoría de las veces–, sin embargo, es que después de 15 minutos sentados no aguanten más y quieran explorar, jugar a pillar entre las sillas. O que empiecen a chillar, a cantar a voz en grito o entren en modo rabieta imparable mientras nosotros, los padres, incómodos, sintiéndonos el centro de atención, objeto de todas las miradas, intentamos calmarlos y les pedimos que bajen la voz. A veces, las menos, funciona. Porque los padres hemos aprendido a llevar las mochilas cargadas de juegos, libros, plastilina y pinturas que sacamos de la chistera como magos para capear estos temporales. Otras veces no funciona. Y no son pocas las ocasiones en que acabamos comiendo con los niños en brazos, paseando de su mano por el restaurante para saciar su ansia de explorar, o directamente, cuando vamos más familias, haciendo turnos rotativos para comer, intercambiando mesa y calle, donde nos quedamos unos cuantos para que los peques desfoguen su energía sin molestar al resto de los comensales. Lo que quiero decir es que no somos pasivos. No nos gusta molestar a la gente. No vamos a un restaurante pensando en lo bien que lo vamos a pasar incomodando al resto de comensales. La mayoría de padres intentamos actuar desde el respeto y el sentido común.
Pero entiendo a Rodrigo, porque también he estado en restaurantes con mis hijos y he visto a niños, en la mayoría de las ocasiones bebés, llorando sin parar durante toda la comida en sus tronas ante la indiferencia de sus padres. Y estoy tan acostumbrado a los gritos y los lloros que ni siquiera me molestan, para mí son ya un ruido de fondo, pero sí me causa angustia el sufrimiento de esos niños que al final solo quieren que les cojan en brazos o les hagan caso. La culpa, en todo caso, no es de los niños.
Quedo a comer con unos amigos. En la mesa de al lado hay dos bebés. Tras 23.008 alaridos me da por girar la cabeza en plan “oye, vale ya”. La madre responde a la mirada: “Es un bebé”. Recordad: el resto no tenemos por qué aguantar a vuestros niños. ¿Estáis de acuerdo? ¿O no?
— Rodrigo G. Fáez ⚽️🏡 (@RodrigoFaez) November 25, 2018
¿Por qué los niños molestan tanto?
Dicho esto, también es cierto que se detecta cierta corriente niñofóbica en nuestras ciudades. Lo notas en las miradas cuando entras a un restaurante con niños. Y lo notas en los cientos de tuits y comentarios como los de Rodrigo que, sin hacerse virales, pueblan cada día las redes sociales. Me pregunto por qué molestan tanto los niños. Por qué tenemos esa doble vara de medir con ellos.
Es posible que en el restaurante al que fue Rodrigo hubiese más de una mesa llena de jóvenes hablando a voz en grito, subiendo el nivel de decibelios hasta límites intolerables, y sin embargo no reparamos en ello. Las terrazas de verano están llenas de esas mesas. Yo mismo he sido uno de esos jóvenes y nunca he sentido las miradas de reprobación que veo hacia los niños. Es más, a lo largo de mi vida, en mis viajes en AVE y en mis salidas a comer en restaurantes, probablemente me han molestado mucho más los adultos (hablando a gritos por el móvil, con sus conversaciones escandalosas, con sus despedidas horteras de soltero) que los niños. Pero no veo a nadie quejarse de eso. Poner un tuit al respecto. Es mucho más fácil con los niños.
Supongo que a todo ello contribuirá, como comentaba antes, el hecho de que cada vez haya menos niños, cada vez tengamos menos contacto con ellos y, por tanto, cada vez desconozcamos más qué significa ser niño. Como escribía Antoine de Saint-Exupéry en El principito, “todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerdan”. Una reflexión que me hace estar cada vez más de acuerdo con otra que escribía Manuel Jabois en Manu: “Crecer es una traición”.
Y es una traición porque olvidamos qué significa ser niño. Eso se ve hoy a todos los niveles. Pretendemos que los bebés duerman toda la noche del tirón desde el primer día de vida y nos escandalizamos si los escuchamos llorar o gritar por las noches. Autodiagnosticamos a la primera de cambio a los peques de hiperactividad por el simple hecho de ser movidos, de no parar, de tener una energía inagotable, de ser niños. Queremos que no tengan rabietas y que sepan gestionar sus emociones desde que cumplen un año, que ya está bien de enfadarse por tonterías. Pretendemos que con dos, tres o cuatro años coman sentados y no hagan ningún ruido. Que se comporten como adultos. Y si no es mucho pedir, que se coman las gambas con cuchillo y tenedor, por favor.
Y crecer es una traición porque también olvidamos nuestro yo niño. O peor aún, tendemos a idealizarlo, a recordar una versión de nosotros que solo existe en nuestra imaginación. Y posiblemente en la de nuestros padres. Eso explica que siempre pensemos que nuestra infancia fue mejor. Y más educada, por supuesto. Y que a los abuelos de hoy en día les pase lo mismo al recordar su paternidad. Ellos siempre criaron hijos más educados, con más saber estar, no los niños salvajes de hoy.
Yo, sin embargo, sí recuerdo las cenas familiares en bares y restaurantes. 12 primos de entre seis y diez años corriendo de aquí para allá, armando bulla, incapaces de estar quietos. Y recuerdo las miradas censuradoras de mi padre que tenían el mismo poder que las palabras. Pero también recuerdo que a nuestro alrededor había muchos más niños, comportándose como nosotros, siendo niños. No recuerdo, sin embargo, esa inquina hacia los pequeños, esa sensación de que éramos una molestia. Ni por para del resto de comensales, ni por parte de los dueños de los establecimientos. Éramos bienvenidos. Quizás porque los bares y restaurantes de entonces eran otra cosa, espacios más abiertos a la gente, no esas réplicas supuestamente modernas, pretenciosas, pensadas para la foto de Instagram, con ínfulas y con clientes igual de supuestamente modernos, guays, pretenciosos y con ínfulas en las que hoy los niños no son bien recibidos.
Y esto, como suele decir mi querida amiga Mavi Villatoro, fundadora de Mammaproof, una imprescindible agenda de ocio que rastrea las ciudades en busca de espacios, comercios y restaurantes en los que las familias son bienvenidas, “a mí me parece que denota un problema social de convivencia”.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma