Los niños nacen, los viejos mueren
Antes de que pudiese reaccionar sacó la mano del bolsillo como un pistolero y se hizo con uno de mis libros

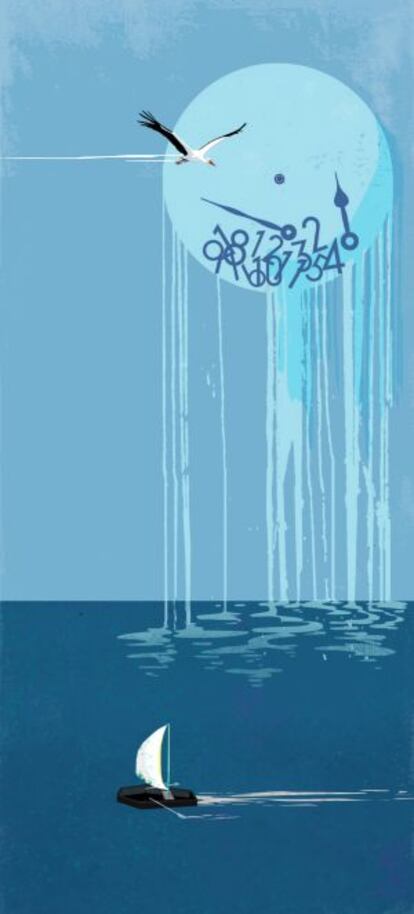
Noticia de agosto, titulé mi última crónica en aquel periódico. Una frase atrevida para nuestra habitual contención, pero se trataba de un día especial. Me quedé mirando el folio para saber exactamente cuál era la noticia: es probable que no estuviésemos ni siquiera en agosto. Pero las primeras líneas fueron resueltas con claridad y eficacia. “A las dos de la tarde un hombre empezó a dormir ayer la siesta. Fue el último en caer: no quedó nadie despierto en la ciudad durante dos horas. Sin viento y sin tráfico, Pontevedra fue al mediodía una ciudad fantasma en la que no hubo nada que contar”.
Di un trago a la botella de agua. “A veces”, seguí, “también el amor duerme una siesta”.
¿Lo leería Mariña Martín? Era tan ridículo que me puse a llorar mientras continuaba escribiendo. Allí estábamos todos, pensé asomando la mirada por encima del monitor, modelando la ciudad a semejanza del periódico: desmenuzábamos la actualidad para volver a armarla como un mecano inservible y despojábamos al lector de atenciones exclusivas. Quizás en aquel estrépito de teclados se contase más de lo que nadie supiese. Quizás el propio Ventín llevase dentro de una herida que trataba de cauterizar a través de la parálisis como yo trataba de cauterizar la mía. A lo mejor no éramos un periódico sino un grupo de autoayuda: todo el esfuerzo que hacíamos en no informar lo gastábamos en recuperar algo perdido. Éramos en el fondo un grupo imperfecto de poetas dirigidos por la Cesárea Tinajera del horror vacui, el director Ventín, que había llevado al extremo su desidia por las noticias y el gusto por una vida natural y sin sobresaltos.
Ese mismo día se había informado en obituarios de la muerte de un viejo paciente del Hospital Provincial. La familia llamó para protestar, pues no era verdad que el hombre hubiese muerto, y el periódico tuvo que rectificar al día siguiente.
—No encuentro la fe de errores. Mi padre sigue muerto —protestó el hijo.
—Hemos rectificado —dijo Ventín débilmente—. Mire en natalicios.
De vez en cuando pasaban cosas extraordinarias. La mayoría de las veces, no. Mariña, por ejemplo, no volvió conmigo, y eso que con mi crónica hice un libro que ganó un concurso de relatos del Ayuntamiento de Benidorm. La vi a las pocas semanas del brazo de un novio. ¿Le gustaría a él morder sal, comer carne poco hecha, untar las patatas en mayonesa y todas las cosas que nos habían convertido a Mariña y a mí en una pareja que no se iba a separar nunca? Cuando los vi tuve ganas de llevármelo a él a tomar un café y explicarle. Con mis exnovias siempre me dan ganas de llamar a sus novios para darles unas instrucciones y despedirme con una palmadita.
Mi relato titulado La siesta fue recibido como una metáfora del vacío de la madurez y una crónica intimista del nihilismo. “No cuenta nada. No pasa nada”, dijo admirado un crítico en Babelia. “Esa facilidad para el detalle subnormal. Los niños nacen, los viejos mueren, a la hora de la siesta se duerme la siesta”. Como se vendió poco y no tenía argumento y estaba basado en las enseñanzas de Ventín, se convirtió pronto en un libro de culto que leía un profesor muy estirado de Valladolid, depositario de ese saber universal y único. Se negó a compartir con nadie mi libro y mucho menos su entusiasmo. Me escribía cartas de verdadera admiración en las que me trataba de genio “siempre que sólo te lea yo”. Me sentía Victoria Abril, la verdad.
—Te la sacas —sentenció el agente Rubén Bolas cuando me lo crucé por la calle.
Meses después de dejar el periódico volví a encontrarme a Ventín. Iba no sé en qué dirección, porque abominaba informar de lo que fuese, pero me vio tan alterado que su semblante canónico mostró un raro interés. Era la primera vez que le había visto mostrar curiosidad por algo, y aunque ese algo era yo, y por lógica debía estar temblando, me paré a tontas y a locas.
—¿Qué lleva ahí? —preguntó.
—Libros viejos.
—No, no, parecen nuevos. Huelo lo nuevo —dijo con cara de desagrado.
—Pues eso mismo, que no le va a gustar. Ahora se lo saco de delante no se vaya a enterar de algo.
Antes de que pudiese reaccionar, sacó la mano del bolsillo como un pistolero y se hizo con uno de mis libros. Me quedé mirándolo como un bobo. “Ventín ante la noticia”, pensé. Y lo que nunca había ocurrido en su vida, ocurrió allí.
—¿Ha ganado un premio y no dice nada? —dijo señalando la faja.
—No pensé que fuera a interesar. Son 6.000 euros, es Benidorm…
—¿Usted dónde cree que trabajo? Somos un periódico: nos interesa todo.
Ventín sobaba el libro como si tuviese entre manos un bombazo que fuese a cambiar el país. “Qué maravilla de edición”, repetía mientras pasaba las páginas. “Un buen saluda”, dijo. “A ese alcalde de Benidorm lo apoyaremos desde nuestras páginas, ya lo creo”. Yo estaba lívido mirándolo de arriba abajo. Apoyar a quién desde un periódico de Pontevedra.
Ventín metió el ejemplar en su maleta de maestro de posguerra y dijo:
—Le haremos una buena cobertura.
—¿Al alcalde o a mí? —acerté a preguntar.
—¡A los dos!
Lo vi marchar en su caminar tan típico, medio tambaleándose, alto y blanco como una sábana.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































