El aeródromo de la constancia

El 7 de septiembre de 2010 un Tupolev 154, con 81 pasajeros a bordo, que cubría la ruta regular entre Yakutia, en Siberia oriental, y Moscú sufrió un colapso total de sus mecanismos eléctricos. El avión sobrevolaba la República de Komi, cerca del círculo polar. Tras los primeros fallos, y antes del apagón completo, los pilotos recabaron información a la torre de control sobre la posible existencia de algún aeropuerto cercano donde realizar un aterrizaje de emergencia. Les informaron de que no había ninguno. Solo se tenía conocimiento de un viejo aeródromo abandonado hacía más de 30 años, y que en su momento había servido para dar cobertura a una expedición de geólogos. Era una pista pequeña, de unos 1.000 metros, la mitad de lo necesario a un aparato de las características del Tupolev 154. Probablemente era inservible.
No hubo día en que no limpiara la pista, incluso durante el crudo invierno
Pero no había otra alternativa. Los pilotos, tras descender a 3.000 metros de altitud, se encaminaron hacia las coordenadas indicadas, en plena taiga del Gran Norte. Durante varios minutos no divisaron nada en la espesura de colores casi otoñales. Debido a la avería las operaciones eran manuales, de manera que cualquier error implicaba la pérdida de toda opción. Después de un largo y angustioso intervalo divisaron un minúsculo rectángulo en el seno de la taiga. Era el viejo aeródromo. La primera impresión fue muy negativa pues, en efecto, aquella explanada parecía terriblemente pequeña como para tener alguna garantía en el aterrizaje. Pero, de pronto, los dos pilotos tuvieron al unísono la misma pincelada de esperanza: aquel rectángulo estaba curiosamente bien recortado en medio de la vegetación. Era sorprendente que la taiga no se hubiera tragado el aeródromo tras 30 años de abandono humano. Aunque la extraña pulcritud de la pista no aseguraba, ni de lejos, el éxito, sí, al menos, invitaba a la tentativa. En cualquier caso, las cartas estaban echadas.
El Tupolev empezó a dar vueltas alrededor del rectángulo, y a cada vuelta descendía un par de centenares de metros. Era una danza extravagante, no exenta de majestuosidad, a través de la cual los pilotos trataban de averiguar el flanco más aconsejable para lanzar el aparato hacia tierra. Decidido el lugar y la orientación llegó el delicado momento de informar al pasaje. No es que los pasajeros fueran ajenos a lo que sucedía pero, hasta entonces, junto a la noticia de la avería se había prometido un aeropuerto en condiciones para realizar el aterrizaje de emergencia. Ahora había llegado el momento de decir la verdad: no era un fiable aeropuerto, sino un pobre aeródromo olvidado el que tenía que recibirles para acoger la prueba más dramática. Como los dos pilotos estaban enteramente concentrados en las maniobras fue una azafata la que explicó la situación a los pasajeros. Nadie replicó. Un silencio abrumador se apoderó de una atmósfera que había estado cargada de susurros y de algún llanto. Con poco tiempo a su disposición, la azafata solo dio dos consejos: uno concerniente a la posición del cuerpo para paliar el choque que supondría el brusco frenado, y el otro dirigido a asegurar la rapidez de evacuación. La azafata que había dado la información y sus compañeros de tripulación se quedaron junto al pasaje. Los pilotos descendieron a menos de 50 metros. Las cartas estaban echadas.
Todo fue muy rápido e infinitamente lento. El aparato saltó varias veces sobre el rectángulo, con violentas sacudidas debido a la acción de los frenos. En cualquier momento se podía producir un giro catastrófico. Y sin embargo, el firme del aeródromo, milagrosamente bien conservado, actuó como un colchón que amortiguaba el golpe. A media carrera por la pista los pilotos ya sabían que conseguirían frenar el avión lo suficiente como para llegar muy lentamente a la emboscada de árboles que aguardaba en el límite de la pista. Y en efecto así sucedió: el Tupolev metió su cabeza en la arboleda como un pájaro que alcanza el nido tras su vuelo laborioso. Quedó detenido, con las alas reposando en las copas verdes y amarillas de los árboles del Gran Norte. La evacuación fue veloz y precisa, de modo que se salvaron los 81 pasajeros, además de la tripulación. Cuando ya se habían alejado del aparato, agrupados en el centro del rectángulo, todos, al expresar la alegría por la salvación, manifestaron su extrañeza por el perfecto estado de la pista de un aeródromo perdido de la mano de Dios.
Y entonces ocurrió algo insólito. Desde el margen contrario apareció un anciano que caminaba muy lentamente. Cuando se acercó al grupo de supervivientes advirtieron que llevaba en su mano derecha un barrilito de vodka y que cantaba con gozo indisimulado. Pronto les contó el secreto: tras la marcha de los geólogos y durante 30 años él continuó preservando el aeródromo, tal como le habían encargado. No hubo día en que no limpiara la pista, incluso durante el crudo invierno. A menudo, soñaba que algún avión necesitaría el aeródromo en un aterrizaje de emergencia. El sueño se había cumplido y el vodka era para celebrarlo.
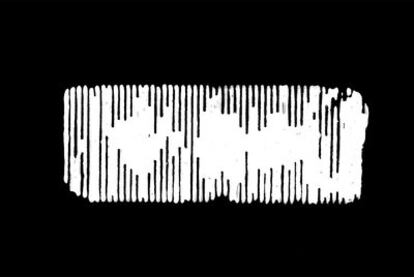
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































