El mal tiene un olor inconfundible
Así como es enormemente difícil definir la verdad, pero muy fácil detectar una mentira, a veces puede resultar difícil definir el bien, pero el mal desprende un olor inconfundible; cualquier niño sabe lo que es el dolor. Por consiguiente, cada vez que causamos dolor a otra persona de manera deliberada, sabemos lo que estamos haciendo. Estamos haciendo el mal. Sin embargo, los tiempos modernos han cambiado todo eso. Han difuminado la clara distinción que hacía la humanidad desde su más tierna infancia, desde el Edén. En algún momento del siglo XIX, no mucho después de que muriera Goethe, entró en la cultura occidental una nueva forma de pensamiento que dejaba de lado el mal, que incluso negaba su existencia. Aquella innovación intelectual se llamaba Ciencia Social. Para los nuevos practicantes de la psicología, la sociología, la antropología y la economía, seguros de sí mismos, exquisitamente racionales, optimistas y totalmente científicos, el mal no tenía importancia. En realidad, tampoco la tenía el bien. Todavía hoy, algunos especialistas en ciencias sociales, sencillamente, no hablan del bien ni del mal. Para ellos, todas las razones y acciones humanas son consecuencia de las circunstancias, que muchas veces se escapan a nuestro control. "Los demonios", decía Freud, "no existen, del mismo modo que no existen los dioses; no son más que productos de la actividad psíquica del hombre". Estamos dominados por nuestro entorno social. Desde hace unos 100 años nos dicen que sólo nos mueve el interés económico, que somos meros productos de nuestras culturas étnicas, que no somos más que marionetas de nuestros propios subconscientes.
Los libros que nos hacen imaginar al otro son un antídoto contra el fanatismo y el odio
En otras palabras, las ciencias sociales modernas fueron el primer intento serio de eliminar el bien y el mal del escenario humano. Por primera vez en su larga historia, ambos quedaron abolidos por la idea de que las circunstancias son siempre las responsables de las decisiones humanas, las acciones humanas y, sobre todo, el sufrimiento humano. La culpa es de la sociedad. La culpa es de una niñez difícil. La culpa es de la política. El colonialismo. El imperialismo. El sionismo. La globalización. Así comenzó el gran campeonato mundial del victimismo.
Por primera vez desde el Libro de Job, el diablo se había quedado sin trabajo. Ya no podía jugar como antaño con las mentes humanas. Satán estaba descartado. Estábamos en la era moderna. Pues bien, los tiempos pueden estar cambiando de nuevo. Es posible que se despidiera a Satán, pero él no se quedó parado. El siglo XX fue el peor escenario de maldad sanguinaria que ha visto la historia. Las ciencias sociales fueron incapaces de predecir, afrontar o incluso comprender ese mal moderno y tecnologizado. El mal del siglo XX se disfrazó, muchas veces, de una intención de reformar el mundo, de idealismo, de la necesidad de reeducar a las masas o "abrirles los ojos". Para algunos, el totalitarismo fue la redención laica, a costa de millones de vidas.
Hoy, después de haber sobrevivido al mal del poder totalitario, tenemos profundo respeto por las culturas. Por las diversidades. Por el pluralismo. Conozco a algunas personas dispuestas a matar a cualquiera que no sea pluralista. El posmodernismo volvió a dar trabajo a Satán, pero, en esta ocasión, su trabajo raya en lo hortera: un hermético puñado de "fuerzas oscuras" es el responsable de todo, la pobreza y la discriminación, la guerra y el calentamiento global, el 11 de septiembre y el tsunami. La gente normal siempre es inocente. Las minorías nunca tienen la culpa. Las víctimas son, por definición, moralmente puras. ¿Se han dado cuenta de que, hoy día, el demonio no parece nunca invadir a una persona concreta? Ya no existen los Faustos. Lo moderno es decir que el mal es un conglomerado. Los sistemas son malos. Los gobiernos son malos. Instituciones despersonalizadas dirigen el mundo en su propio y siniestro beneficio. Satán ya no está en el detalle. Los hombres y mujeres, como individuos, no pueden ser "malos" en el viejo sentido del Libro de Job, o Macbeth, o Yago, o Fausto. Usted y yo siempre somos buenas personas. El diablo es siempre el sistema. Esto es, en mi opinión, una horterada ética.
Goethe no era orientalista ni multiculturalista. No era el exotismo extremo e imaginario del Este lo que le tentaba, sino la sólida sustancia y la novedad que las culturas orientales, la poesía y el arte orientales, pueden otorgar a las verdades y los sentimientos universales de los seres humanos. El bien es universal, y Dios también:
"Dios posee Oriente,
Dios gobierna Occidente,
Norte y Sur por igual, cada tierra
reposa en su mano bondadosa".
Más importante aún, el amor es universal, vale lo mismo para Gretchen que para Zuleika. Por eso un poeta alemán puede escribir un poema de amor para una mujer persa imaginaria. O para una mujer persa real. Y puede ser sincero. Y lo más conmovedor de todo es que el dolor también es universal.
Goethe no recurre a Oriente para demostrar nada. Se toma muy en serio a los seres humanos, a todos los seres humanos. Tanto en Oriente como en Occidente, los hombres buenos lloran.
En el mundo hay buenas personas. En el mundo hay malas personas. No siempre es posible rechazar el mal con encantamientos, demostraciones, análisis social o psicoanálisis. En ocasiones, como último recurso, hay que hacerle frente por la fuerza. A mi juicio, el mal supremo en el mundo no es la guerra, en sí, sino la agresividad. La agresividad es "la madre de todas las guerras". Y, a veces, es necesario repeler la agresión por la fuerza de las armas para que pueda reinar la paz.
Volvamos a Goethe. El Fausto de Goethe nos recuerda de forma indeleble que el diablo no es impersonal, sino personal. Que el diablo pone a prueba a cada individuo, y cada uno puede aprobar o suspender. Que el mal es tentador y seductor. Que la agresividad puede abrirse un hueco en cada uno. El bien y el mal individuales no son privativos de ninguna religión. No tienen por qué ser términos religiosos. La decisión de causar daño o no causarlo, de hacerle frente o hacer la vista ciega, de contribuir activamente a curar el dolor, como un médico rural entregado a su trabajo, o conformarse con organizar manifestaciones airadas y firmar peticiones generales, es una elección con la que nos encontramos varias veces al día. Como es natural, a veces podemos equivocarnos. Ahora bien, incluso cuando tomamos una decisión equivocada, sabemos lo que estamos haciendo. Sabemos cuál es la diferencia entre el bien y el mal, entre causar dolor y curarlo, entre Goethe and Goebbels. Entre Heine y Heydrich. Entre Weimar y Buchenwald. Entre la responsabilidad individual y el mal gusto colectivo.
Crecí en la Jerusalén de los años cuarenta como un niño muy nacionalista, incluso chauvinista, y prometí no poner nunca el pie en suelo alemán e incluso no comprar nunca un producto alemán. Lo único a lo que no me sentí capaz de renunciar fue a los libros alemanes. Si hacía boicot a los libros, me decía a mí mismo, me parecería un poco a "ellos". Al principio, me limitaba a leer la literatura alemana de preguerra y a los autores que se habían opuesto al nazismo. Más tarde, en los años sesenta, empecé a leer en hebreo las obras de la generación de novelistas y poetas alemanes de posguerra. En especial, las obras de los autores del Grupo 47. Me permitían imaginarme en su lugar. Mejor dicho: me seducían para que me imaginase en su lugar, durante los años oscuros, en los años anteriores y en los posteriores. Después de leer a esos autores y a otros, ya no pude limitarme a seguir odiando todo lo alemán del pasado, el presente y el futuro.
En mi opinión, imaginar al otro es un potente antídoto contra el fanatismo y el odio. Creo que los libros que nos hacen imaginar al otro pueden hacernos más inmunes contra las estratagemas del mal, el Mefisto del corazón. Así fue como Günter Grass y Heinrich Böll, Ingeborg Bachmann y Uwe Johnson y, en particular, mi querido amigo Siegfried Lenz, me abrieron la puerta a Alemania. Ellos, junto con una serie de amigos alemanes muy queridos, me obligaron a romper mis tabúes y abrir la mente y, al final, el corazón. Volvieron a mostrarme los poderes curativos de la literatura.
Imaginar al otro no es una mera herramienta estética. Es además, a mi juicio, un imperativo moral fundamental. Y, sobre todo, imaginar al otro es un placer humano profundo y muy sutil.
© Amos Oz 2005. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.
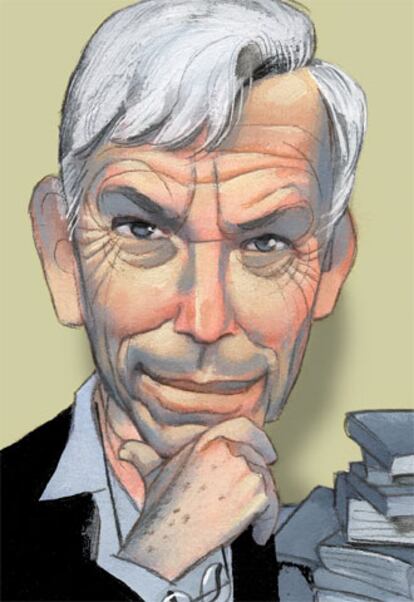
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































