Cataluña, el problema pendiente
De todas las tensiones que atravesaban España hace un siglo, la única que sigue sin resolverse es la reivindicación territorial. La estabilidad democrática ha vuelto a chocar con el nacionalismo


No son muchos ya, imagino, los que recuerdan lo que se sentía al leer la famosa literatura sobre el “problema español”. Fue aquel todo un género literario, hundido en el pesimismo más sombrío, que se prolongó más de medio siglo, a partir de 1898, y que seguía formando parte de las lecturas iniciales de cualquier joven con preocupaciones políticas en los años sesenta. Aquellos libros pretendían explicar las razones del desastre nacional —un desastre que nadie negaba—. Y lo hacían en términos que iban desde el esencialismo hasta el historicismo, desde lo racial hasta lo providencial o lo paranoico. Avalaban aquellas obras nombres del máximo prestigio: Costa, Unamuno, Maeztu, Baroja, Machado, Ortega… Como nos decían que eran clásicos, y que sus ideas seguían vigentes, los leíamos con toda seriedad; y andábamos meditabundos y acomplejados.
Porque la lista de problemas con la que se enfrentaba el país era, de verdad, apabullante, sobre todo comparándolo con Reino Unido, Francia o Alemania, países nada normales, sino excepcionales, en aquel momento. Era una economía atrasada, con una renta per capita que apenas alcanzaba la mitad de la de esos tres países. El campo, que absorbía dos tercios de la población activa al comenzar el siglo, estaba dominado en el centro-sur por latifundistas absentistas y braceros sin tierra, y en el norte, por minifundios que expulsaban población emigrante. La historia política desde 1808 era una trepidante sucesión de cambios de régimen, Constituciones efímeras y guerras civiles, culminado todo en la matanza de 1936-1939 y la dictadura en vigor. La Iglesia católica monopolizaba el espacio público y se imponía al poder civil, salvo esporádicas explosiones de turbas anticlericales que quemaban iglesias y mataban curas. Los militares eran otro Estado dentro del Estado, y los Gobiernos no se atrevían a enfrentarse con ellos, por el riesgo de pronunciamientos —cien en un siglo, entre exitosos y fallidos; el último, origen del régimen—. El sistema educativo era escuálido y obsoleto, y en 1900 dos tercios de los españoles eran analfabetos. En el escenario internacional, tras la pérdida casi completa del imperio en 1810-1825 y de sus residuos en 1898, España había pasado a ser una potencia irrelevante, ausente en las alianzas o guerras europeas. Y seguía, por último, sin resolverse la distribución territorial del poder; un asunto que podía ser acallado por la fuerza, como habían hecho Primo de Rivera o Franco, pero que volvían a plantear las élites periféricas, sobre todo catalanas —las vascas habían logrado un cierto arreglo—, a la menor ocasión.
Sobraban, sí, las razones para el pesimismo. Los problemas eran graves e innegables, pero quienes escribían sobre ellos (literatos en realidad, y de envidiable calidad, pero no analistas sociales ni políticos) los exageraban y, sobre todo, los elevaban al nivel de lo esencial y poco menos que eterno. De ahí las utópicas soluciones que ofrecían: había que cambiar —nada menos— la “forma de ser” nacional, transformar nuestra psicología fantasiosa, egoísta, autoflagelante, perezosa e indiferente ante el bien común, y convertirnos en orgullosos y prácticos ciudadanos, como los ingleses o los americanos. Para lograr tales cambios, algunos confiaban en la enseñanza, que debería dejar de ser libresca, memorística y ajena a cualquier saber útil; y otros, en un “cirujano de hierro” que sajara y depurara sin piedad la esfera pública, logrando por decreto que los partidos dejaran de ser bandas de caciques depredadores y los funcionarios se convirtieran en honrados y eficaces servidores públicos. Para el paisaje, que también debía pasar de seco a húmedo, todos apostaban por los pantanos.
Al victimismo secesionista se le sumaron la crisis económica de 2008 y el anticatalanismo del PP
Qué complejo, la verdad, salir a Europa —así decíamos: salir a Europa— en los años cincuenta o sesenta y encontrarse con países donde los trenes eran rápidos, limpios, puntuales; donde los mendigos no afeaban las calles; donde la gente andaba deprisa, a lo suyo, y si te rozaban decían pardon o sorry, en lugar de haraganear y bromear en las esquinas; donde no había películas ni libros prohibidos y las parejas se besaban en los parques; donde existían sindicatos y elecciones libres, edificios con grandes rótulos de Parti Communiste Français y mítines laboristas en los que viejitas impolutas cantaban La Internacional con el puño cerrado. Todo esto sin que se hundiera la bóveda celestial. Y encima eran más ricos que nosotros.
El caso es que Franco murió y para entonces, gracias a un crecimiento económico disparado por la liberalización y el contexto europeo, algunos de esos problemas seculares estaban disolviéndose como azucarillos: la economía despegaba a gran velocidad; la mecanización expulsaba del campo a millones de personas y el sector agrícola se convertía en residual; clericalismo y anticlericalismo perdían virulencia en una sociedad moderna y secularizada. La Transición se propuso y logró la construcción de una democracia estable. Y España se integró en la Unión Europea y la OTAN, con lo que subió al escenario internacional como una potencia de rango medio, acorde con su peso demográfico y económico; y los militares aprendieron inglés y respeto a las leyes.
Era una historia, en fin, de éxito. Pero no en relación con el problema territorial, que siguió coleando. Ante esta cuestión, la Transición había partido prácticamente de cero. El Estado español moderno —radicalmente distinto a la monarquía imperial de los siglos XVI a XVIII— había nacido en Cádiz, en 1812. Y desde entonces había tomado como modelo el centralismo revolucionario o napoleónico francés. Quizás hubiera sido mejor haberlo hecho con el caso británico, conjunto de reinos preexistentes agrupados en una monarquía común. Pero lo cierto es que el modelo inicial sobrevivió incuestionado durante casi todo el XIX, y que las afirmaciones de identidad regional —las proclamas sobre Cataluña como “patria” propia— partían de la aceptación de España como “nación” política o sujeto de la soberanía. Ese doble patriotismo se vio dificultado tras el fracaso del ciclo revolucionario en 1874 y más aún tras la debacle de 1898, cuando algunos grupos empezaron a plantear la identidad catalana o vasca como rivales y excluyentes de la española; pero el doble patriotismo siguió dominando. En dos situaciones democráticas, 1931 y 1978, se intentó resolver este problema con un Estado unitario pero con esferas excepcionales de autogobierno para las regiones que lo desearan. La de 1931 fracasó, víctima de los radicalismos. La de 1978 parecía tener mejores perspectivas.
La historia juzgará a las élites nacionalistas y las culpará de la división de la sociedad catalana
La Transición fue un ejercicio de sensatez y renuncia, por un lado, a la llorosa y dañina literatura del desastre y, por otro, a los grandiosos sueños de transformación del mundo que nuestras mentes habían incubado durante la larga noche del antifranquismo. Adónde vas tú, Carrillo, cantábamos, con la reconciliación. No bastaba con derrocar la dictadura. Queríamos la revolución. Y no una revolución cualquiera, sino una que, superando el estalinismo y otros “errores”, fuera, a la vez, democrática, autogestionada, lúdica y respetuosa con las minorías sexuales o nacionales. El paquete redondo. De vez en cuando, alguno sugería un matiz olvidado y, tras largo debate, lo incluíamos. Pero nos hicimos mayores, en el mejor sentido, y renunciamos a estas demandas a cambio de asegurar las libertades políticas fundamentales y el crecimiento económico.
Los nacionalistas radicales, en cambio, no renunciaron a nada. Su sueño era la independencia, y lo mantuvieron, aunque siguieran siendo minoría. No se iban a conformar con un mero autogobierno, aunque fuera amplio; y menos aún con un autogobierno similar al otorgado a otros territorios del país, sin su tradición identitaria y de exigencia autonómica.
La Generalitat, como el Gobierno vasco, cayó en manos de los nacionalistas. No de los más radicales, pues Jordi Pujol creía imposible la independencia y se limitó a elevar al máximo el listón de sus exigencias dentro de la legalidad. Pero, en vez de concentrarse en el autogobierno, su tarea principal fue fer país, es decir, construir la nación. Una nación sin Estado, decían, pero apoyada, en realidad, por un aparato político y administrativo perfectamente estatal que dedicaba sus mejores esfuerzos a reforzar el sentimiento de nación catalana y debilitar el de la española.
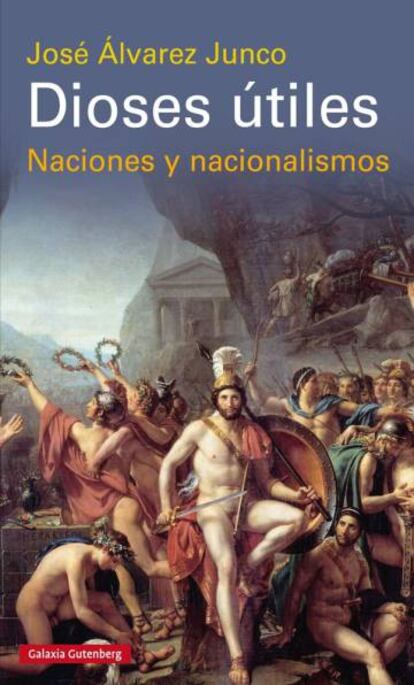
Sus medios principales fueron los de cualquier Estado: el sistema educativo, las instituciones oficiales y los medios públicos de comunicación. Como ejemplo de institución, el Museu d’Història de Catalunya, que sigue difundiendo hoy ante visitas escolares diarias la versión canónica del victimismo nacionalista. Como ejemplo de los medios, el mapa del tiempo de TV3, que incluye los Països Catalans, pero excluye el resto de España. Si a ello se añaden la crisis económica de 2008 y el anticatalanismo del PP (de la derecha española no se puede olvidar aquella explosión espontánea, al reconquistar el poder en marzo de 1996, de “Pujol, enano, habla castellano”), se comprende el auge del sentimiento exclusivista e independentista entre las jóvenes generaciones.
Ese es, pues, el principal problema que sigue vivo ante nosotros (dejo de lado, ya sé, cosas como la calidad de la enseñanza y la investigación, que, desgraciadamente, angustian menos a la opinión). Deberíamos poder resolverlo, como resolvimos los demás. La fórmula será, seguramente, un federalismo más auténtico y completo. Pero no habrá solución a partir de los planteamientos clásicos de los nacionalismos excluyentes.
La historia juzgará algún día a las élites nacionalistas. Les culpará, creo, del grave deterioro de la cultura catalana, antes cosmopolita y hoy ensimismada, y de la división de la sociedad, antes satisfecha con el bilingüismo y la doble identidad. Como les culpará por haber creado un Estado en su peor versión posible: el decidido a imponer la homogeneidad cultural, según su modelo preconcebido de nación, y por tanto a reducir la libertad y la pluralidad de la sociedad a la que gobierna.
José Álvarez Junco es historiador. Autor de Dioses útiles. Naciones y nacionalismos (Galaxia Gutenberg, 2016).
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- Declaración Unilateral Independencia
- Ley Referéndum Cataluña
- Referéndum 1 de Octubre
- Legislación autonómica
- Cataluña
- Autodeterminación
- Referéndum
- Generalitat Cataluña
- Gobierno autonómico
- Libros
- Conflictos políticos
- Política autonómica
- Comunidades autónomas
- Elecciones
- España
- Cultura
- Política
- Procés Independentista Catalán
- Independentismo
- Babelia




























































