DOOM como parodia del neoliberalismo y la postverdad
En la superficie parece el epítome del videojuego voluntariamente descerebrado. Pero la escritura de este 'remake' oculta mucho más

John Berger desvelaba, en su Modos de ver, una verdad evidente: la tradición pictórica europea del siglo XIV al XIX es, en realidad, la tradición de unos pocos privilegiados. No estamos viendo la historia, solo un pedazo infinitesimal de esta. ¿Qué pasaría, entonces, si observamos la evolución de los videojuegos desde los 70 hasta hoy? Veríamos, en su mayoría, la tradición tecnológica de unos pocos privilegiados.
La evolución del videojuego, al menos de su hardware, es una carrera tecnológica que solo encuentra parangón en la carrera espacial o la carrera armamentística. Puede que la vida de nadie esté en peligro, ni el orgullo de gobiernos, pero admitámoslo de una vez: vivimos ya en el ciberpunk, las multinacionales dominan la tierra y ellas deciden sobre nuestro destino.
Actualmente, en esta competición se encuentran Microsoft y Sony. La última ya ha sacado hasta tres versiones distintas de la PlayStation 4 (la original de 2013, la Slim y la Pro, cada una con sus correspondientes características) y Microsoft ha anunciado su nuevo invento de complicada pronunciación: Xbox One X. Por otro lado, tenemos el verdadero avance de los privilegiados: la realidad virtual. Facebook y su Oculus Rift, Samsung y las Samsung VR, Sony y las PlayStation VR…
Y, por supuesto, los ordenadores. Un ordenador de sobremesa es ya irrelevante por sí mismo si no viene acompañado de su correspondiente silla gamer, su micrófono gamer, su pantalla gamer, el teclado gamer, el ratón gamer y la bebida gamer. Se ha creado, casi desde la nada en los últimos cinco años, una corriente donde gamer significa de calidad, pero también sobrepreciado. Se identifica al gamer por todos estos accesorios en su zona de juego, pero también se puede identificar la cantidad de dinero invertida para demostrar algo: yo soy gamer.
En el software sucede algo similar: los arcades dejan paso a las aventuras gráficas, con historias complejas y colores atractivos, para dejar paso a su vez a los shooters en primera persona hasta que a finales de los 90 decir videojuego era sinónimo de decir juego de tiritos. Pero la carrera no quedaba ahí. Supongo que la década de los 2010 se recordarán los videojuegos como sandbox, cada uno más grande que el anterior, demostrando que lo importante es lo cuantitativo. Su culminación se encuentra en Legend of Zelda: Breath of the Wild, donde hasta Nintendo, ajena desde hace años a estas carreras, se ha adscrito a ella.
En 2016 hubo un juego del que se habló largo y tendido: su diseño brutal y dinámico dejaba en ridículo al resto de los shooters. Era un intento un tanto nostálgico, pero bien entendido y reciclado. Evolucionaba respecto a sus antepasados, no solo los de su saga, sino cualquiera que haya ido por su mismo camino. Era, en definitiva, uno de los mejores juegos del año. Era DOOM (en mayúsculas, es la forma oficial de nombrarlo).
Hubo algo de lo que raramente se habló. Algo, sin embargo, que estaba en la superficie de DOOM. No es un juego que se ande con sutilezas, ni siquiera en su discurso, plantado en primer término, en cada línea de diálogo. Pero se ignoró de forma negligente porque, quizás, es uno de esos juegos en los que el discurso es irrelevante. Considero, sin embargo, a DOOM como uno de los juegos mejor escritos de 2016. Porque DOOM habla, desde su diseño hasta su guión, de dos hechos fundamentales: los videojuegos como industria y la colonización llevada por estos.
DOOM destruye, DOOM aplasta
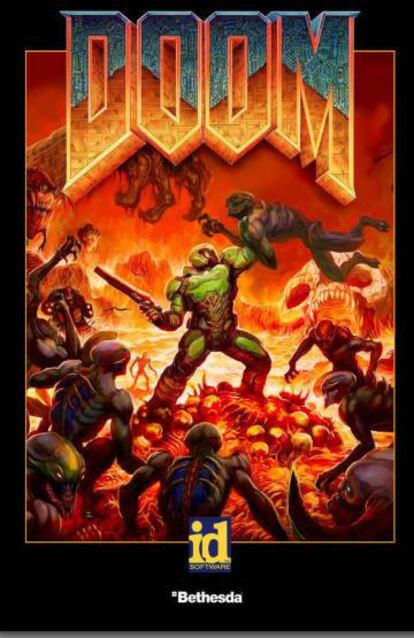
Nuestro protagonista no tiene nombre. Nosotros no tenemos nombre. Somos popularmente conocidos como Doomguy, “El tipo de Doom”. Nos despertamos desnudos, en una sala con solo un arma y un enemigo. Nuestro objetivo a corto plazo es obvio. En cuanto avanzamos, descubrimos más enemigos y armas. El juego solo se detiene un momento en los primeros diez minutos: cuando accedemos a un ascensor y aparecen los títulos de crédito.
Estamos en Marte, en el futuro, dentro de una fábrica/laboratorio/empresa guay totalmente anacrónica con nosotros mismos. Nosotros somos un ser del averno, un guerrero temible, la rabia virulenta hecha carne. Pero aquello es el futuro de Ikea, las paredes metálicas y blancas, los bellos pasillos y halls destrozados por una invasión demoníaca. Y nos convertimos en un conserje de la violencia que debe limpiar esta empresa llamada UAC.
DOOM se estructura, de hecho, como una serie de trabajos. Igual que Hércules o que Odiseo, Doomguy también desciende a los infiernos. En repetidas ocasiones. Pero no es aquí donde está lo interesante del juego. Lo más importante es el desprecio que esta fuerza primigenia, nosotros, procesa contra todas las instalaciones de la UAC. Cada vez que nos indican que algo es frágil o que tengamos cuidado, nosotros lo reventamos sin miramientos con una patada o con un escopetazo.
El propio personaje, al ver el juego a través de él, funciona como una fuerza de extrañamiento. Shklovski usaba el extrañamiento como una forma novedosa de observar lo cotidiano, lenguaje literario mediante. DOOM no necesita literatura. Solo un personaje muy enfadado como rasgo elemental de su ser. De repente, se desvela ante nosotros que todos los videojuegos van sobre trabajar o, al menos, están estrechamente relacionados con la idea del trabajo.
Lo que para Samuel Hayden, ser cibernético fundador y director de la UAC, es una hazaña, para nuestro protagonista es solo un estrobo en el camino. El juego nos anima a ser violentos y a no tener reparos. Plantea la ira como proceso creativo.
La empresa eres tú
No solo eso: las distintas voces y hologramas que aparecen a nuestro paso nos hablan de una empresa “amiga” y de la importancia de sacrificarse por el trabajo. Esto llega a la literalidad más absoluta cuando descubramos que en el seno mismo de la empresa hay un culto satánico que sacrifica empleados para desatar el infierno, primero en Marte y luego en la Tierra.
En DOOM se pueden oír frases como: «A diferencia del resto de tu vida, tu trabajo aquí importa». El neoliberalismo ha alcanzado a los videojuegos. Nadie se lo esperaba en DOOM, parecía más un tema para algún indie de Molleindustria. Vivimos para trabajar. Incluso cuando protagonizamos un videojuego, estamos trabajando por una empresa. Todo DOOM trata esta metáfora de forma directa y sin miramientos, con bastante sorna y cierto escarnio por el lenguaje de la post-verdad y los hechos alternativos.
Así, los empleados no están enfermos, sino que «su capacidad de producción» desciende momentáneamente. O cuando se experimentan con ellos y estos mueren, los tratan como “muertes oficiales” e inevitables. Si ves que algún compañero vaguea o no llega a su cota de trabajo, la empresa te anima a «traicionar a tus compañeros», porque tu camino está trazado por la empresa y debes “aceptar lo que no puedes cambiar”.
También se potencia «el poder secreto en tu interior», como si se hablase de salario emocional. La explotación no se parece a la explotación cuando trabajas en un lugar donde se te hace creer que eres importante, que eres vital. DOOM apunta a eso mientras el holograma recita: «El descanso no tiene porque ser tiempo perdido».
Incluso tiene frases demasiado cercanas a mi vida personal. Un holograma aparece, siempre con un tono alegre y entusiasta, y comenta algo sobre trabajar allí. Todo se muestra extraño y violento ahora, con cadáveres desperdigados por doquier y seres diabólicos campando a sus anchas. En un momento, mirándote mientras caminas enfadado con una escopeta gigante en brazos, dice: «Hazte un hueco en el mundo de la excelencia», refiriéndose a lo bello que es trabajar allí. Eso me dijeron cuando accedí a la universidad.
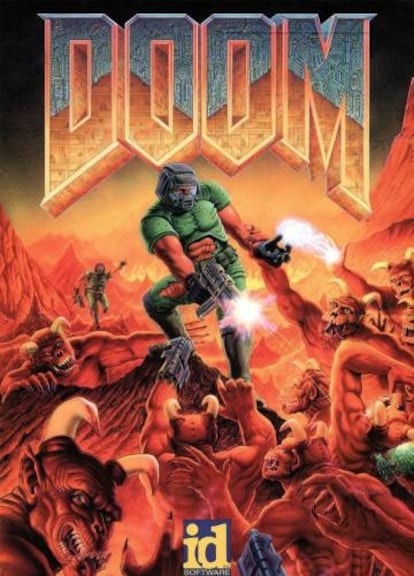
El camino de la felicidad es el camino de la empresa
Si la evolución histórica del videojuego es, en realidad, una carrera tecnológica entre un par de multinacionales, ¿dónde se sitúa DOOM? Después de todo, fue hecho dentro de esta misma estructura. Pero igual que su protagonista, es un videojuego enfadado y furioso que se rebela y subvierte contra ciertos estereotipos… riéndose de ellos.
Nada más empezar el juego, tras el prólogo violento y descarnado, nos sueltan algo de historia. Lo mínimo. Hayden nos habla de dónde estamos, qué es la UAC y qué se produce allí. «Explotamos el infierno y sus recursos por el bien de la humanidad», dice, sin ningún rubor. Entra en juego, y se mantendrá durante toda la historia, la narrativa del colonialismo y su explotación por un bien mayor. Esta tierra ignota, este lugar inexplorado, es la promesa de nuestro avance. Y si por el camino podemos fingir que estamos ayudando a su desarrollo, mejor que mejor.
Las frases de este estilo se suceden en el juego, cada una mejor que la anterior: «El camino al infierno está pavimentado con la energía Argent». Esta energía es el oro que había prometido encontrar Colón para los Reyes Católicos. O la seda de Marco Polo. El petróleo iraquí. Es el motivo y la causa para ir hasta el infierno y expoliarlo.
«Abrimos las puertas del infierno con la llave del futuro». Este es el pilar, la idea clave, que sustenta toda la narrativa. Nosotros, una empresa multinacional todopoderosa, nos sacrificamos por el bien de toda la humanidad. Sin importar lo que ocurra luego. Lo que ocurre luego es que el propio infierno se rebela contra este ataque unilateral e intenta invadir la Tierra como represalia. Es un relato que hemos visto ya numerosas veces representado en nuestra realidad.
La carrera armamentística y tecnológica nos presenta este futuro donde la empresa se ha convertido en el individuo y, en su propio seno, nace la magia negra y el satanismo. Igual que un cáncer, lo maligno crece hasta pudrir todo el entorno y destruirlo. A diferencia de un cáncer, aquí se le da espacio y hasta beneplácito para este crecimiento. La competición ha hecho que olvidemos los medios, centrándonos solo el fin, aunque este se convierta en una distopía, sin importar lo que ocurra en el camino.
No es complicado imaginarse Airbnb vaciando las ciudades, creando simulacros de estas llenos de turistas, como parques de atracciones. Los parques de atracciones siempre han sido un no-lugar muy suculento para las fantasías de terror, de Escape from Tomorrow hasta Westworld.
Parece que DOOM oculta todo este discurso, pero lo cierto es que se encuentra en primer plano, constantemente. Solo hay que detenerse (aunque esto sí es complicado) durante un momento y escuchar. Se muestra entonces como un videojuego que funciona a contracorriente de todas esas megaproducciones —de GTA a el enésimo Call of Duty— que abrazan y forman parte de la carrera por ser el juego más privilegiado y más innovador en cuanto a cantidad se refiere.
DOOM con una estructura clásica y unas maneras pertenecientes al establishment de los shooters consigue llegar a superar a todos, reflejando una realidad muy presente en el desarrollo de videojuegos y una ansiedad palpable en el momento en el que lo creativo (la ira, la rabia, lo manual) deja paso a la empresa (la tergiversación, lo oculto, la falta de autonomía) para la que solo servimos como un engranaje más en la maquinaria.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































