Los demonios de Vargas Llosa
La tensión entre individuo y sociedad es el gran dilema que recorre las novelas del autor de 'La ciudad y los perros'. Esta antología comentada repasa los hitos de ese dilema

En el corto prólogo que Mario Vargas Llosa escribió para el tomo de Alfaguara que recopila sus cuentos y novelas breves, afirmaba que los escritores podían diferenciarse en dos tipos: unos a quienes cada novela les sirve para explorar asuntos y preguntas diferentes, y otros que vuelven una y otra vez, de manera insistente, sobre temas similares. A pesar de que Vargas Llosa se incluía en ese primer grupo, un recorrido por algunos fragmentos de su extensa obra demuestra que cada nuevo libro le ha servido para explorar ciertas preguntas u obsesiones (demonios, los llama el escritor) que han conformado un mundo de personajes y temáticas claramente identificable.
Durante su primera etapa literaria, la que va de La ciudad y los perros a Conversación en La Catedral, el gran dilema existencial que sirve de engranaje a sus distintas novelas son las tensiones entre personajes que intentan desarrollar su individualidad y cultivar principios morales, y un medio corrupto y autoritario que los aplasta.
Veamos, por ejemplo, lo que ocurre en el Colegio Militar Leoncio Prado, escenario de La ciudad y los perros en el que jóvenes cadetes recurren a la violencia y a la mentira para sobrevivir en un medio sin ley. Los padres creen que sus hijos están recibiendo una buena educación, cuando en realidad inculcan los vicios de una sociedad machista, clasista y corrupta. En este entorno, quien intenta defender principios morales, como el teniente Gamboa, acaba mal. Sólo sobrevive quien se adapta y aprende el arte de la hipocresía, como Alberto Fernández, o quien hace suyo el código primitivo de la lealtad y la venganza, caso del Jaguar. Para vengar una delación, el Jaguar mató —o parece que mató— al Esclavo Arana. El teniente Gamboa, único oficial honesto, intenta esclarecer el crimen y el resultado es su expulsión. El Ejército no quiere que se enlode su imagen.
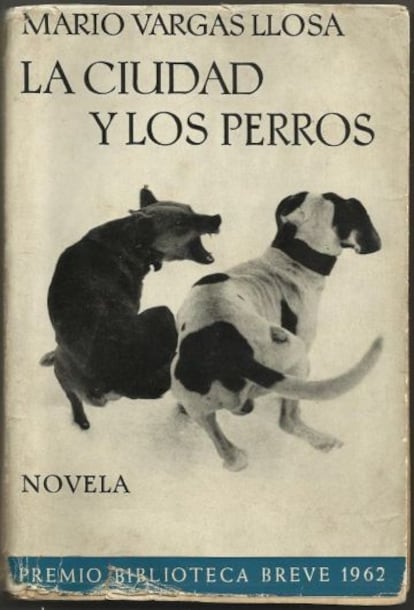
“—Mi teniente —dijo el Jaguar; quedó un segundo con la boca abierta y repitió—: Mi teniente.
—El caso Arana está liquidado —dijo Gamboa—. El Ejército no quiere saber una palabra más del asunto. Nada puede hacerlo cambiar de opinión. Más fácil sería resucitar al cadete Arana que convencer al Ejército de que ha cometido un error.
—¿No me va a llevar donde el coronel? —preguntó el Jaguar—. Ya no lo mandarán a Juliaca, mi teniente. No ponga esa cara, ¿cree que no me doy cuenta de que usted se ha fregado por este asunto? Lléveme donde el coronel”.
Otro personaje que se ha fregado, o jodido, y por razones similares, es Zavalita, el protagonista de Conversación en La Catedral. La frase más famosa de Vargas Llosa se encuentra en la primera página de esta monumental novela:
“¿En qué momento se había jodido el Perú?”. Pocas líneas después, añade: “Él era como el Perú, Zavalita, se había jodido en algún momento”.
Volvemos al Perú de los años cincuenta, corrompido hasta la médula por la dictadura del general Odría, y nos encontramos con un personaje similar a los cadetes de Leoncio Prado. Zavalita no quiere reproducir los vicios de la burguesía limeña. Los ve. Sabe que su padre es rico gracias a los favores de Odría; lo aborrece todo y lo rechaza todo, pero su falta de convicciones lo deja ante una única alternativa moral: el fracaso. Es preferible joderse a triunfar en una sociedad putrefacta.
“A lo mejor te había jodido la falta de fe, Zavalita. ¿Falta de fe para creer en Dios, niño? Para creer en cualquier cosa, Ambrosio. (…) Cerrar los puños, apretar los dientes, Ambrosio, el Apra es la solución, la religión es la solución, el comunismo es la solución, y creerlo. Entonces la vida se organizaría sola y uno ya no sentiría vacío, Ambrosio”.
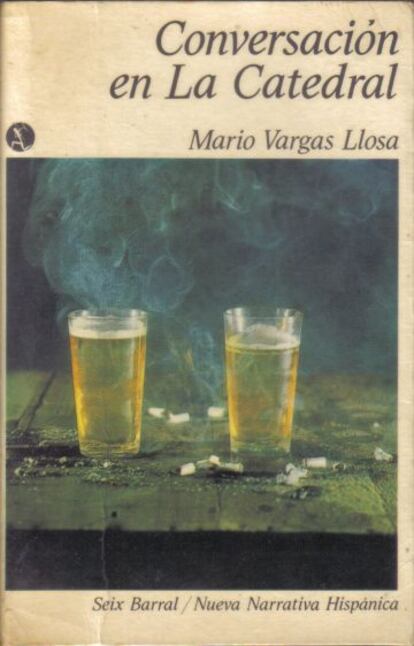
En el otro extremo de Zavalita se encuentran los personajes que creen en algo, y que creen en ello con tal vehemencia que su carácter se hace insensible a las complejidades de la realidad. Si en los años sesenta Vargas Llosa mostraba en sus novelas cómo la sociedad podía asfixiar al individuo, en los ochenta descubrirá cómo ciertos individuos, guiados por ideas fanáticas, se convertían en un peligro para la sociedad. Galileo Gall, por ejemplo, un anarquista escocés que aparece en La guerra del fin del mundo, adapta la realidad a los esquemas que tiene en la cabeza y confunde el levantamiento milenarista de un grupo de fanáticos religiosos con el sueño libertario y ácrata que bulle en su imaginación.
“Estos hermanos”, le escribe a sus compañeros anarquistas, “con instinto certero, han orientado su rebeldía hacia el instinto nato de la libertad: el poder. ¿Y cuál es el poder que los oprime, que les niega el derecho a las tierras, a la cultura, a la igualdad? ¿No es acaso la República? ¿Y que estén armados para combatirla muestra que han acertado también en el método, el único que tienen los explotados para romper sus cadenas: la fuerza? (…) El Consejero los ha convencido de que mientras más cosas posea una persona menos posibilidades tiene de estar entre los favorecidos el día del Juicio Final. Es como si estuviera poniendo en práctica nuestras ideas, recubriéndolas de pretextos religiosos, por una razón táctica, debido al nivel cultural de los humildes que lo siguen”.
¿Qué sería del ser humano sin esta posibilidad de adaptar la realidad a sus fantasías? Pero ¿cuánto dolor se causa cuando sólo se ve lo que se quiere ver? La evolución de Roger Casement, en El sueño del celta, muestra cómo un mismo principio moral puede convertir a un hombre en un defensor de los derechos humanos y en un cerril nacionalista, dispuesto a inmolar a toda una generación con tal de hacer encajar la realidad en sus convicciones.
“Antes dabas razones, Roger”, le reprocha Herbert Ward. “Ahora sólo vociferas con odio contra un país que es el tuyo también, el de tus padres y hermanos…
—¿Debería volverme un colonialista en agradecimiento? —lo interrumpió Casement— ¿Debería aceptar para Irlanda lo que tú y yo rechazamos para el Congo?
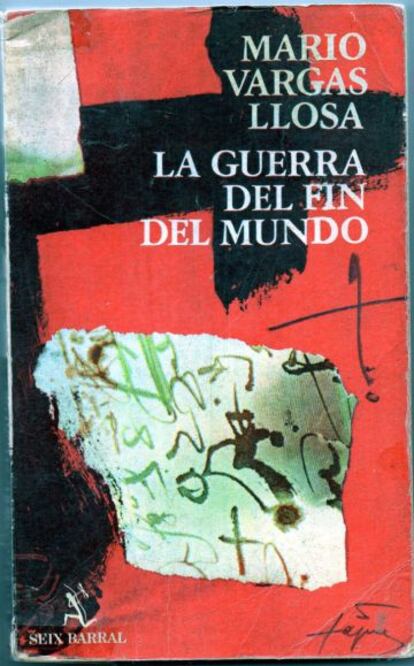
—Entre el Congo e Irlanda hay una distancia sideral, me parece. ¿O en las penínsulas de Connemara los ingleses están cortando las manos y destrozando a chicotazos las espaldas de los nativos?
—Los métodos de colonización en Europa son más refinados, Herbert, pero no menos crueles”.
El despótico general Trujillo, protagonista de La fiesta del Chivo, también es un redentor fanático a quien, cree él, Dios puso sobre sus hombros una gran misión. Lo entendemos al ver cómo reacciona a un discurso que pronuncia Joaquín Balaguer, “Dios y Trujillo: una interpretación realista”, en el que dice:
“La República Dominicana sobrevivió más de cuatro siglos —cuatrocientos treinta y ocho años— a adversidades múltiples (…) gracias a la Providencia. La tarea fue asumida hasta entonces directamente por el Creador. A partir de 1930, Rafael Leonidas Trujillo relevó a Dios de esta ímproba misión”.
A Trujillo, ese discurso “lo llevó a preguntarse muchas veces si no expresaba una de esas insondables decisiones divinas que marcan el destino de los pueblos”.
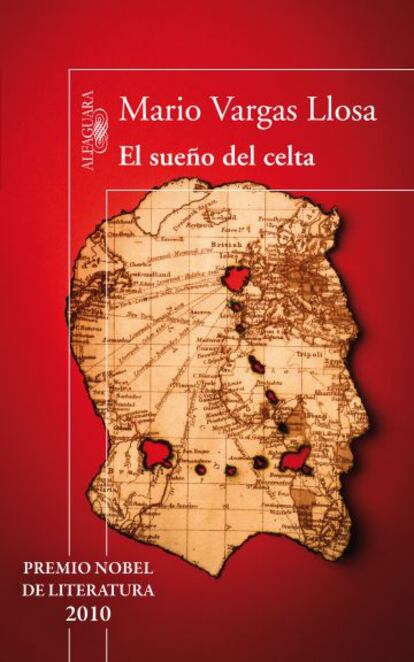
En el mundo de Vargas Llosa, cuando el fanatismo se lleva al campo político y los delirios de un individuo se convierten en trampas colectivas, el resultado es la hecatombe. Pero también hay otra forma de fanatismo, o al menos otra estrategia para rechazar la realidad y fugarse a la ficción, menos perniciosa e incluso positiva. Es el fanatismo del artista que busca la obra maestra, como Paul Gauguin en El paraíso en la otra esquina; la exuberancia imaginativa del erotómano que busca el placer de los sentidos, como Don Rigoberto en Elogio de la madrastra; o la insatisfacción que lleva a fantasear vidas distintas y a vivirlas, como Otilita en Las travesuras de la niña mala.
“—(…) El corruptor, el que jodió mi carrera de burgués, fue el buen Schuff”, dice Gauguin. “Para el buen Schuff, los artistas eran seres de otra especie, medio ángeles, medio demonios, distintos en esencia de los hombres comunes. Las obras de arte constituían una realidad aparte, más pura, más perfecta, más ordenada, que este mundo sórdido y vulgar. Entrar en la órbita del arte era acceder a otra vida, en la que no sólo el espíritu, también el cuerpo se enriquecía y gozaba a través de los sentidos”.
“La felicidad existe”, se repitió [Don Rigoberto]. “Sí, pero a condición de buscarla donde ella era posible. En el cuerpo propio y en el de la amada, por ejemplo; a solas y en el baño; por horas o minutos y sobre una cama compartida con el ser tan deseado. Porque la felicidad era temporal, individual, excepcionalmente dual, rarísima vez tripartita y nunca colectiva, municipal. Ella estaba escondida, perla en su concha marina, en ciertos ritos o quehaceres ceremoniosos que ofrecían al humano ráfagas y espejismos de perfección. Había que concentrarse en esas migajas para no vivir ansioso y desesperado, manoteando lo imposible”.
“—Tú eres buena gente”, le dice la niña mala a Ricardo Somocurcio, su persistente enamorado, “pero tienes un terrible defecto: tu falta de ambición. Estás contento con lo que has conseguido, ¿no? Pero eso es nada, niño bueno. Por eso no podría ser tu mujer. Yo nunca estaré contenta con lo que tenga. Siempre querré más”.
Estos son los márgenes en los que se mueven los personajes de Vargas Llosa. Los escépticos que no creen y los fanáticos que no dudan, los personajes que no sueñan y los soñadores que más tiempo pasan en la fantasía que en la realidad, los utopistas que buscan transformar el mundo y los individualistas que quieren cambiar su vida.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































