Lee el comienzo de ‘Paris-Austerlitz’
Babelia ofrece un fragmento de la novela póstuma de Rafael Chirbes, que publica Anagrama
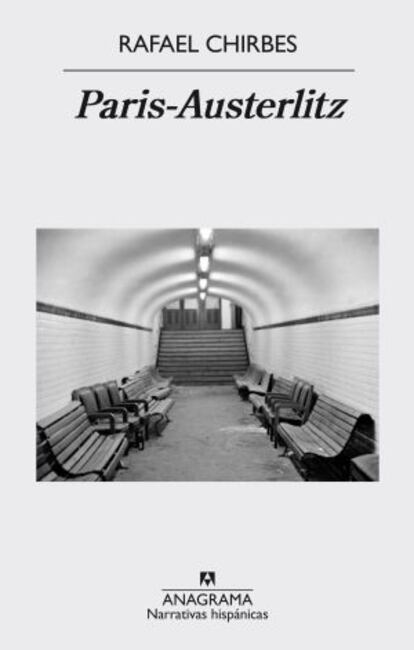
De noche, ya tarde, acudía al bar de los marroquíes. Lo había frecuentado con él. Pero ahora Michel no estaba entre los escasos clientes que seguían bebiendo a aquellas horas. Se había mudado a una ciudad paralela. Desde la cocina de mi casa, veía el patio mal iluminado, y, al fondo, hundida en sombras, la ventana del cuarto que habíamos compartido. Procuraba no pensar en él, metido a aquellas horas en la habitación del hospital, la vía intravenosa perforándole el dorso de la mano, la mascarilla tapándole la cara. A pesar de los sedantes que le suministraban – o a causa de ellos– tenía pesadillas. Decía que lo ataban a la cama y le obligaban a contemplar cosas espantosas en una pantalla que le colocaban por las noches en la habitación. Sufría alucinaciones. Qué podían proyectarle, si al mismo tiempo se quejaba de que apenas veía, aunque yo nunca he dejado de sospechar que haya habido alguna verdad en lo de que lo ataban. Imagino que – sobre todo al principio– no ha debido de ser fácil controlar sus accesos de furor; además, muchos sanitarios tratan a los enfermos de la plaga con una mezcla de asco, crueldad y desprecio. A todos nos desquicia el misterioso comportamiento del mal, su ferocidad. A todos nos asusta.
No me dirigía nadie la palabra, a pesar de mis esfuerzos por entablar conversación. Me miraban con desconfianza, quizá porque, aunque cuando acudía allí iba vestido con pantalón vaquero, chupa de cuero o anorak, durante el día me veían recorrer la calle de vuelta del trabajo o guardar cola en la panadería o ante el puesto de verduras cubierto con un riguroso abrigo de paño azul, chaqueta y corbata; un tipo que hablaba un francés aprendido en el Lycée français de Madrid, con apoyo de profesores nativos de pago, y perfeccionado en colegios de Burdeos y Lausanne, no tenía que hacerles mucha gracia que pisara el bar. Estaban convencidos de que yo era un policía del departamento de estupefacientes, o de la brigada de inmigración; un curioso que quería meter las narices para oler la porquería dondequiera que la tuviesen guardada; en el mejor de los casos, un periodista o algo así, alguien que poco tenía que ver con su mundo, o – peor aún– que pertenecía a un mundo que peleaba contra el suyo. En aquel bar, discreto, esquinado, que pasaba desapercibido para la mayoría de la gente del barrio por encontrarse en un pequeño pasadizo lateral, se traficaba, se consumía, se compraba y vendía cocaína y hachís, carne humana de todos los sexos y edades y mano de obra en todos los estadios de la ilegalidad. Por fuerza tenían que preguntarse qué hacía un tipo como yo recorriendo los oscuros laberintos en los que se extraviaba Michel los últimos meses. El chico bien vestido que acompaña al obrero borracho Michel. Que se folla al borracho Michel. Que seguramente le paga porque es un rico vicioso que se excita con los marginados. Los hay. Olisquean en los túneles del metro, en los muelles del río. Buena parte del santoral católico se nutre de ese tipo de pervertidos. Que te excite la pobreza ajena, descubrir un rescoldo de la energía subyacente donde se ha consumado la derrota y querer sorberlo, apropiarse de ese fulgor: una caridad corrompida. Aunque imagino que para los del bar el razonamiento era bastante más fácil: el soplón que se pega a Michel para espiarnos a nosotros.
Habían presenciado las veces que lo agarraba por el codo y me lo llevaba poco menos que a rastras porque se caía y les decía impertinencias a clientes y camareros. Sin embargo, a él nunca lo miraban con desconfianza, le soportaban las borracheras, respondían a sus imprecaciones con bromas y frases de doble sentido, qué te pasa, Michel, ¿necesitas un puntazo esta noche? Ven, ven aquí, conozco a un bombero, ven, te lo presento, y Michel se reía, y le daba una palmada en el cogote al gracioso, y dos besos, y el tipo se iba con él a cualquier parte. Otras veces el dueño, o los camareros, lo dejaban acodado a una mesa después del cierre, borracho o dormido, y los clientes lo despertaban, lo invitaban a irse con ellos a seguir tomando copas – o lo que fuera– en otro sitio, a perderse entre las sombras del Bois, o en casa de alguien. Creo que, en el mundo de la noche, existe un respeto – incluso cierta admiración– por el hombre maduro que trasnocha, liga y toma drogas y alcohol como si siguiera teniendo veinte años. Lo que viniendo de cualquier otro les hubiera irritado, los hubiera llevado a intervenir con dureza o incluso con violencia, se lo toleraban a él. Quien no lo conociera podía pensar que formaba parte del grupo de matones; que era uno de los que se ganaban una copa suplementaria por coger de los hombros y arrastrar hasta la puerta de salida al imbécil que se ponía impertinente con el camarero, o con su vecino de barra. A su edad, seguía siendo un tipo corpulento que transmitía más sensación de fuerza que de decadencia.
Pero Michel no formaba parte del grupo de matones. Los despreciaba. Se movía al margen, lo saludaban con algo parecido al respeto, pero pasaba entre ellos como pasaba a través de las paredes aquel personaje del cine francés de los años cincuenta que se llamaba Garou-Garou. Ni siquiera gozaba de un estatuto especial – carne poderosa, temida o deseada, algo así– como en algún momento pude llegar a pensar, imagino que espoleado por los celos. Sólo que Michel no era rico ni confidente de la policía ni periodista: era uno de ellos. Cada uno sabe dónde está el otro y a qué se dedica, me decía las primeras veces que me llevó allí, al poco tiempo de conocernos. A ti te parece poco elegante el ambiente, y hasta peligroso, je, te acojonas, louche, lo llamas, y se reía: Monsieur ne les trouve pas a la hauteur, pero es mi mundo. De uno que es como tú no temes nada, ni abusas, sabes protegerte de él, y en cierto modo lo proteges: te lo tiras y ya está.
Y, sin embargo, nadie me preguntó por él cuando dejó de acudir. Estuvo con nosotros y ya no aparece: en una frase de ese estilo podía resumirse la idea (digámoslo así) de aquellos indiferentes lotófagos. Vincennes es en apariencia un tranquilo barrio ocupado por obreros acomodados, vecinos de tercera o cuarta generación, jubilados que consumen los réditos de decenas de miles de horas de vida laboral; y, en lo alto de la pirámide, una burguesía que se supone asentada, y a cuyos atildados miembros – orondo señor con sombrero blando y pajarita, imponente matrona o petite vieille recroquevillée, vestida de Dior y maquillada con Chanel (o al revés)– saludan pomposamente panaderos, verduleros, queseros y empleados de banca. Aunque si uno conoce el barrio como yo he llegado a conocerlo durante estos meses pasados, descubre discretamente ocultas no pocas zonas de sombra: bolsas de miseria concentradas en desvanes y patios que un día fueron almacenes, cuadras y talleres, y cuyas dependencias han sido habilitadas como dudosas viviendas en las que se aprietan familias asiáticas o norteafricanas, jubilados en situación de quiebra que se ven en apuros para pagar la calefacción, gente en el filo, tipos a quienes las sombras se tragan sin que nadie los eche de menos. Michel: Paris c’est comme ça, chacun pour soi. La gente en fuga hacia arriba constituye la excepción: los que ascienden en la escala social y se mudan a zonas de la ciudad mejor consideradas, conjuntos residenciales del oeste, apartamentos rehabilitados en los distritos del centro. Algunos hay, no digo yo que no (estuve a punto de ser uno de ésos), pero la mayoría de los desaparecidos son tipos en caída libre, desalojados de tabucos sin ventanas o con ventana única a patio interior y retrete común en el descansillo de la escalera, que se pierden en algún lugar miserable de la banlieue, o en los pasadizos del metro. Así, ventana única en húmedo patio interior y retrete común en el descansillo, era la vivienda de Michel. Aunque no, exagero un poco, no era tan patético el apartamento, es verdad que el retrete estaba en el descansillo, pero era de uso individual, la escalera no llevaba a ninguna otra vivienda: en aquella especie de hangar trasero, por encima sólo quedaba el tejado, en invierno placa frigorífica y en verano parrilla. De noche, desde la parte trasera de mi casa, podía ver – sombra negra, ojo cegado– la ventana de su habitación. Antes de ingresar en el hospital de modo permanente (hubo tres o cuatro internamientos previos, para tratarle la neumonía) me había dejado una llave y las primeras semanas que estuvo hospitalizado yo entraba otra vez en aquel cuarto para regar las plantas, recoger alguna prenda que me solicitaba, y la correspondencia: recibos, propaganda, extractos bancarios.
Por entonces yo había empezado a padecer insomnios. Notaba hormigueos en brazos y piernas, picores, y cierta noche, al desnudarme para meterme en la cama, descubrí que tenía el pecho y los brazos cubiertos por unas manchas rosadas. Pensé que Michel me había contagiado la enfermedad. Me resultaba especialmente angustioso el momento en que iba a acostarme, cuando, a solas en la habitación, a medida que me desnudaba aparecían a la vista las manchas en la piel. Ante el espejo del baño, me fijaba en las que brotaban en el pecho, y luego giraba la mitad superior del cuerpo y, en ese escorzo, intentaba ver las que ocupaban la espalda. No me atrevía a acudir a un médico, y ni siquiera sabía a quién podía preguntarle, sin levantar sospechas, si existía algún laboratorio en el que pudieran hacerme las pruebas y donde no quedase ninguna constancia. No confiaba ni confío en la discreción ni en el secreto médico. Se habla de inscribir a los enfermos en ciertos ficheros. Las manchas rosadas se llenaban de pequeñas pústulas que estallaban en pegajosas gotas de pus.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































