Una novela sobre la libertad amenazada
‘Encrucijadas’, próxima novela de Jonathan Franzen, que publicará Salamandra el 21 de octubre con traducción de Eugenia Vázquez Nacarino, marca la primera entrega de una trilogía que abre un pasadizo hacia los abismos de la sociedad estadounidense contemporánea. ‘Babelia’ adelanta sus primera páginas

Adviento
El cielo de New Prospect, atravesado por robles y olmos desnudos, estaba lleno de promesas húmedas —un par de sistemas frontales sombríamente confabulados para traer una Navidad blanca— mientras Russ Hildebrandt hacía la ronda matinal en su Plymouth Fury familiar por los hogares de los feligreses seniles o postrados en cama. La señora Frances Cottrell, miembro de la congregación, se había ofrecido a ayudarlo esa tarde a llevar juguetes y conservas a la Comunidad de Dios, y aunque Russ sabía que sólo como pastor tenía derecho a alegrarse por el acto de libre albedrío de la mujer, no podría haber pedido un mejor regalo de Navidad que cuatro horas a solas con ella.
Después de la humillación que Russ había sufrido tres años antes, el párroco de la iglesia, Dwight Haefle, había aumentado su cuota de visitas pastorales. Qué hacía exactamente Dwight con el tiempo que le ahorraba su auxiliar, aparte de tomarse vacaciones más a menudo y trabajar en su largamente esperada colección de poesía lírica, Russ no lo tenía claro. Aun así, apreciaba el coqueto recibimiento de la señora O’Dwyer, a quien una amputación tras un edema severo había confinado en una cama de hospital instalada donde había sido el comedor de su casa, y en general la rutina de servir a los demás, en particular a quienes, a diferencia de él, no recordaban nada de lo sucedido tres años antes. En el asilo de Hinsdale, donde el olor a pino de las coronas navideñas mezclado con el de las heces geriátricas le recordaba a las letrinas del altiplano de Arizona, Russ le mostró al viejo Jim Devereaux el nuevo anuario parroquial, que últimamente usaban como pretexto para iniciar la conversación, y le preguntó si se acordaba de la familia Pattison. Para un pastor envalentonado por el espíritu de Adviento, Jim era el confidente ideal: un pozo de los deseos donde nunca resonaría el eco de una moneda al llegar al fondo.
—Pattison —musitó Jim.
—Tenían una hija, Frances —Russ se acercó a la silla de ruedas del feligrés y buscó las páginas de la ce—. Ahora lleva el apellido de casada… Frances Cottrell.
Nunca hablaba de ella en casa, ni siquiera cuando habría sido lógico mencionarla, por temor a lo que su esposa pudiera adivinar en su voz. Jim se inclinó para ver mejor la fotografía de Frances y sus dos hijos.
—Ah… ¿Frannie? Sí que recuerdo a Frannie Pattison. ¿Qué fue de ella?
—Ha vuelto a New Prospect. Perdió a su marido hace un año y medio: una tragedia. Era piloto de pruebas en General Dynamics.
—¿Y dónde está ahora?
—Ha vuelto a New Prospect.
—¡Vaya, vaya! Frannie Pattison. ¿Y dónde está ahora?
—Ha vuelto a casa. Ahora se llama Frances Cottrell —Russ la señaló en la foto y repitió—: Frances Cottrell.
Iban a verse en el aparcamiento de la Primera Reformada a las dos y media. Como un niño incapaz de esperar hasta Navidad, Russ llegó allí a la una menos cuarto, sacó la fiambrera y comió dentro del coche. En los días malos, que habían sido muchos en los tres años anteriores, recurría a un intrincado rodeo — entraba por la sala de actos de la iglesia, subía una escalera y recorría un pasillo flanqueado por pilas de cantorales proscritos, cruzaba un almacén donde se guardaban atriles desvencijados y un belén expuesto por última vez once navidades atrás, un batiburrillo de ovejas de madera y un buey manso encanecido por el polvo con el que sentía una desolada fraternidad; a continuación, tras bajar una escalera angosta donde sólo Dios podía verlo y juzgarlo, accedía al templo por la puerta “secreta” que había en el panel trasero del altar para salir al fin por la entrada lateral del presbiterio— con tal de no pasar por el despacho de Rick Ambrose, el director del programa juvenil. Los adolescentes que se agolpaban delante de su puerta eran demasiado jóvenes para haber asistido en persona a su humillación, pero seguro que conocían la historia y él no podía mirar a Ambrose sin delatar su fracaso a la hora de perdonarlo siguiendo como debía el ejemplo del Redentor.
Aquel era un día muy bueno, sin embargo, y los pasillos de la iglesia estaban aún desiertos. Fue directamente a su despacho, puso papel en la máquina de escribir y empezó a rumiar el sermón para el domingo siguiente a Navidad, cuando Dwight Haefle estaría otra vez de vacaciones. Se arrellanó en la butaca, se peinó las cejas con las uñas, se pellizcó el caballete de la nariz, se toqueteó la cara de perfiles angulosos que, como había comprendido demasiado tarde, muchas mujeres (no sólo la suya) encontraban atractivos e imaginó un sermón sobre su misión navideña en los barrios del sur de la ciudad: predicaba con demasiada frecuencia sobre Vietnam o sobre los navajos. Atreverse a decir desde el púlpito las palabras “Frances Cottrell y yo tuvimos el privilegio de…” —pronunciar su nombre mientras ella escuchaba desde un banco en la cuarta fila y los ojos de la congregación, quizá con envidia, la conectaban con él— era un placer desdichadamente coartado por su esposa, que leía los sermones de antemano, también se sentaría en un banco de la iglesia e ignoraba su encuentro de aquel día con Frances.

En las paredes de su despacho había un póster de Charlie Parker con su saxo y otro de Dylan Thomas con su cigarrillo, una foto más pequeña de Thomas Merton enmarcada junto a una octavilla impresa con motivo de su visita a la iglesia de Judson en 1952, el diploma del seminario bíblico de Nueva York donde estudió y una foto ampliada de él y dos amigos navajos en Arizona en 1946. Diez años antes, cuando asumió como auxiliar del párroco en New Prospect, esas señas de identidad tan sagazmente elegidas sintonizaban con los jóvenes cuyo crecimiento en Cristo era parte de su labor pastoral. En cambio, para los chicos que últimamente atestaban los pasillos de la iglesia, con sus pantalones de campana, sus petos vaqueros y sus pañuelos en el pelo, sólo significaban antigüedad obsoleta. El despacho de Rick Ambrose, aquel muchacho de greñas morenas y lustroso bigote a lo Fu Manchú, recordaba a un parvulario: las paredes y las estanterías engalanadas con las toscas efusiones pictóricas de sus jóvenes discípulos, con los amuletos de piedra, los huesos blanqueados y los collares de flores silvestres que le regalaban, con los carteles serigrafiados de conciertos benéficos sin vínculos discernibles con ninguna religión que Russ reconociera. Después de la humillación se había escondido en su despacho para sufrir entre los emblemas desvaídos de una juventud que a nadie, salvo a su esposa, le parecía ya interesante. Y Marion no contaba porque fue ella quien lo empujó a ir a Nueva York, fue ella quien le descubrió a Merton, a Parker y a Thomas, fue ella quien se entusiasmó con las historias de los navajos y quien lo apremió a seguir su vocación religiosa. Marion era inseparable de una identidad que había demostrado ser humillante y que sólo la llegada de Frances Cottrell había conseguido redimir.
—Dios mío, ¿éste eres tú? —dijo la primera vez que visitó su despacho, el verano anterior, mientras examinaba la foto de la reserva navaja—. Te pareces a Charlton Heston de joven.
Había acudido a Russ en busca de consejo para superar el duelo, otra faceta de su labor sacerdotal, aunque no la favorita, porque la pérdida más dolorosa que él había padecido hasta la fecha era la de Skipper, el perro que tenía de niño. Se tranquilizó al oír que la mayor queja de Frances, pasado un año tras la truculenta muerte de su marido en Texas, era una sensación de vacío. Cuando le sugirió que se uniera a uno de los círculos de mujeres de la Primera Reformada, ella hizo un ademán impaciente con la mano.
—No voy a ir a tomar café con las señoras de la parroquia —dijo—. Sé que soy madre de un chico que va a empezar el instituto, pero sólo tengo treinta y seis años.
También recordó la rabia que le dio a él cuando, poco después de que muriese Skipper, su madre le preguntó si quería otro perro
En efecto, no tenía grasa ni bolsas ni flacidez ni arrugas: era la imagen misma de la vitalidad con aquel vestido ceñido sin mangas y estampado de cachemira, con aquel pelo rubio natural y corto como el de un chico, con aquellas manitas cuadradas como las de un chico. A Russ le parecía obvio que pronto volvería a casarse, que el vacío de aquella ausencia tal vez sólo era la añoranza de un marido, pero también recordó la rabia que le dio a él cuando, poco después de que muriese Skipper, su madre le preguntó si quería otro perro.
Le habló a Frances de un círculo de mujeres en particular, distinto de los otros y dirigido por él mismo, que trabajaba hermanado con la Comunidad de Dios, una iglesia de la zona más pobre del casco urbano.
—Esas señoras no van a tomar café —dijo—. Pintamos casas, desbrozamos terrenos, tiramos trastos viejos. Llevamos a los ancianos al médico, ayudamos a los niños con los deberes de la escuela. Lo hacemos cada dos martes, el día entero. Y añadiré que espero con ganas esos martes. Es una de las paradojas de nuestra fe: cuanto más das a los desfavorecidos, más plenamente te sientes en Cristo.
—Pronuncias su nombre con tanta facilidad… —dijo Frances—. Hace tres meses que voy a misa los domingos y sigo a la espera de sentir algo.
—Ni siquiera mis sermones te han conmovido.
Ella se ruborizó un poco con aire cautivador.
—No me refería a eso. Tienes una voz preciosa. Es sólo que…
—Francamente, es más probable que sientas algo un martes que un domingo. Yo mismo preferiría estar en los barrios del sur que dando sermones.
—¿Es una iglesia de negros?
—Es una iglesia negra, sí. Kitty Reynolds es nuestra cabecilla.
—Kitty me cae bien. Me dio lengua al final de secundaria.
A Russ también le caía bien Kitty, aunque advertía que lo miraba con recelo, como a cualquier macho de la especie; Marion lo había invitado a considerar que Kitty, soltera tenaz, probablemente era lesbiana. Se vestía como un leñador para sus excursiones quincenales a la zona sur y no había tardado en tomar posesión de Frances insistiendo en que fuese y volviese con ella mejor que en el coche familiar de Russ. Consciente de esa suspicacia, él le cedió el terreno a Kitty, pero aguardaba el día en que estuviera indispuesta.
El martes después de Acción de Gracias, en medio de un brote de gripe, sólo tres señoras, todas ellas viudas, se presentaron en el aparcamiento de la Primera Reformada. Frances se montó en el asiento delantero de su Fury con una gorra de lana a cuadros como la que Russ llevaba de niño, y se la dejó puesta, tal vez por el escape en el radiador de la calefacción del coche, que empañaba el parabrisas si no dejabas una ventanilla bajada. ¿O acaso sabía que aquella gorra de caza le daba un adorable aire andrógino que lo desgarraba por dentro y ponía a prueba su fe? Las dos viudas mayores quizá sí lo supieran porque durante todo el trayecto hasta el sur de la ciudad, más allá del aeropuerto de Midway y la calle 55, a Russ le pareció que lo atosigaban desde el asiento trasero con preguntas mordaces sobre su esposa y sus cuatro hijos.
Theo Crenshaw le hacía un favor al círculo de los acomodados suburbanitas aceptando su caridad sin dar las gracias
La Comunidad de Dios era una pequeña iglesia de ladrillo ocre, sin campanario, construida originariamente por alemanes; tenía anejo un centro parroquial con techo de tela asfáltica. Al frente de la congregación, de mayoría femenina, se hallaba un pastor de mediana edad, Theo Crenshaw, que le hacía un favor al círculo de los acomodados suburbanitas aceptando su caridad sin dar las gracias. Theo se limitaba a entregar cada dos semanas a Russ y Kitty una lista de tareas enumeradas en orden de prioridad; allí no iban a predicar, sino a servir. Kitty se había manifestado con Russ para reivindicar los derechos civiles, pero él tuvo que amonestar a otras mujeres del grupo y explicarles que, aunque a ellas les costara entender aquel inglés “urbano”, no era necesario que alzaran la voz ni que hablaran lento para que las entendieran. Quienes captaron la idea y lograron vencer el miedo a caminar por la manzana del 6700 al sur de Morgan Street, vivieron una poderosa experiencia con el círculo. A las que no la captaron (algunas se habían unido para no ser menos y no quedar marginadas) se vio obligado a infligirles la misma humillación que él había padecido a manos de Rick Ambrose y pedirles que no volvieran más.
Como Kitty siempre la llevaba pegada a su lado, aún estaba por ver lo que Frances podía dar de sí. Cuando llegaron a Morgan Street salió del coche con desgana y esperó a que se lo pidieran antes de ayudar a Russ y las otras viudas a cargar las cajas de herramientas y las bolsas de ropa de invierno donada al centro parroquial. Esa falta de iniciativa hizo que de pronto a Russ lo asaltaran dudas (tal vez había confundido el estilo con la sustancia, una simple gorra con el espíritu aventurero), pero un soplo de compasión las disolvió cuando Theo Crenshaw, ignorando a Frances, pidió a las dos viudas mayores que catalogaran una remesa de libros de segunda mano para la catequesis dominical. Los dos hombres iban a instalar una nueva caldera en el sótano.
—¿Y Frances? —preguntó Russ.
Andaba merodeando por la puerta de la calle. Theo la escrutó fríamente.
—Hay un buen montón de libros.
—¿Por qué no nos ayudas a Theo y a mí? —le propuso Russ.
Frances asintió con entusiasmo; así se confirmaba el instinto compasivo de Russ y se disipaba la sospecha de que en realidad él pretendía alardear de su fuerza o de su habilidad con las herramientas. En el sótano se quedó en camiseta interior, rodeó con los brazos la vieja y sucia caldera cubierta de amianto y la levantó de su soporte. Con cuarenta y siete años ya no era un esbelto retoño; el pecho y los hombros se le habían ensanchado como a un roble. Frances, en cualquier caso, no podía hacer mucho más que mirar. Cuando la toma de agua empotrada se desprendió de la pared y tuvo que trabajar con el cincel y una terraja, Russ tardó en advertir que ella se había ido del sótano.
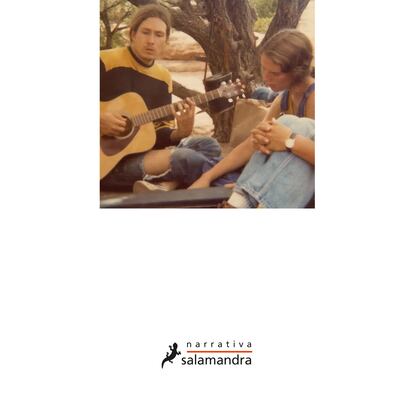
Encrucijadas
Autor: Jonathan Franzen. Traducción de Eugenia Vázquez Nacarino.
Editorial: Salamandra, 2021.
Formato: 640 páginas. 24 euros.
Puedes seguir a BABELIA en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































