‘Pureza’: un adelanto
Babelia ofrece aquí un anticipo de la esperada novela de Jonathan Franzen, que sale a las librerías este jueves
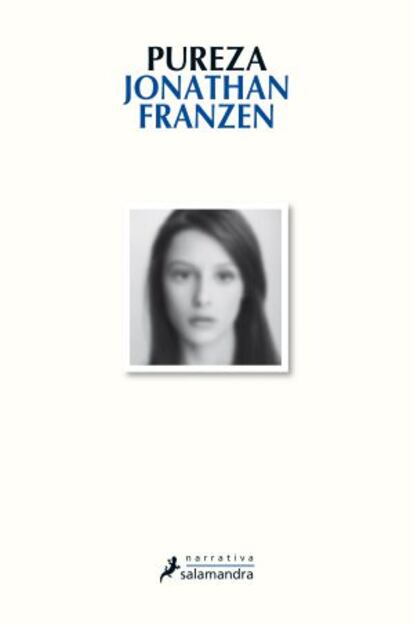
—Ay, preciosa, cuánto me alegro de oír tu voz —dijo la madre de la chica por teléfono—. Me está traicionando el cuerpo otra vez. A veces creo que mi vida no es más que un largo proceso de traiciones del cuerpo.
—Como todas las vidas, ¿no? —dijo Pip.
Había adoptado la costumbre de llamar a su madre desde Renewable Solutions durante la pausa de la comida. Esto mitigaba en parte su sensación de no valer para ese trabajo, de tener un trabajo para el que nadie podía valer, o de ser una persona que en realidad no valía para ningún trabajo; y además, al cabo de veinte minutos, podía decir con sinceridad que tenía que seguir trabajando.
—Se me cierra el párpado del ojo izquierdo —explicó su madre—. Es como si tuviera un peso que tirase hacia abajo, como uno de esos plomos diminutos que usan los pescadores, o algo parecido.
—¿Ahora mismo?
—A ratos. No sé si será parálisis de Bell.
—Sea lo que sea la parálisis de Bell, estoy segura de que no la tienes.
—¿Y cómo puedes estar tan segura, preciosa? Si ni siquiera sabes qué es.
—No sé... Quizá porque tampoco tenías la enfermedad de Graves. Ni hipertiroidismo. Ni melanoma.
No es que Pip se sintiera bien burlándose de su madre. Pero su relación estaba siempre contaminada por el «riesgo moral», una expresión muy útil que había aprendido en los textos de economía. Pip era como un banco demasiado grande para quebrar en el sistema económico de su madre, una empleada demasiado indispensable para despedirla por un problema de actitud. Algunos de sus amigos de Oakland tenían también padres problemáticos, pero conseguían hablar con ellos a diario sin que se dieran momentos de innecesaria rareza, porque incluso los más problemáticos contaban con intereses que iban más allá de un hijo único. Por lo que concernía a su madre, Pip lo era todo.
—Bueno, creo que hoy no puedo ir a trabajar —dijo su madre—. Lo único que hace soportable ese trabajo es mi Deber, y no puedo conectar con el Deber teniendo ese «plomo de pescar» invisible tirándome del párpado.
—Mamá, no puedes volver a faltar. Ni siquiera estamos en julio. ¿Y si luego coges la gripe de verdad, o algo parecido?
—Y mientras tanto, todo el mundo pensando qué hace esta mujer a la que se le está cayendo media cara hacia el hombro metiéndome la compra en la bolsa. Ni te imaginas la envidia que le tengo a tu cubículo. La invisibilidad que te da.
—No idealicemos el cubículo —dijo Pip.
—Es lo más terrible de nuestros cuerpos. Son tan visibles, tan visibles...
Aunque padecía una depresión crónica, la madre de Pip no estaba loca. Se las había arreglado para conservar su empleo de cajera en el New Leaf Community Market de Felton durante más de diez años y, en cuanto Pip renunció a su manera de pensar y se adaptó a la de su madre, pudo seguir a la perfección lo que le estaba diciendo. El único elemento decorativo de las mamparas grises del cubículo de Pip era un adhesivo de los que se ponen en los parachoques: «AL MENOS LA GUERRA CONTRA EL MEDIO AMBIENTE SÍ QUE VA BIEN.» Los cubículos de sus colegas estaban recubiertos de fotos y recortes de prensa, pero Pip entendía el atractivo de la invisibilidad. Además, ¿qué sentido tenía instalarse demasiado si cada mes daba por hecho que iban a despedirla?
—¿Has pensado un poco cómo quieres no celebrar tu no-cumpleaños?—preguntó a su madre.
—La verdad, me gustaría quedarme en la cama todo el día con la cabeza bajo las sábanas. No me hace falta ningún no-cumpleaños para acordarme de que me hago vieja. De eso ya se encarga con éxito el párpado.
—¿Qué te parece si hago un pastel y bajo a verte y nos lo comemos juntas? Suenas un poco más depre de lo habitual.
—Cuando te veo no estoy depre.
—Ja, lástima que no esté disponible en forma de píldora. ¿Podrías con un pastel hecho con estevia?
—No lo sé. La estevia me produce un efecto extraño en la química de la boca. Según mi experiencia, no se puede engañar a las papilas.
—Bueno, el azúcar también deja algo de regusto —dijo Pip, aunque sabía que era un argumento inútil.
—El azúcar tiene un regusto amargo que no les provoca ningún problema a las papilas porque existen precisamente para detectar la amargura sin regodearse en ella. Las papilas no están para pasarse cinco horas avisando: «¡Algo extraño, algo extraño!».
Y eso fue lo que me ocurrió la única vez que probé una bebida con
estevia.
—Pero yo te digo que la amargura también se te queda en la boca.
—Si te tomas una bebida edulcorada y cinco horas después una papila gustativa sigue notando una presencia extraña es que está pasando algo muy malo. ¿Sabes que si fumas cristal de metanfetamina, aunque sólo sea una vez, la química de tu cerebro queda alterada para toda la vida? Pues ése es el sabor que tiene la estevia para mí.
—Si es una insinuación, no me estoy fumando ninguna pipa de metanfetamina.
—Yo sólo digo que no me hace falta ningún pastel.
—Bueno, ya lo buscaré de otro tipo. Perdona que te haya propuesto uno que es como veneno para ti.
—No he dicho que sea veneno. Sólo que la estevia tiene un efecto extraño...
—Ya, en la química de tu boca.
—Preciosa, me comeré cualquier pastel que me traigas. A mí no me mata el azúcar refinado, no quería molestarte. Cariño, por favor. No daban por terminada una conversación telefónica hasta que cada una dejaba a la otra abatida. El problema, según lo veía Pip —la esencia del hándicap que sobrellevaba; la presunta causa de su incapacidad para ser eficaz en algo—, era que quería a su madre. La compadecía; sufría con ella; se animaba al oír su voz; su cuerpo le provocaba una atracción incómoda, que no tenía nada de sexual; estaba pendiente hasta de la química de su boca; deseaba que fuera más feliz; odiaba hacerla enfadar, le tenía cariño. Ése era el enorme bloque de granito plantado en el centro de su vida, la fuente de toda su ira y de aquel sarcasmo que dirigía no sólo contra su madre sino también —últimamente de forma cada vez más perjudicial para ella misma— contra destinatarios mucho menos adecuados. Cuando Pip se enfadaba, no era tanto con su madre como con aquel bloque de granito.
Tenía ocho o nueve años cuando preguntó por qué en aquella cabaña en la que vivían, en un bosque de secuoyas de las afueras de Felton, sólo se celebraba su cumpleaños. Su madre le contestó que ella no tenía cumpleaños; que sólo le importaba el de Pip. Pero ella no dejó de incordiar hasta que su madre accedió a celebrar el solsticio de verano con un pastel al que llamarían de «no-cumpleaños». A continuación había surgido el asunto de la edad de la madre, que ésta se había negado a divulgar para limitarse a contestar, con una sonrisa digna de quien expone un koan: «Tengo la edad suficiente para ser tu madre.»
—Ya, pero ¿cuántos años tienes de verdad?
—Mírame las manos —le dijo—. Si practicas, puedes aprender a calcular la edad de una mujer por sus manos.
Y así, al parecer por primera vez, Pip miró las manos de su madre. La piel del dorso no era rosada y opaca como la suya. Era como si los huesos y las venas se estuvieran abriendo paso hacia la superficie; como si la piel fuera agua que al retirarse dejara expuestas algunas formas en el fondo de un puerto. Aunque llevaba una melena espesa y muy larga, contenía algunos mechones grises que parecían secos, y la piel de la base del cuello era como un melocotón demasiado maduro. Esa noche, Pip se quedó despierta en la cama, preocupada por si su madre se iba a morir pronto. Fue su primera premonición del bloque de granito.
Desde entonces había llegado a desear con fervor que su madre tuviera en su vida un hombre —o simplemente alguien, fuera cual fuese su condición— que la quisiera. La lista de candidatos potenciales a lo largo de los años incluía a Linda, la vecina de la casa de al lado, que también era madre soltera y también estudiaba sánscrito; a Ernie, el carnicero de New Leaf, que también era vegano; a Vanessa Tong, una pediatra que se encaprichó con la madre de Pip hasta el punto de intentar aficionarla a la observación de pájaros; y a Sonny, el manitas con barba de montañero, para quien no había trabajo de mantenimiento, por pequeño que fuese, que no justificara todo un discurso sobre los modos de vida de los asentamientos indígenas originales. Todos esos personajes del valle de San Lorenzo, de buen corazón, habían vislumbrado en la madre de Pip algo que la hija, en el principio de la adolescencia, había visto y sentido también: una especie de grandeza inefable. No hacía falta escribir para ser poeta, no hacía falta crear nada para ser artista.El Deber espiritual de su madre era en sí mismo una especie de arte: un arte de la invisibilidad. Nunca hubo televisor en la cabaña, ni hubo ordenador hasta que Pip cumplió los doce; la fuente de información principal de su madre era el Santa Cruz Sentinel, que leía por el pequeño placer cotidiano de dejarse horrorizar por el mundo. Eso, por sí mismo, tampoco era tan original en el valle. El problema era que la madre de Pip transmitía una silenciosa fe en su propia importancia, o al menos se comportaba como si hubiera sido alguien importante en algún momento, en aquel pasado anterior a Pip del que siempre se negaba categóricamente a hablar. Que Linda, la vecina, pudiese comparar a su hijo Damian —que se dedicaba a cazar ranas y respiraba por la boca— con Pip, tan perfecta y original, más que ofenderla la mortificaba. Suponía que el carnicero quedaría destrozado para siempre si le decía que olía a carne incluso después de ducharse; lo pasaba fatal escabulléndose de las invitaciones de Vanessa Tong, en vez de limitarse a confesarle que los pájaros le daban miedo, y siempre que aparecía por el camino la camioneta de Sonny, con aquellas ruedas tan grandes, mandaba a Pip a la puerta mientras ella se escapaba por detrás y se escondía entre las secuoyas. El lujo de ser exigente hasta lo imposible se lo concedía Pip. Lo dejaba claro una y otra vez: Pip era la única persona que pasaba la criba, la única a quien ella quería.
Todo eso se convirtió en fuente de una vergüenza insoportable, por supuesto, cuando Pip llegó a la adolescencia. Y para entonces dedicaba ya tanto tiempo a odiar a su madre y castigarla que no le quedaba ni un rato para calcular el perjuicio que aquella falta de interés por lo material causaba a sus perspectivas de futuro. No había nadie a su lado capaz de decirle que quizá no era una gran idea, si tenía alguna intención de progresar en la vida, graduarse con una deuda de 130.000 dólares por la financiación de sus estudios. Nadie le había advertido de que el número en el que debía fijarse mientras la entrevistaba Igor, jefe del Departamento de Captación de Clientes de Renewable Solutions, no eran los «treinta o cuarenta mil dólares» en comisiones que según él podía acabar ganando incluso el primer año, sino los 21.000 que le ofrecía como salario base, o de que un vendedor tan convincente como Igor podía tener también mucho talento para vender trabajos de mierda a chicas ingenuas de veintiún años.
—A propósito del fin de semana —dijo Pip, en un tono algo más seco—, te advierto que tengo la intención de hablar contigo de un asunto que no te gusta nada.
La madre soltó una risita que pretendía ser adorable, para destacar su indefensión.
—Sólo hay un asunto del que no me gusta hablar contigo.
—Ya, y de eso precisamente quiero que hablemos. Date por avisada.
Su madre no dijo nada. A esas horas, allá, en Felton, ya se estaría disipando la niebla, esa bruma cuya desaparición lamentaba su madre cada día porque revelaba un mundo luminoso al que prefería no pertenecer. Se le daba mejor practicar el Deber en la seguridad de las mañanas grises. Ahora llegaba la luz del sol, llena de matices verdes y dorados tras filtrarse entre las diminutas agujas de las secuoyas, y el calor del verano se colaba por las ventanas con mosquiteras del porche donde dormían y se derramaba sobre aquella cama de la que Pip se había apoderado en la adolescencia, en plena demanda de intimidad, relegando a su madre a un catre en el salón hasta que se fue a la universidad y le devolvió la cama. Lo más probable era que su madre estuviera practicando el Deber en esa cama en aquel mismo momento. En tal caso, no volvería a hablar mientras no le dirigiesen la palabra; no haría más que respirar.
—No es nada personal —dijo Pip—. No me voy a ningún sitio. Pero necesito dinero y, como tú no lo tienes y yo tampoco, sólo se me ocurre un lugar al que acudir para conseguirlo. Sólo hay una persona que tiene una deuda conmigo, por muy teórica que sea. Así que lo hablaremos.
—Preciosa —dijo su madre, en tono triste—, ya sabes que no lo haré. Si necesitas dinero, lo siento, pero no se trata de si me gusta o me deja de gustar. Se trata de si puedo o no puedo. Y no puedo. Así que tendremos que pensar en una solución distinta.
Pip frunció el ceño. Cada tanto sentía la necesidad de forcejear dentro de la camisa de fuerza circunstancial en que se vio enfundada dos años antes, para probar si las mangas le cedían un poquito más de espacio. Y cada vez la encontraba igual de apretada. Seguía debiendo 130.000 dólares, seguía siendo el único consuelo de su madre. La rapidez y rotundidad con que había quedado atrapada al minuto siguiente de acabar los cuatro años de libertad universitaria era sorprendente; de haber podido permitírselo, se habría deprimido.
—Bueno, tengo que colgar —dijo—. Prepárate para ir al trabajo. Lo más probable es que el ojo te moleste porque estás durmiendo poco. A mí también me pasa a veces.
—¿De verdad? —preguntó su madre, con mucho interés—. ¿A ti también te pasa?

Aunque sabía que la llamada se alargaría, y que probablemente provocaría que la conversación derivara hacia el tema de la herencia genética de las enfermedades, lo cual sin duda le exigiría a su vez unas cuantas mentiras piadosas, Pip decidió que a su madre le convenía más pensar en el insomnio que en la parálisis de Bell, aunque sólo fuera porque, tal como ella misma llevaba cuatro años señalando sin el menor éxito, al menos el insomnio podía medicarse. En cualquier caso, la consecuencia fue que cuando Igor asomó la cabeza en su cubículo, a las 13.22 horas, Pip seguía hablando por teléfono.
—Perdona, mamá, tengo que dejarte, adiós —dijo, y colgó. Igor le dirigió La Mirada. Era un ruso rubio de barba acariciable y belleza indecente, y la única razón que se le ocurría a Pip para explicarse que aún no la hubiera despedido era que disfrutaba pensando en follársela, pero estaba segura de que, si llegaba ese momento, iba a suponer una humillación inmediata para ella, porque Igor no sólo era guapo, sino que también tenía un sueldo sustancioso, mientras que ella era tan sólo una niña cargada de problemas. Y estaba convencida de que él también se daba cuenta.
—Lo siento mucho —se excusó—. Me he pasado siete minutos, lo siento. Mi madre tenía un problema de salud. —Se quedó pensando en lo que acababa de decir—. En realidad, retiro lo dicho, no lo siento nada. ¿Qué posibilidades tenía de conseguir una respuesta positiva en un período de siete minutos?
—Creías que te acusaba —dijo Igor, con un pestañeo.
—Bueno, si no... ¿para qué te asomas? ¿Por qué te quedas mirándome?
—Se me ha ocurrido que igual te apetecía jugar a las Veinte Preguntas.
—Creo que no.
—Intenta adivinar lo que quiero de ti y yo limitaré mis respuestas a un inocuo «sí» o «no». Que conste en acta: solo síes, sólo noes.
—¿Quieres una denuncia por acoso sexual?
Igor se echó a reír, como encantado de conocerse.
—¡De eso nada! Ya sólo te quedan diecinueve preguntas.
—Lo de la denuncia no va en broma. Tengo una amiga que estudia Derecho y dice que sólo con crear la atmósfera idónea ya es suficiente.
—Eso no es una pregunta.
—¿Cómo quieres que te explique la poca gracia que me hace este juego?
—Preguntas de sí o no, por favor.
—Por Dios. Lárgate.
—¿Prefieres que hablemos de tus resultados de mayo?
—¡Largo! Ahora mismo me pongo a hacer llamadas.
Cuando Igor se marchó, Pip abrió su hoja de llamadas en el ordenador, le echó un vistazo con desagrado y la minimizó de nuevo en la pantalla. En cuatro de los veintidós meses que llevaba trabajando para Renewable Solutions, había conseguido ser sólo la penúltima, y no la última, en el tablero que contabilizaba los «puntos de captación» que obtenían ella y sus compañeros de departamento. Tal vez no fuera casual que esa proporción, cuatro sobre veintidós, pudiera aplicarse también a la frecuencia con que al mirarse al espejo veía a una chica guapa, en vez de alguien a quien acaso podría haber considerado guapa si se hubiera tratado de otra persona, sólo que por ser ella misma le resultaba imposible. Desde luego, había heredado algunos problemas corporales de su madre, aunque al menos ella podía acogerse a las pruebas aportadas por su experiencia con los chicos. A muchos les resultaba bastante atractiva, pero casi todos terminaban pensando que se habían equivocado en algo. Igor llevaba ya un par de años intentando descifrarlo. Siempre estaba observándola igual que se observaba ella en el espejo: «Ayer parecía guapa, y sin embargo...»
En la universidad, Pip había sacado de algún lado la idea —su mente era como un globo cargado de electricidad estática que atraía cualquier idea que pasara flotando— de que el cénit de la civilización consistía en pasar la mañana del domingo leyendo un ejemplar impreso de la edición dominical del New York Times en un café. Lo había convertido en un ritual semanal y, a decir verdad, viniera la idea de donde viniese, los domingos por la mañana se sentía más civilizada que nunca. Por mucho que hubiera trasnochado y bebido, compraba el periódico a las ocho en punto, se lo llevaba al Peet’s Coffee, pedía un bollo y un capuchino doble, se adueñaba de su mesa favorita en un rincón y se entregaba a un feliz olvido de sí misma durante unas cuantas horas.
El invierno anterior, en Peet’s, se había fijado en un chico flaco y guapo que los domingos celebraba el mismo ritual que ella. Al cabo de unas cuantas semanas, en vez de leer las noticias sólo pensaba en qué aspecto tendría leyendo si el chico la miraba, o en la conveniencia de alzar los ojos y pillarlo mirándola, hasta que quedó claro que no tendría más remedio que buscarse otra cafetería o hablar con él. Cuando sus miradas volvieron a encontrarse, probó una sugerente inclinación de cabeza y a ella misma se le antojó tan evidente y artificial que se llevó una sorpresa al comprobar su éxito. El chico se acercó al instante y se atrevió a proponer que, como los dos coincidían allí a la misma hora todas las semanas, podían empezar a compartir el periódico y así salvarle la vida a un árbol.
—¿Y si los dos queremos leer la misma sección? —le preguntó Pip, con cierta antipatía.
—Tú venías antes que yo —respondió el chico—, así que tienes derecho a elegir primero.
Luego se quejó de que sus padres, en College Station, Texas, tenían la derrochadora costumbre de comprar dos ejemplares del Times del domingo para evitar pelearse por las secciones. Pip, como un perro que del lenguaje humano apenas reconoce su nombre y cinco palabras sencillas, sólo oyó que la familia del chico era normal, con padre y madre y dinero para derrochar.
—Lo que pasa es que este rato es más o menos el único que tengo en toda la semana para estar a solas —objetó.
—Lo siento —respondió el chico, dando marcha atrás—. Me había parecido que querías decirme algo.
Pip no sabía cómo no ser antipática con los chicos de su edad que se interesaban por ella. En parte se debía a que la única persona del mundo que le merecía confianza era su madre. Gracias a sus experiencias en el instituto y en la universidad, había aprendido que cuanto más «buen tío» era el chico, más doloroso resultaba para ambos cuando descubría que Pip era mucho más complicada de lo que él, engañado por la simpatía de ella, había creído al principio. En cambio, aún no había aprendido a no desear que los demás fueran simpáticos con ella. Los «malos tíos» eran especialmente hábiles para detectar y explotar ese rasgo, de manera que no podía fiarse ni de los buenos tíos ni de los malos tíos, y, encima, no se le daba demasiado bien distinguir entre esas dos categorías hasta que se metía en la cama con ellos.
—A lo mejor podemos tomarnos un café en algún otro momento —dijo al chico—. Que no sea el domingo por la mañana.
—Claro —respondió él, poco convencido.
—Porque ahora que ya hemos hablado no hace falta que sigamos mirándonos. Podemos pasar a leer cada uno su periódico, como tus padres.
—Me llamo Jason, por cierto.
—Yo, Pip. Y ahora que cada uno sabe cómo se llama el otro, sí que no necesitamos seguir mirándonos. Yo puedo pensar: «Ah, pero si es sólo Jason.» Y tú: «Ah, pero si sólo es Pip.»
Jason se echó a reír. Resultó que tenía una licenciatura de Matemáticas por Stanford y estaba viviendo el sueño de doctorarse en Exactas, trabajaba en una fundación que promovía la educación matemática en Estados Unidos, y pretendía escribir mientras tanto un libro de texto con la esperanza de que contribuyera a revolucionar la enseñanza de Estadística. Al cabo de un par de citas decidió que le gustaba lo suficiente para acostarse con él antes de que uno de los dos saliera herido. Si esperaba demasiado, Jason descubriría el lío que tenía armado entre sus deudas y sus obligaciones y saldría corriendo. O ella se vería obligada a decirle que tenía sus sentimientos más profundos comprometidos con un tipo mayor que no sólo se negaba a creer en el dinero —ni en la idea de moneda legal, ni en su mera posesión—, sino que encima estaba casado.
Para no parecer excesivamente reservada, contó a Jason lo del «trabajo» voluntario sobre el desarme nuclear que hacía en sus horas libres, y resultó que él sabía mucho más que ella sobre el asunto, pese a que no había «trabajado» en eso, y Pip se puso un poquito agresiva. Por suerte, era un gran conversador, le entusiasmaban Philip K. Dick y «Breaking Bad», las nutrias de mar y los pumas, la aplicación de las matemáticas en la vida cotidiana y, sobre todo, su método geométrico de pedagogía de la estadística, tan bien explicado que ella casi conseguía entenderlo. En su tercera cita, en un localucho de fideos donde se vio obligada a fingir que no tenía hambre porque aún no le había llegado la última paga de Renewable Solutions, Pip se encontró en una encrucijada: atreverse a entablar amistad o batirse en retirada hacia la seguridad que ofrecía el sexo pasajero.
Pureza. Jonathan Franzen. Traducción de Enrique de Hériz. Salamandra. Barcelona, 2015. 704 páginas. 24 euros
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































