Biografía íntima de un baño público en El Alto: el método Quya Reyna para escribir sobre Latinoamérica sin perder la sonrisa
Sus textos circulan en pdfs, brincando fronteras, y abonan el culto merecido a una autora aymara mordaz, que tiene una tesis: no es lo mismo escribir sobre indios que ser una india que escribe

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.
Como seguro le ocurre a muchos de sus lectores, me cuesta hablar de la escritura de Quya Reyna sin hablar del sentido del humor de Quya Reyna. Este superpoder literario opera más o menos así: Quya Reyna observa los elementos pequeños y en apariencia irrelevantes que circulan con tranquilidad en la ciudad boliviana de El Alto: un CD pirateado, un plato de chuño, un perro gris abandonado, un water. Luego analiza ese pedacito de realidad pelándolo capa tras capa, como si fuera una cebolla, y ofrece una sorpresa que produce risa y también epifanía. Los hijos de Goni, su primer libro, tiene esa frescura.
Lo más curioso es que, aunque acaba de salir una tercera edición en Bolivia, este libro (fundamental para entender qué ha venido pasando en este país y en América Latina en este primer cuarto de siglo) sigue siendo imposible de hallar en otros mercados. Esta fatalidad no ha impedido que, con una sola obra, Quya Reyna se haya convertido en la escritora más importante de Bolivia, a decir de su compatriota y novelista Rodrigo Urquiola. Por el contrario, sus textos circulan en pdfs, brincando fronteras, y abonan el culto merecido a una autora aymara genial y mordaz, que tiene una tesis: no es lo mismo escribir sobre indios que ser una india que escribe.
Como muchos en su país, Quya Reyna reivindica el uso del término “indio” para distinguirlo de “indígena”. El primero contiene una evidente violencia colonial pero también una historia de liberación política. El segundo ha sido domesticado por el Estado y la academia para instalar la figura de un sujeto indígena dócil, colorido y agradecido. Para Quya Reyna son los seres más violentados, despreciados e ignorados los que pueden explicar el misterioso orden que organiza la vida. Y no solo la vida en El Alto, sino en los muchos barrios y comunidades indias y negras de América Latina que comparten con aquella metrópolis andina una similar historia de migración, desarraigo y periferia.
En esos territorios abrumados por el mandato de “salir adelante” y por el peso de estar a la altura de las renuncias de nuestros padres y abuelos; precisamente allí se disputa en gran medida el futuro del continente. “En el mundo no hay ambientalista más grande que el pobre”, escribe Quya Reyna, e invita a mirar la austeridad de quienes aprenden a usar los cuadernos hasta que se terminan todas sus páginas y a comer hasta limpiar el último trozo de papa en el plato. La pobreza deja lecciones difíciles de olvidar por más que pasen los años; y, en el fondo, contiene una actitud política útil para navegar la época crítica en que vivimos: la capacidad de producir desperdicios es signo de estatus pero también la posible causa de la extinción de la vida en el planeta.
Si la vida es una escuela, Los hijos de Goni es el testimonio de los aprendizajes de una niña que se hace grande en la Bolivia neoliberal del siglo XXI. Esa niña aprende, por ejemplo, en qué consiste ser una mujer aymara en medio de la represión política de 2019, cuando llega al poder Jeanine Añez, una Presidenta que, según sus propias palabras, detesta a los indios. La niña aprende cómo las personas ricas y q’aras (blancas) de la zona sur de La Paz se entrenan desde pequeñas para leer la piel marrón como un signo automático de pobreza, inferioridad y peligro. Así, en sus experiencias fuera de El Alto, Quya Reyna conoce cómo se cultiva el racismo en su país, y también cómo el Estado criollo opera como un gran centro de adoctrinamiento y amestizamiento. En aquella Bolivia de principios de siglo, el entonces Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el Goni de la “Guerra del Gas”, intenta modelar a los indios a su imagen y semejanza, como si fuesen sus hijos, su propiedad.
Pero quizá los aprendizajes más interesantes del libro ocurren en casa, cuando esa niña inquieta de las crónicas, observa a sus parientes y a su gente. Al hacerlo, también extrae lecciones y produce teorías sobre la vida en El Alto. ¿Cómo y por qué la “periferia india” de La Paz se pudo convertir en la gran ciudad que es ahora, una especie de ombligo del mundo andino, epicentro cultural y político no solo de Bolivia sino de Sudamérica?
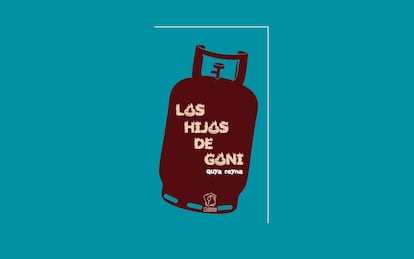
Para explicar este fenómeno, Quya Reyna se detiene a analizar uno de los espacios más importantes de la cultura universal, aunque bastante ignorado por la literatura: el baño. Un wáter es el protagonista de las mejores páginas de este libro. Como ocurre con todos los objetos en este mundo material, esa pequeña maravilla de la tecnología sanitaria, enclavada en la intimidad de las casas, es un símbolo claro de estatus. Quienes se dedican a la compra-venta de casas y departamentos saben bien que, a más espacios para hacer el uno y el dos, mayor el precio de un inmueble. El arco de la vida y el progreso individual también se puede trazar a partir de los inodoros. “Nuestro gran logro fue construir un baño decente y con puerta”, escribe Quya Reyna al recordar uno de los hitos de su infancia, un gesto que despierta en nuestras memorias de lectores marrones episodios emocionantes que transcurren alrededor de los baños austeros de nuestras propias vidas.
No es un secreto que Los hijos de Goni (Sobras Selectas 2025) ha despertado fascinación en la academia. Las miradas más eruditas examinan sus páginas con microscopios decoloniales para hallar pruebas de la resistencia indígena, o para encontrar en sus formas literarias huellas del comportamiento del capitalismo en la periferia. Aunque también soy académico, este libro me acompaña y fascina como escritor porque, con su admirable irreverencia, me recuerda para qué demonios sirve la literatura.
En “El Huicho”, Quya Reyna narra la histórica rivalidad entre su padre y un pariente apodado igual que el protagonista de la telenovela mexicana El premio mayor. El Huicho había sido en su momento un “aymara pobre”, pero luego, gracias a su astucia para hacer dinero y una pizca de buena suerte, se volvió el millonario del barrio. Además de trabajar como chofer y ser comerciante, el Huicho tenía la fortuna de vivir en una avenida muy transitada; así que con ojo pionero para los negocios decidió convertir el baño de su casa en un baño público.
“Por eso mi papá le tenía envidia”, escribe Quya Reyna. “O sea, ¿quién deja de cagar en el mundo? (...) Quizá no necesitemos a todas horas de ingenieros o empleados de fábrica, tal vez podamos prescindir de futbolistas o periodistas, escritores, profesores, músicos… pero todo el mundo necesita de una taza para cagar cuando está fuera de su hogar”. El baño era una mina de oro pero también una fuente de mal olor. Un día, el hijo del Huicho confesó que estaba harto del hedor que dominaba su hogar. Consciente del peso de su legado, el Huicho lo aleccionó de la siguiente manera: “¡Vivimos de la caca, deberías lamer el suelo donde hay caca, deberías besar el poto de las personas!”.
Brillante.
Para superar el éxito del Huicho, el padre de Quya Reyna se embarcó en diversos negocios y, a su manera, también encontró fortuna. No revelaré quién triunfa en la batalla, pues no quiero malograr la intriga. Según la autora, “esta no es una historia para dar una lección moral a los lectores”. Sin embargo, el texto expone algunos aprendizajes teóricos, como un guiño sutil para quienes andan en la búsqueda de una ontología de El Alto. “Más que todo”, escribe, “los aymaras somos personas en constante miramiento, luchando por ser mejor que el otro, que puede ser el vecino con plata o el ‘Huicho’ del barrio”.
Muchos podríamos pensar que la astucia y repentina riqueza de “El Huicho” son una metáfora de El Alto y de su crecimiento económico. Sin embargo, para Quya Reyna esta ciudad no es como ninguno de los rivales individuales de su libro sino como ambos a la vez; es decir, la suma fructífera de las éticas, austeridades y competencias internas aymaras en un escenario neoliberal. Aunque todavía hay quienes se resisten a aceptarlo, ni El Alto ni la Bolivia Plurinacional de los años (ya idos) de Evo Morales y del MAS existen fuera del capitalismo. Esta afirmación no es una apología del sistema económico en el que se deteriora el mundo sino una constatación de la obra de Quya Reyna. “El Alto creó su ciudadanía a partir del dinero”, escribe en otro texto, e ilumina la complejidad de un territorio indio que desafía la romantización y conceptos tan manoseados como el de “resistencia indígena”. El Alto no solo resiste. El Alto irradia.
Si la vieja literatura latinoamericana es un Olimpo de individualidades consagradas (pero también aisladas) por las reglas de juego de la industria cultural, Quya Reyna participa de un sistema artístico distinto y más parecido a un tejido orgánico lleno de colaboración y no exento de discrepancias: el de las literaturas andinas, indias, indígenas, marrones, negras, cholas, champurrias, coneras del continente. No se trata de una moda identitaria como algunos críticos podrían argumentar de forma apresurada y superficial. Es, por el contrario, un evento histórico: el ciclo en que grandes poblaciones que fueron previamente desplazadas y desarraigadas conquistan de forma colectiva el libro, ya no como personajes imaginados o como problemas académicos, sino como escritoras de una Latinoamérica largamente silenciada. Es la gran noticia que nos cuenta Quya Reyna.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.








































