Los descubridores del antiguo Egipto
Una larga serie de variopintos personajes, arqueólogos, aventureros, coleccionistas y científicos obsesionados por el antiguo Egipto y descubridores de sus tesoros
En 1400 a.C. las tres pirámides de Guiza, las tumbas de los reyes de la IV dinastía, tenían ya mil años. Abandonadas por sus sacerdotes mucho tiempo atrás, yacían abiertas y despojadas de su contenido; sus preciosas momias habían desaparecido. A sus pies se agazapaba la otrora poderosa esfinge, enterrada ahora hasta el noble cuello en la arena que había arrastrado el viento. Las pirámides estaban pasadas de moda. Se enterraba a los reyes en tumbas secretas horadadas en la roca, en el sur de Egipto, y los cementerios reales septentrionales eran curiosidades, recordatorios tangibles de la desaparición de una era casi mítica.
Era un día caluroso y el príncipe Tutmosis, el hijo menor del rey de la XVIII dinastía Amenofis II, estaba cazando gacelas en el desierto de Guiza. Al mediodía el exhausto Tutmosis vislumbró un refugio del intenso sol. Aprovechando la sombra ofrecida por las antiguas ruinas, saltó de su carro y se tendió en el suelo. Bebió con ansia de su odre de agua y, con la espalda apoyada en la cabeza de piedra caliza de la esfinge, se quedó
amodorrado. No tardó en quedarse profundamente dormido y tuvo un sueño muy curioso. El dios Hor-em-akhet (Horus en el horizonte), el espíritu con cabeza de halcón de la esfinge, se presentó ante él. El dios estaba descontento. Le imploró a Tutmosis que restaurara su abandonada estatua. A cambio, se aseguraría de que Tutmosis se
convirtiera en rey de Egipto. El ambicioso Tutmosis juró que cumpliría los deseos del dios. Así pues, hizo quitar la arena para revelar el cuerpo largo y leonino de la esfinge, reparó una garra rota y rellenó un agujero del castigado pecho. Repintó entonces la esfinge utilizando los azules, rojos y amarillos más vivos, de manera que el dios resplandeció al sol. El dios quedó encantado con su vistosa estatua y Tutmosis, por supuesto, se convirtió en rey de Egipto. El recién coronado Tutmosis IV mandó grabar su extraordinaria historia en una losa de piedra, la Estela del sueño, y la colocó entre las garras de la esfinge, donde continúa en nuestros días.
Ciento cincuenta años más tarde, Ramsés II estaba en el trono. En ese momento las antiguas pirámides necrópolis de Saqqara y Guiza atraían a los turistas y un flujo constante de visitantes recorría el camino hacia el desierto para maravillarse ante los monumentos y los grafitos tallados en la piedra:
Año 47, segundo mes de invierno, día 25 [enero de 1232 a.C.], el escriba del tesoro Hednakht, hijo de Tjenro y Tewosret, fue al oeste de Menfis a darse un agradable paseo y con su hermano Panakht Dijo: «Oh vosotros los dioses del oeste de Menfis y muertos ensalzados concededme una vida completa al servicio de vuestros placeres, un fastuoso entierro tras una feliz vejez, como vosotros mismos»
Pero los cementerios estaban mal conservados, las tumbas reales en un estado penoso, y en algún momento todo volvió a cubrirse de arena. El príncipe Khaemwaset, cuarto hijo de Ramsés II, era un respetado erudito y anticuario, al que se reverenciaría como mago tras su muerte. En ese momento el príncipe asumió la restauración de los monumentos. Por supuesto, Khaemwaset no se ensució las reales manos pero supervisó muy de cerca que sus trabajadores limpiaran, barrieran y repararan, y tallaran llamativos rótulos —grafitos sancionados oficialmente— en pirámides, tumbas y templos. Cada rótulo lucía el nombre del propietario original del monumento, el nombre de Ramsés II y, cómo no, el nombre del propio Khaemwaset.
Tanto a Tutmosis IV como al príncipe Khaemwaset se les ha dado el título de «primer egiptólogo del mundo». Pero no fueron en ningún caso los primeros egipcios que mostraron un interés en preservar y restaurar el pasado de su país.
Ya en 2680 a.C., el rey de la tercera dinastía Djoser había incluido unos cuarenta mil platos, tazas y vasijas antiguas de piedra, algunos con inscripciones de los nombres de los faraones de la I y II dinastías, en las cámaras de almacenamiento de su pirámide escalonada de Saqqara. Parece improbable que esas vasijas de segunda mano representaran la colección de Djoser; ¿procedían algunas de las antiguas tumbas y de los almacenes que debieron destruirse para construir la pirámide de Djoser? Fuera cual fuese su procedencia, es interesante que Djoser se mostrara reacio a destruirlas.
De hecho, Djoser actuó con el mayor decoro al cuidar de las propiedades de sus ancestros. Todos los monarcas egipcios tenían el deber de mantener y renovar los monumentos de los reyes anteriores. Ése era un aspecto importante de sus obligaciones para mantener el maat, o el orden, y desterrar el caos. La restauración de los lugares sagrados (los templos y las tumbas) era un sistema obvio de demostrar que se estaba conteniendo el caos. Así que cuando la reina de la XVIII dinastía Hatshepsut
alardeó de que había restaurado los monumentos de sus ancestros, dañados durante el turbulento Segundo Período Intermedio, tenía sus propios planes. En una inscripción tallada en el Speos Artemidos, un templo en el Egipto Medio dedicado a la diosa con cabeza de león Pajet, mostró que, aunque fuera mujer, era una soberana de lo más cabal:
He hecho estas cosas siguiendo un plan de mi corazón. No me he dormido ni he sido olvidadiza, sino que he reforzado lo que estaba deteriorado. He levantado lo que estaba desmantelado, ya desde la primera vez en que los asiáticos estuvieron en Avaris del Bajo Egipto, con hordas itinerantes entre sus filas derribando lo que se había construido
En teoría, la responsabilidad real del mantenimiento del maat debería haber asegurado que la mayoría de los antiguos monumentos egipcios permanecieran en un excelente estado de conservación. Pero no todos los reyes contaban con los recursos económicos necesarios, y los que podían permitírselo tendieron a concentrarse en renovar los monumentos de sus inmediatos predecesores. Era poco corriente ocuparse tanto de un pasado tan lejano como hicieron Tutmosis y Khaemwaset. Renovación, en la mayoría de los casos, significaba «restauración»: demolición completa seguida por una reconstrucción a una escala mucho mayor. En particular, ése fue el caso durante el Reino Nuevo, cuando Karnak, el templo de Amón en Tebas, sufrió una oleada tras otra de restauraciones. Algunas de las partes más hermosas del complejo del templo, incluidos el Quiosco Blanco del rey de la XII dinastía Sesostris I y la Capilla Roja de Hatshepsut, reina de la XVIII dinastía, fueron desmanteladas en esos días. Por fortuna, los ahorrativos trabajadores reutilizaron los bloques en paredes y puertas, y los arqueólogos modernos han sido capaces de recuperar los bloques y encajarlos de nuevo como si se tratara de un puzzle gigante en tres dimensiones. Se han recreado estos dos edificios perdidos y el maat moderno ha vencido al antiguo caos.
A medida que el Reino Nuevo se iba acercando a su fin, Egipto se sumergía en una crisis económica. En Tebas, el administrador municipal se encontró sin fondos para pagar a los empleados de los cementerios reales. Las consecuencias fueron inevitables: los trabajadores empezaron a robar, y el valle de los Reyes se convirtió en un lugar inseguro. Ramsés XI abandonó su tumba a medio construir con precipitación e hizo planes para que lo enterraran en el norte. Las tumbas reales no tardaron en encontrarse en una situación vergonzosa. Alarmados por lo que veían, los sacerdotes de Amón se embarcaron en una misión de rescate arqueológico. Los reyes de Egipto iban a
exhumarse para enterrarlos de nuevo.
Los sacerdotes abrieron las tumbas y trasladaron los lastimosos restos a talleres temporales. Por suerte, le habían perdido el rastro a Tutankhamón y se le permitió descansar en paz. Los sacerdotes repararon las momias utilizando vendas coetáneas, arreglaron los miembros rotos y remendaron y zurcieron lo necesario. Al mismo tiempo despojaron los cuerpos de las joyas y amuletos que les quedaban, una brutal profanación que quizá justificaran con el razonamiento de que protegería a los muertos de futuros robos. Volvieron a envolver las momias y las colocaron de nuevo en sus féretros originales, desnudos ahora de toda lámina de oro. Se etiquetaron las momias y los féretros, y a continuación las momias se almacenaron distribuidas por grupos en cámaras por todo el valle y sus alrededores. De vez en cuando esos grupos se fusionaban entre sí hasta que al final hubo un gran almacén de momias reales en la tumba familiar de Pinudjem II en Deir el-Bahari, y otro almacén más pequeño en la tumba del valle de Amenofis II. Con el valle despojado ahora de sus tesoros, los ladrones perdieron el interés por las tumbas reales y los sacerdotes el interés por la arqueología.
Los reyes de la XXVI dinastía saíta mostraron un afán por explorar y restaurar los antiguos monumentos egipcios que fue mucho más allá de su deber para conservar el maat. Recién declarada la independencia, el Egipto de la Época Baja, exultante al verse liberado del control de Asia y con los reyes kushitas humillados y cautivos en Nubia, podía una vez más sentirse orgulloso de su patrimonio. Una ola de patriotismo barrió el país. Inspirándose en el arte y las esculturas de los Reinos Antiguo y Nuevo, los artistas egipcios se pusieron a trabajar para demostrar una continuidad con su glorioso pasado.
Los reyes saítas edificaron sus seguras tumbas dentro del área donde se erigirían sus templos, en el Delta, donde los sacerdotes, siempre alertas, podían vigilarlas. Pero reverenciaban a los constructores de las pirámides y la mayoría de nobles saítas aspiraban a ser enterrados en los cementerios de las antiguas pirámides. En Saqqara se construyó una nueva entrada para permitir el acceso a una red de pasadizos secretos que los saítas horadaron bajo la pirámide escalonada. Y en Guiza, la pirámide de Micerinos, un héroe de los saítas, fue entregada con un féretro de madera que lucía una inscripción dedicada al difunto rey:
Osiris, el rey del Alto y Bajo Egipto, Micerinos, el que vive por siempre. Nacido del cielo, concebido por Nut, heredero de Geb, su bienamado. Tu madre Nut se despliega sobre ti haciendo honor a su nombre de «señora de los cielos». Hizo que fueras un dios e hicieras honor a tu nombre de «Dios». Oh rey del Alto y Bajo Egipto, Micerinos, el que vive por siempre.
Debemos suponer que el féretro saíta contenía una momia de los saítas, una sustituta del cuerpo perdido de Micerinos que ayudaría a su espíritu difunto a volver a la vida. Cuando fue redescubierta en el siglo XIX, el féretro contenía partes del cuerpo: una variopinta colección de restos humanos que incluían un par de piernas, la parte inferior de un torso y algunas costillas y vértebras. Sin embargo, se ha determinado mediante análisis de radiocarbono que pertenecen al período romano, mientras que el féretro, que data sin duda de la dinastía saíta, es seiscientos años más viejo. Parece ser que la momia enterrada concienzudamente por los saítas fue en algún momento reemplazada por un cuerpo romano.
Los reyes persas derrotaron a los saítas. El emperador Cambises era ahora faraón de Egipto y, tal como hacen constar los historiadores griegos, que no son famosos precisamente por su imparcialidad, no estaba ni remotamente interesado en respetar o restaurar las antiguas tradiciones. En respuesta a un intento de levantamiento, Cambises arrasó el templo de Ra en Heliópolis, de dos mil años de antigüedad. Ordenó incluso que se sacrificara el sagrado buey símbolo de Apis en Menfis. Sin embargo, sentía cierta curiosidad por las prácticas de enterramiento locales y se dice que abrió las antiguas tumbas para examinar su contenido.
Durante siglos, Egipto había mantenido estrechos lazos políticos y económicos con Grecia. Los dos países formaban parte de una red comercial en el Mediterráneo que vio navegar barcos hacia el este desde Menfis a través del Delta, a lo largo de la costa de Levante y hacia el oeste pasando por Turquía y Grecia, antes de cruzar hacia la costa africana y regresar hacia el este a Menfis. Ignoramos cuándo se estableció por primera vez este circuito, pero ya funcionaba con eficacia durante el Reino Nuevo y seguramente ya existía desde mucho antes. Las mercancías egipcias (no las antigüedades sino productos de consumo diario como lino y grano) viajaban con regularidad a Grecia mientras que los manjares griegos, entre ellos el vino y el aceite, viajaban en dirección opuesta. La gente también viajaba. En los tiempos de los saítas había un número significativo de mercenarios griegos en el ejército egipcio, y en el año 610 a.C. un asentamiento griego se había establecido en Naukratis, en el Delta occidental, cerca de Sais. Como era inevitable, Egipto empezó a atraer a turistas griegos que, como era tradición, empezaron a tallar sus grafitos en templos y tumbas. Homero,
mientras escribía su Odisea durante el siglo VIII a.C., nos cuenta que el rey Menelao estaba entre estos visitantes, pues de camino a casa, de vuelta de la guerra de Troya, se entretuvo en Egipto.
El historiador Herodoto de Halicarnaso (c. 484-420 a.C.) viajó a Egipto poco después del fin del período saíta, y recorrió el Delta y tal vez llegara tan al sur como a Asuán, aunque por sus escritos parece que jamás visitó Tebas. Los detalles de estas aventuras están incluidos en los nueve volúmenes de sus Historias, de las cuales el segundo libro, Euterpe, está dedicado por completo a su experiencia personal en la tierra de los faraones. Su relato es una atractiva mezcla de historia, geografía, economía y antropología ligadas por crónicas de sus visitas a algunos de los lugares de Egipto más antiguos y sazonadas con sus prejuicios personales. El relato resulta tan ameno ahora como lo fue hace dos mil años, un logro impresionante para cualquier autor.
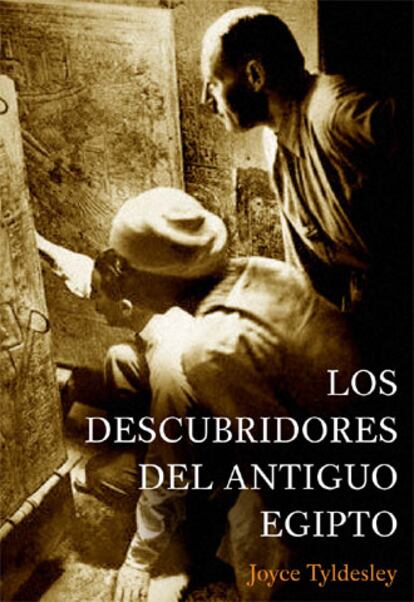
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
































































