La boda como cárcel: la teoría de ‘Como anillo al cuello’ y otros libros que defienden la soltería como arma política
Purificación Mascarell encabeza una oleada de ensayos que se cuestionan el papel de la mujer dentro de la institución del matrimonio

«El matrimonio me había encerrado de por vida», proclama Maria, la protagonista de la novela inacabada, de nombre homónimo, de Mary Wollstonecraft. La autora de Vindicación de los derechos de la mujer plasmó a finales del siglo XVIII una brutal crítica a la desigualdad legal de la población femenina. “La mujer, siendo tan propiedad del hombre como su caballo o su asno, no tiene nada que pueda llamar suyo”. Ni una casa. Ni un negocio. Ni siquiera sus criaturas. Probablemente, tampoco sus ideas.
Un siglo después, Víctor Catalá, seudónimo tras el que se escondía Caterina Albert, publicó Solitud. Aquella ficción que Montserrat Roig definiría como “una de las pocas novelas actuales escritas por mujeres donde un hombre sea retratado con tanto desprecio y asco”, en la que el personaje principal, probablemente embarazada después de haber sido violada, opta por continuar su vida al margen de los hombres, de su marido. Más tarde llegaría La malcasada, donde Dolores, trasunto de Carmen de Burgos se atrevió a escribir que «su matrimonio estaba anulado, porque se había realizado sobre la base de un engaño».
Antes, durante y después, hubo otras. No muchas. Algunas privilegiadas –por su clase, raza o condición– que consiguieron «perforar el manto de silencio que oprime y amordaza por razón de sexo». Como Emilia Pardo Bazán, Mercè Rodoreda, Edith Wharton, Louisa May Alcott o Sibilla Aleramo. “Las mujeres han escrito mucho sobre opresión en el seno del matrimonio, pero se las ha leído poco y estudiado académicamente menos”, lamenta la escritora y filóloga Purificació Mascarell (Xàtiva, 1985). Para ponerle remedio, ha escrito Como anillo al cuello, con el propósito de “escuchar la voz autorial de la figura oprimida en el binomio marido-esposa, y no la voz del que ocupa la posición tradicional de poder y dominio. Una posición amparada por las leyes, tanto humanas como divinas”.
“Aparte de la recuperación de las voces de esas mujeres que han escrito, me apetecía vincular a esas escritoras y sus vidas con las vidas de cualquiera de nosotras y las vidas de nuestras antepasadas. Quería que las lectoras rascasen en su árbol genealógico y descubrieran historias de opresión matrimonial, que no solo están en las novelas o en las vidas de grandes autoras, sino que también están en cada una de nuestras madres, abuelas, tías”, explica a S Moda Mascarell. El ejercicio de revisión comienza por sus propias predecesoras. La abuela de Mascarell repetía por las noches, mientras acostaba a sus hijas en el lecho compartido, una misma frase: «I que encara em quede a mi esta faena, Senyor!» (Y que todavía me quede a mí esta última tarea, ¡Señor!). Extenuada tras horas de trabajo en las que combinaba la atención detrás del mostrador de la carnicería familiar y las tareas domésticas, sin otra voluntad que dormir, debía atender entonces la demanda sexual del marido. Su madre vivió toda su vida de casada en un tercero sin ascensor, al cargo de cuatro niños pequeños y un marido que rara vez invirtió su tiempo en hacer la compra. Nunca tuvo un sillón propio y se resignó a cenar la última «de pie, o entrando y saliendo, o ya frío, o lo que a nadie le gustaba». De su boca nunca se escuchó una queja. Hoy su cuerpo delata el tiempo de ímprobo esfuerzo pretérito.
Quizás, las realidades de las mujeres que la rodeaban marcaron la decisión de Purificació Mascarell de rebelarse, desde bien pequeña, contra el destino fijado durante siglos para las de su mismo género. Ella siempre deseó vivir una historia de amor, pero nunca se imaginó esposa. “¿Qué necesidad hay de asumir una institución que ha oprimido a tantas de mis antepasadas? Es como zambullirse en una piscina donde sabes que se han ahogado miles de personas antes de tu pirueta en el trampolín”, escribe ahora, muchos años después.
“Soy consciente de que ahora mismo el matrimonio ya no significa lo mismo para las mujeres. Pero mi pregunta es: ¿qué sentido tiene que yo asuma una institución que durante tantos siglos ha sido utilizada como un arma opresiva para la mujer?, ¿por qué tengo que pasar por ese filtro, por mucho que se haya dulcificado y suavizado en las últimas décadas?”, argumenta en la actualidad, muchos años después.
Aquellas ideas iniciales comenzaron a tomar forma cuando la también profesora de Literatura Comparada en la Universitat de València descubrió Oculto Sendero, la obra injustamente desconocida de Elena Fortún. Mascarell había crecido con las aventuras de la incansable Celia, pero un día, pasada la treintena, leyó: “¡Dios, Dios! ¡Si yo no quiero ser una madre de familia! Si no me quiero casar, ni estudiar piano, ni coser, ni hacer cuentas... Solo quiero leer, leer todos los libros que hay en el mundo... Pero no se lo puedo decir a nadie porque todos se enfadan y me riñen...”. Y las piezas comenzaron a encajar.
La escritura de Fortún fue poniendo nombre a las experiencias femeninas que Mascarell había advertido desde su infancia. Después, aparecieron las voces de otras (y otras y otras) autoras «arrumbadas en los márgenes del canon o, directamente, invisibilizadas y excluidas por la crítica literaria patriarcal» que habían narrado la opresión en el seno del matrimonio y, a través de la literatura, habían «utilizado la literatura como un medio de denuncia, de crítica social a la opresión matrimonial, como un exorcismo a sus propios matrimonios o como una forma de ofrecer alternativas al destino universal fijado para las mujeres». Vías de escapatoria. Mascarell es una firme defensora de que existe «un cordón umbilical de doble dirección» entre la literatura y la vida. Por ello, afirma que «la escritura femenina nace demasiadas veces de la necesidad de reflexionar en torno al sufrimiento, la impotencia, la rabia y los traumas físicos y mentales de la violencia patriarcal». Bajo este pretexto, Como anillo al cuello explora el «vínculo innegable entre pensamiento feminista y creación literaria» para emprender un recorrido –”necesariamente parcial”– por numerosas obras de autoría femenina que han cuestionado las cadenas conyugales impuestas a las mujeres.
“Anillos que son yugos; tinta indeleble para narrarlos. [...] Para que el dolor de tantas esposas sometidas por sus maridos -muchas de ellas, escritoras- no haya sido en vano y sirva a las mujeres del futuro. Y a los hombres. A toda la sociedad», sentencia Mascarell. En el libro aborda desde el sexo sin consentimiento en el lecho nupcial («como una violación normalizada –terrible oxímoron–»), la imposibilidad de escapar del matrimonio, las torturas psicológicas y las palizas, hasta las presiones familiares derivadas del «qué dirán» o la interminable doble jornada que ha condenado a demasiadas mujeres a la servidumbre al marido y los hijos. Con el casamiento, “el hombre se agenciaba un producto estrella para toda la vida, mano de obra gratuita y polivalente. Porque la esposa era criada, limpiadora, cocinera, enfermera, terapeuta, nodriza y, también, sirvienta sexual”, argumenta la profesora.
Cuidadoras de los otros
Frente al concepto ‘madresposa’, acuñado por la antropóloga Marcela Lagarde, las mujeres solteras consolidan una identidad que supone la negación del destino social impuesto y pone en duda la institución matrimonial. Se crean, consiguientemente, «dos identidades enfrentadas –ser soltera o ser casada– que condensan de manera opuesta aquello naturalizado por la sociedad. Por una parte, ser soltera se asocia de forma polarizada tanto a la marginación y la soledad como a la libertad y la independencia. Mientras que, por otra, ser casada se vincula igualmente de forma dicotómica con la sumisión y el cautiverio, pero también con la inclusión y el acompañamiento», sostienen Raquel Ferrero y Clara Colomina, autoras de Fadrines. El procés de no casar-se en la societat tradicional valenciana.
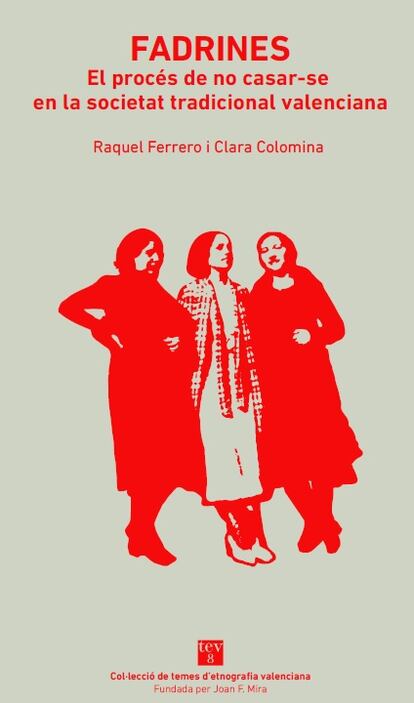
Dispuestas a ir más allá del señalamiento y la simplificación que ha caracterizado la soltería femenina, Ferrero y Colomina han escrito una investigación antropológica que presenta a sus entrevistadas «más allá de la triple marginación que han sufrido por mujeres, por viejas y por solteras». Su objetivo (cumplido, por cierto): demostrar que «existen diversidad de prácticas de soltería que, frente a la monocromía del estereotipo o de las representaciones asociadas, hacen que no pueda ser entendida en genérico, al contrario, tiene que ser abordada de forma heterogénea y plural». El libro se complementa con un documental interactivo y una exposición, que puede visitarse hasta el próximo mes de septiembre en l’ETNO de València.
En el transcurso de su investigación, las antropólogas conocieron a Romina (nombre ficticio). Tuvo tres novios, pero nunca pasó por el altar. “No me dejaron casarme porque querían que los cuidara. Y no me he casado por eso. Se pensaban que si me hubiera casado, los hubiera abandonado...”, les contó sobre su familia. Como ella, muchas otras mujeres solteras que –voluntariamente o no– han renunciado a la maternidad han sido abocadas igualmente a un rol de cuidadoras. De cuidadoras de los otros. Esta imposición, remarcan Ferrero y Colomina, responde a la intención de integrar a las figuras transgresoras en el orden. “La domesticidad actúa [...] con la intención instrumental de igualación de las solteras con las casadas en funciones, tareas y dedicaciones: en ser para otros sin distinción y con abnegación”, aseveran.

Pero, y aquí es donde el sistema identifica el peligro, siempre han existido formas de escapar de los designios patriarcales. Los testimonios aportados evidencian que los motivos del celibato también responden a la viabilidad económica (”pasamos de la soltería como obligación a la soltería como lujo”); el miedo a los hombres, al matrimonio, al sexo, al parto y a la muerte; o la decisión propia. “No estás ligada a ningún sitio. No manda nadie sobre ti. Tú tú y tú. Una se casa, mandan los hijos, manda el hombre y menos la mujer… Y tú [soltera] haces lo que quieres”, cuenta otra de las entrevistadas.
El estigma de la solterona
La soltería, señalada como la desviación de la norma conyugal, se convierte en una amenaza que “debilita la asunción de los imperativos de género, por lo que [las solteras] tienen que ser abiertamente estigmatizadas para evitar que se conviertan en referentes”, señalan las autoras de Fadrines. “Las solteras se alejaban por completo de ese perfecto modelo femenino y suponían una nota discordante [...] mujer y sola siempre han despertado la desconfianza, la sospecha”, agrega Manuel Jiménez Núñez, artífice del proyecto Solteronas, que consta de un documental y un libro, con entrevistas a veinte mujeres de ámbitos rurales y urbanos, con y sin estudios, de distintos niveles socioeconómicos (recuerden, la heterogeneidad de la soltería) de Andalucía y Castilla-La Mancha.
El autor toma como máxima la afirmación de Carmen Martín Gaite, que aseguró que una de las conclusiones a las que había llegado, “después de estudiarlo mucho y darle muchas vueltas, es que a las solteras que no van a encontrar marido se las margina o se las caricaturiza, pero nunca se habla con ellas realmente”. Y él se dedicó a escucharlas. “Todavía queda ese… ese concepto negativo. No se ha casado porque es una reprimida, o porque es una siesa, o tiene mal carácter, o es una amargada. Todo eso está metido en ese puzle, en ese concepto de solterona”, le dijo Genoveva.
Así, Jiménez Núñez emprendió un periplo por los distintos estereotipos con los que se ha representado a las solteras, a aquellas mujeres que «quedaron para vestir santos» o a las que «se les pasó el arroz»: raras, neuróticas, amargadas, poco agraciadas, fracasadas, incompletas, patéticas, con la única compañía de los animales… «La solterona tiene que verse como el antimodelo de la mujer ideal. [...] Están cargadas de connotaciones peyorativas en todos los ámbitos de su vida e impregnan toda nuestra cultura. Y la construcción de este estereotipo, que llega hasta nuestros días, es consciente», subraya.
El proyecto transita por las revistas femeninas del franquismo, los seriales radiofónicos y los consultorios sentimentales (Elena Francis bien merecería un artículo aparte), los tebeos, cuplés, coplas y zarzuelas, novelas, películas o incluso el refranero y ejemplos tan misóginos como «mujer sin varón y navío sin timón nada son». En palabras de Jiménez Núñez, el estigma asociado a las mujeres que han tenido la osadía de existir sin un marido «forma parte de una pedagogía invisible que nos afecta a todos, de nuestra socialización, de todas esas cosas que vamos aprendiendo por el entorno sin darnos cuenta, de ese inconsciente colectivo que establece las normas y actúa como juez, como jurado y como verdugo».
Afirma Rachel Cusk que “una feminista no debería casarse. No debería tener una cuenta conjunta o una casa escriturada a nombre de dos”. La soltería –elegida o no– no está exenta de cadenas impuestas por el patriarcado. Pero, ante el dicho de “madre, ¿qué cosa es casar? Hija, hilar, parir y llorar”, puede empezarse por reivindicar el legado de aquellas mujeres, muchas de ellas solteras, que, como señala Jiménez Núñez, tuvieron que sufrir para que hoy podamos disfrutar de los derechos de los que hoy disponemos. Delhy tejero, Maruja Mallo, Clara Campoamor, Victorina Durán, Victoria Kent, María Luz Morales, Menchu Gal, Marisa Roësset, María Montessori, Amalia Goyri o Gabriela Mistral, son solo algunas de las muchas mujeres que nunca se casaron.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.








































