10.000 pasos o la trampa de la mujer optimizada
Cuantificar los actos cotidianos en soledad se ha convertido en otra estrategia de control para sobrevivir en el capitalismo acelerado.
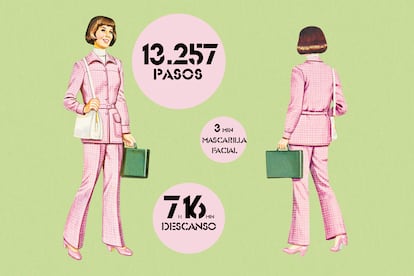

Lo hacemos al superar la maratón del último festival. Capturamos las cifras del contador de pasos integrado en nuestros smartphones y las compartimos por WhatsApp. En mi grupo de amigas se asume que a más kilómetros recorridos, mayor fue la juerga. Interiormente sabemos que la supuesta gesta de los 23.000 pasos en realidad responde a que, una noche más, deambulamos sin mucho rumbo, aceleradas y creyéndonos libres en un recinto de acotado hedonismo capitalista con cervezas disipadas a cuatro euros. Ninguna lo dirá. Que la realidad no te fastidie unas risas en hermandad.
Calcular las distancias recorridas –de fiesta, ejerciendo de turista o en el día a día– es otra variante en la trampa sin fin de la mujer perfeccionada. La digitalización de nuestra vida privada ha provocado que parte de nuestro bienestar emocional se sostenga en base a unas cifras de carácter casi sacramental. Más allá de los análisis sobre la dopamina disparada en la cultura del retuit, el mercadeo de los likes o la ansiedad psicoafectiva que generan las visualizaciones personalizadas de stories, ahí afuera también existe una legión silenciosa de mujeres que se sentirá vaga o poco eficaz si no supera el yugo de los 10.000 pasos diarios o de esos «20 km mínimos, chicas» que impone la instructora al acabar la clase de spinning. Mujeres que trackean en su soledad sus días fértiles, horas de descanso y ejercicio a través de apps y que duermen con mantas que pesan un porcentaje exacto de su peso corporal para combatir el estrés.
Uno de los secretos más íntimos de Peach Salinger en la serie You –personaje cumbre rayando la parodia sobre esta ansiedad contemporánea por perfeccionarse–, era un diario personal con la cifra de cada uno de los alimentos y miligramos de analgésicos ingeridos en su día a día. Algunas, como Peach, creen que ordenan su caos controlando compulsivamente el número exacto de calorías y drogas ingeridas; otras, por supervivencia e higiene mental, recurren a aplicaciones que ponen freno y limitan el tiempo de sus atracones de scroll infinito en las redes sociales.
La periodista Edith Zimmerman puso contexto emocional cuando narró su fascinación por cuantificar su vida en un ensayo sobre su adicción al cuenta pasos de su iPhone o cómo había pagado por cachivaches y apps para medir su microbiota (199 dólares), un test de ADN (200 dólares) o se hizo con sensores cardíacos para calcular sus horas de sueño (300 dólares): «Obtener todos esos datos puede ser divertido y novedoso, pero también me hace sentir ocupada y me reconforta, como si estuviera haciendo algo que valga la pena: investigar, preocuparse, prepararse. Hay algo sobre la recopilación de datos de mi propio cuerpo, es como una fiesta del té para mí misma. Me consuela con una ilusión de importancia», escribió. Por algo el gran fraude millonario de este siglo ha sido el de la revolución de los análisis clínicos personalizados a bajo coste que prometía Elizabeth Holmes desde Silicon Valley. Nuestros números son el pensamiento mágico al que nos aferramos cuando nadie mira.
Si rascamos, debajo esa «ilusión de importancia» existe una voluntad de mejora constante que se ha convertido, además, en estrategia esclava del capitalismo acelerado. Jóvenes y maduras se entregan a rutinas de cuidado facial cronometradas como si de un ritual religioso se tratara. Según el sistema de las coreanas, las más idolatradas ahora, deberíamos invertir 20 minutos en la mañana y 20 más en la noche al lavarnos la cara. Cuarenta minutos diarios en un ecosistema donde siempre parece que nos falta tiempo suena a broma pesada, pero no son pocas las que claudican. Su venerado método apunta a que se necesitan más de siete productos y hasta 10 pasos para desmaquillarse, limpiarse, exfoliarse, usar un tónico, esencia, sérum, mascarilla, contorno de ojos, emulsión y crema hidratante para conseguir una piel radiante. Mujeres precarizadas, sobrecualificadas y permantemente agotadas son capaces de abonar cantidades asombrosas en productos e invertir sus preciados minutos libres con tal de alcanzar la paz mental que ofrece la promesa de buena cara que les permita volver a trabajar 12 horas diarias y así poderse pagar las cremas que les hacen sentir que tienen buena cara para ir a trabajar 12 horas diarias.
Esta aspiración femenina por ‘mejorar’ no es nueva ni es generacional. Amy de Mujercitas dormía con una pinza en la nariz cada noche pensando que así corregiría su nariz. La siempre brillante Nora Ephron también calculó su mantenimiento personal sin necesidad de apps (8 horas a la semana entre peluquería, manicura, maquillaje, cuidado de la piel, depilación y ejercicio) y lo definió como «aquello que tienes que hacer para poder salir por la puerta sabiendo que si vas al supermercado y te encuentras con tu ex, no te esconderás detrás de una montaña de latas apiladas». Amy vivió la vida holgada que siempre soñó gracias al colchón monetario de la tía March y Ephron firmó un ensayo sobre cómo pudo vivir durante décadas en un pisazo con un contrato de risa en uno de los edificios más bonitos de Nueva York. ¿Cómo mejoran las mujeres de la generación quemada? Ignorando que sus caprichos en realidad son cebos en una sociedad acelerada y precarizada.
«Las mujeres viven verdaderamente atrapadas en la intersección entre capitalismo y patriarcado, dos sistemas que, en sus extremos, aseguran que el éxito individual se consigue a expensas de la moral colectiva. Pero todavía existe un enorme placer en lograr el éxito individual», escribe Jia Tolentino en su reciente ensayo Siempre optimizándose, uno de los textos de la colección Trick Mirror (Penguin, 2019). Su texto ofrece una ventana a la tiranía de la perfección femenina de nuestra era, enmarcada con la convivencia de nuestro yo virtual: «La mujer ideal siempre está optimizándose. Utiliza en su beneficio la tecnología, tanto en la forma de cómo proyecta su imagen en el mundo como en el meticuloso método de mejorarla».
Etiquetada como «la Joan Didion de los millennials», Tolentino disecciona por qué seguimos siendo esclavas de esta automejora constante, precisamente, en la era del marketing del empoderamiento femenino y en la que supuestamente nos estábamos liberando de las cadenas del género. «Muchas mujeres se ven a sí mismas como pensadoras independientes. Hasta las revistas femeninas muestran escepticismo hacia las narrativas sobre cómo deberían lucir, con quién y cuándo casarse o cómo deberían vivir. Pero el parásito psicológico de la mujer ideal ha evolucionado para sobrevivir en un mundo que pretende resistirse», apunta.
Los mismos viejos hábitos siguen ahí, solo que, como cualquier otra marca, han rediseñado su nombre y narrativa. «El trabajo que dedicamos a la belleza ahora se llama ‘autocuidarse’ porque suena más progresista», recuerda, «en lugar de ser aconsejadas por revistas de los años 50 en las que nos invitaban a gastar dinero y tiempo para estar más radiantes para nuestros maridos, ahora nos animamos unas a otras para hacer exactamente las mismas cosas, pero para nosotras«. Las revistas renegarán ahora del Photoshop, pero no lo haremos en nuestras redes, donde autoeditamos y añadimos filtros a nuestras imágenes para proyectar un estilo de vida despreocupado y aparentemente feliz.
Tolentino destaca los «trucos» que «nos han atrincherado» en esta nueva rueda de hámster o cómo «los supuestos placeres» que nos damos se han convertido en «trampas». Las suyas, gastarse habitualmente 12 dólares en una ensalada de Kale en una tienda pija, un plato que devora en 10 minutos delante de una pantalla mientras trabaja para, una vez más, poder permitirse esa ensalada de 12 dólares y sentirse sana porque trabaja hasta la 1.00 de la madrugada; apuntarse a clases de barre, donde hace posturas «en plena oscuridad y con una devoción que no he aplicado en el sexo durante años» o gastarse casi 100 euros en su primera faja de Spanx para que no marcase su ombligo y barriga en un vestido de dama de honor («Parecía la imitación mala de una mujer cuyo objetivo personal más preciado era estar buena en las fotos»).
«No hemos ‘optimizado’ nuestros salarios o nuestra representación política. Hemos maximizado nuestra capacidad para ser bienes del mercado. Eso es todo», sentencia la ensayista. Bienes ansiosos y precarizados que encontrarán una falsa paz mental si alcanzan sus 10.000 pasos diarios, se lavan la cara a conciencia o miden su éxito agarrándose a unas cifras, las suyas, iluminadas en su pantalla de móvil.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.








































