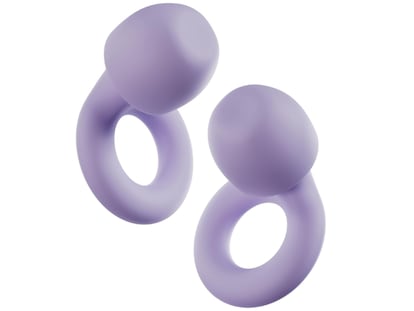La diáspora de Mariupol se extiende por Ucrania: “Mi padre murió salvándonos”
El Ayuntamiento de la mayor ciudad ocupada por los rusos abre sedes en una decena de regiones para atender a miles de refugiados

Natalia acaricia y besa sin parar a Businka, su pomerania blanca impoluta y faldera. La mujer, de 50 años, luce melena rubia perfecta, como su manicura. Es una de los aproximadamente 13.000 desplazados internos de Mariupol censados ahora en Kiev, pero son más porque muchos no se registran. La diáspora de esa ciudad arrasada por la guerra en Ucrania es de entre 300.000 y 350.000 de los 450.000 habitantes previos a la invasión rusa, estiman las autoridades. Natalia, que prefiere no dar su apellido, narra su historia sin apenas mover un músculo de su terso cutis, como la que habla de otro. Pero detrás de ese rictus algo frío y distante a primera vista, se esconde alguien con un ánimo a prueba de bombas, literal. Esbozando una sonrisa se quita las gafas de sol para acribillar con los ojos al reportero: “Somos Azovstal, gente de acero, y podemos con todo”. Se refiere a la acería de su ciudad, último bastión de la resistencia hasta que la urbe cayó en manos de los invasores en mayo.
Es allí donde su marido fue hecho prisionero de guerra. Serguéi, de 50 años y combatiente desde que comenzó la contienda en el este del país en 2014, ni siquiera sabe que es abuelo. El nieto de ambos, Max, nació este 7 de junio en una maternidad pública de Kiev en un parto que ha estado rodeado de la solidaridad de la comunidad desplazada de Mariupol. Lo agradece Natalia, aunque aún no haya podido ir a conocerlo por las restricciones de acceso a hospitales por la covid y la ley marcial. Se conforma con mostrar la foto del pequeño unido al pecho de su madre. Con la llegada al mundo de un nuevo miembro, la familia está ya echando raíces sin quererlo a 800 kilómetros de su casa. Como ellos, hay decenas de miles por toda Ucrania, a los que hay que sumar los que se fueron al extranjero y los que han sido deportados a Rusia por los ocupantes, alerta el Gobierno de Kiev. Los muertos de Mariupol ascienden a 22.000, según el recuento temporal de las autoridades municipales. De ellos, 287 son niños, según la Fiscalía, que avanza en la investigación de crímenes de guerra.
Mientras, los tentáculos de la comunidad refugiada de Mariupol, la mayor conquista militar de Rusia en esta guerra, se extienden ya por todo el país. Nada hace prever que esas decenas de miles de personas vayan a poder regresar en breve a sus casas, si aún están en pie. Para hacer frente a ese movimiento de población y por iniciativa del alcalde de la ciudad arrasada, Vadim Voichenko, se están abriendo delegaciones municipales en distintas provincias para facilitar a los desplazados el asentamiento y normalización de su nueva vida. La oficina en Kiev funciona desde el 26 de mayo. “Todos nuestros empleados son de Mariupol y han pasado por el infierno”, explica Iaroslav Kildishov, un empresario y diputado local que hace las veces de representante. Es media mañana y decenas de personas se agolpan en el registro, recogen alimentos y productos de primera necesidad, reciben asesoría legal, acuden al médico, al psicólogo, a dejar a los niños en la guardería… Muchos ni siquiera lograron llevarse la documentación al escapar.
El más activo de la sala de juegos en la que los niños se esparcen es Igor, de nueve años, que no para de alborotar con los globos. “Tiene detrás una historia tremenda”, advierte Valeria Zabirko, una periodista de Mariupol que trabaja de voluntaria en el centro. La familia de Igor, llegada en los últimos días a Kiev, fue testigo de la muerte del abuelo. El 18 de marzo hubo un bombardeo como otros en una casa que ya no tenía ni cristales, explica la madre, Olena Kravtsova, de 38 años. “Cayó una bomba en la habitación donde estábamos escondiéndonos y voló una puerta. Papá nos pidió que nos escondiéramos en el baño y él se quedó para apoyar la puerta. Le dije que viniera con nosotros, pero no quiso y se quedó para protegernos. Las bombas continuaban llegando y yo solo podía rezar. En un momento dado escuché una explosión muy grande y sentí cómo el techo se nos cayó encima”.
El relato de Kravtsova refleja el horror de las semanas en las que se fraguó la caída de la ciudad. Se vieron en medio del polvo, con sus dos hijos gritando y heridos, la niña en la cabeza e Igor en la espalda. “Empezamos a salir uno por uno. Mi madre, mis hijos y yo, para que el techo no se nos cayera encima. Al salir vimos que mi padre estaba tumbado en suelo. Estaba vivo, pero no se podía mover. A los ocho días acabó muriendo desangrado. Habría sobrevivido si hubiera podido recibir ayuda médica, pero murió salvándonos”. Entonces se refugiaron en otro edificio del que fueron expulsados por las tropas chechenas del presidente Ramzán Kadírov, que apoyan a los rusos sobre el terreno. Regresaron a su casa en ruinas y allí permanecieron hasta el 30 de mayo. “Igor ya se está recuperando, aunque por las noches se despierta, me llama y tengo que estar junto a él”, explica la mujer.
La psicóloga Anna Chasovnykova, otra más de las evacuadas, no para de recibir gente en el despacho que hace las veces de consulta: “Lo primero que necesitan es vivir en el presente. La gente que viene sigue viviendo en el ayer y necesita reencontrarse en el hoy. Lo segundo es el miedo, el miedo a las explosiones, a los soldados rusos. Y luego, la pregunta que nos hacemos todos. Cómo vivir sin trabajo, cómo vivir sin hogar, sin futuro, dónde encontrar la motivación para seguir adelante”. Para algunos, el camino es todavía muy largo, como el de esa mujer que le contó a Chasovnykova que fue la única que sobrevivió a una explosión en la que murieron todos los presentes, una decena, incluido su marido, y tuvo que recoger los cuerpos desmembrados.
Iaroslav Kildishov detalla qué pretenden con estas sedes mientras varios voluntarios descargan comida de una furgoneta de World Central Kitchen (WCK), la ONG del cocinero José Andrés. “La gente se reconoce, se abraza, se besa, lloran juntos. Es un entorno de familia. La gente de Mariupol es una familia grande. Nuestra tarea es unir a la gente, socializarla, y, con buenos ánimos, poder volver a la ciudad luego para reconstruirla. Estar feliz con la vida”, afirma. Además de en la capital, esta especie de casa del pueblo tiene ya sede en Dnipró, Zaporiyia, Vinnitsia y Khmelnytskii. Pronto prevén que se sumen centros en Lviv, Odesa, Chernivtsi, Ivano-Frankivsk, Kropivnitsi y Uzhgorod.
El sueño de Natalia, la abuela primeriza, es doble: “Esperar a mi marido y regresar juntos a Mariupol. Pero vivimos al día, no hacemos planes más allá de una semana”. Recuerda la tempestad que han supuesto estos casi cuatro meses en los que incluso vio salir de casa a su hija desnuda en brazos de su yerno porque empezaron a bombardear mientras esta se estaba duchando en el séptimo mes de embarazo. Ocurrió en Pokrovsk, la primera ciudad en la que buscaron refugio en su huida. “Yo tenía un salón de belleza y me ganaba muy bien la vida. Pero ahora necesito ayuda. Una amiga me ha mandado una caja con ropa de verano”, explica agradecida en un suburbio de Kiev, donde está acogida por otra amiga también originaria de Mariupol.
Natalia se ha acabado enterando por fuentes indirectas de que Serguéi, miembro del Batallón Azov, estaba herido leve cuando lo apresaron los rusos. Según fue estrechándose el cerco a Azovstal, las comunicaciones con él fueron cada vez más complicadas. El último mensaje de texto lo recibió en el móvil el 5 de mayo, 11 días antes de que los últimos de la acería sucumbieran. “Siento mucha alegría. Mi marido está vivo, lo vamos a intercambiar (por prisioneros rusos) y, además, el nacimiento de mi nieto da sentido a mi vida”.
Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma