El día en que Obama luchó por salvar a los tigres
Su hija le pidió que protegiera a los felinos de los humanos, cuenta en sus memorias el expresidente de EE UU. Con esas palabras en la cabeza, Barack Obama acudió a una cumbre climática en Dinamarca

Una noche, durante la cena, Malia me preguntó qué iba a hacer respecto a los tigres.
—¿A qué te refieres, cariño?
—Ya sabes que son mi animal favorito, ¿no?
Años antes, durante nuestra visita anual a Hawái por Navidad, mi hermana Maya había llevado a Malia, que tenía entonces cuatro años, al zoológico de Honolulu. De niño pasé horas allí, trepando a los banianos, dando de comer a las palomas que deambulaban por el césped, aullando a los patilargos gibones aupados en lo alto de las cañas de bambú. Durante la visita, Malia se había quedado prendada de uno de los tigres, y su tía le había comprado en la tienda de recuerdos un peluche del gran felino. Tiger tenía las garras regordetas, una panza redonda y una indescifrable sonrisa de Gioconda; Malia y él se hicieron inseparables, aunque para cuando llegamos a la Casa Blanca su pelaje estaba ya algo desgastado tras haber sobrevivido a salpicaduras de comida, haber estado a punto de extraviarse varias veces en casas ajenas, haber pasado más de una vez por la lavadora y haber sufrido un breve secuestro a manos de un primo travieso.
Yo sentía debilidad por Tiger.
—Pues —prosiguió Malia— hice un trabajo sobre los tigres para la escuela, y están perdiendo su hábitat porque la gente tala los bosques. Y la situación va a peor, porque el planeta se está calentando por culpa de la contaminación. Además, la gente los mata y vende su piel, sus huesos y todo lo demás. Así que los tigres se están extinguiendo, lo cual sería terrible. Y como eres el presidente, deberías intentar salvarlos.
—Deberías hacer algo, papá —añadió Sasha.
Miré a Michelle, que se encogió de hombros:
—Eres el presidente —dijo.
[…]
Cuando llegamos a Copenhague, la mañana era oscura y gélida, y las carreteras que llevaban hacia la ciudad estaban envueltas en neblina. El lugar donde se celebraba la conferencia parecía un centro comercial reconvertido. Nos vimos deambulando por un laberinto de ascensores y pasillos (en uno de los cuales, por algún motivo incomprensible, había toda una fila de maniquíes) hasta reunirnos con Hillary [Clinton] y Todd [Stern] para que nos pusiesen al tanto de la situación. Como parte de la propuesta de acuerdo provisional, había autorizado a Hillary a comprometerse a que Estados Unidos redujese sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 17% para 2020, y que destinaría 10.000 de dólares al Fondo Verde del Clima, del total de 100.000 millones que aportaría la comunidad internacional, para ayudar a los países pobres en sus esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático. Según Hillary, los delegados de una serie de países habían mostrado interés en nuestra alternativa, pero, de momento, los europeos seguían optando por un tratado plenamente vinculante, mientras que China, India y Sudáfrica parecía que se contentaban con dejar que la conferencia acabase en fracaso y culpar de ello a los estadounidenses. “Si puedes convencer a los europeos y a los chinos de que respalden un acuerdo provisional —dijo Hillary—, entonces es posible, incluso probable, que el resto del mundo haga lo propio”.
Teniendo clara cuál era mi misión, hicimos una visita de cortesía al primer ministro danés, Lars Løkke Rasmussen, que presidía las últimas sesiones de negociación. Como todos los países nórdicos, Dinamarca destacaba en relaciones exteriores, y el propio Rasmussen encarnaba muchas de las cualidades que yo asociaba con los daneses: era prudente, pragmático y humanitario, y estaba bien informado. Pero la tarea que se le había encomendado —intentar un consenso global en torno a una cuestión complicada y controvertida que enfrentaba a las principales potencias mundiales— habría sido difícil de cumplir para cualquiera. Para el líder de 45 años de un pequeño país, que apenas llevaba ocho meses en el cargo, había resultado ser manifiestamente imposible. La prensa se había dado un festín con las historias sobre cómo Rasmussen había perdido el control de la conferencia, con los delegados rechazando una y otra vez sus propuestas, cuestionando sus decisiones y desafiando su autoridad, como adolescentes rebeldes con un profesor sustituto. Cuando nos reunimos, el pobre hombre parecía conmocionado; el agotamiento había hecho mella en sus claros ojos azules, y tenía el pelo rubio apelmazado, como si acabase de salir de una pelea de lucha libre. Escuchó con atención mientras le explicaba nuestra estrategia y me hizo varias preguntas técnicas sobre cómo funcionaría un acuerdo provisional. Pero, más que nada, parecía aliviado cuando comprobó mi disposición a intentar salvar el acuerdo.
De ahí, pasamos a un enorme auditorio improvisado, donde expuse ante el plenario los tres componentes del acuerdo provisional que proponíamos, así como la alternativa: inacción y acritud mientras el planeta ardía lentamente. El público estaba apagado pero era respetuoso, y Ban [Ki-Moon] vino a felicitarme cuando terminé: tomó mi mano entre las suyas y se comportó como si le resultase normal esperar que yo intentase salvar las negociaciones bloqueadas y que improvisase la manera de llegar a un acuerdo de última hora con los demás líderes mundiales.
El resto del día fue distinto de cualquier otra cumbre a la que asistí como presidente. Aparte de la confusión de la sesión plenaria, tuvimos una serie de encuentros más reducidos, y para ir de uno a otro recorrimos pasillos abarrotados de personas que estiraban el cuello y tomaban fotos. Aparte de mí, el actor más importante presente allí ese día era el primer ministro chino Wen Jiabao. Había acudido acompañado de una delegación gigantesca. Su equipo se había mostrado hasta entonces inflexible y categórico en las reuniones, y había negado que China fuese a aceptar cualquier forma de supervisión internacional de sus emisiones, seguro de que, gracias a su alianza con Brasil, India y Sudáfrica, contaba con los votos suficientes para bloquear cualquier acuerdo. En mi encuentro bilateral cara a cara con Wen, rechacé sus argumentos y le advertí de que, aunque China entendiese que evitar cualquier obligación de transparencia era una victoria a corto plazo, acabaría siendo un desastre a largo plazo para el planeta. Acordamos seguir hablando a lo largo del día.
Era un avance, aunque mínimo. La tarde se esfumó mientras proseguían las sesiones de negociación. Logramos arrancar de los países miembros de la Unión Europea y de varios otros delegados el apoyo a un borrador de acuerdo. Cuando retomamos las sesiones con los chinos llegamos a un punto muerto, porque Wen declinó asistir y en su lugar envió a varios miembros de su delegación que eran, como era de esperar, inflexibles. A última hora del día me llevaron a otra sala, repleta de europeos descontentos.
Ahí estaban la mayoría de los líderes clave, entre ellos Angela Merkel, Nicolas Sarkozy y Gordon Brown, todos con la misma somnolienta mirada de frustración. Querían saber por qué, ahora que Bush ya no estaba y que mandaban los demócratas, Estados Unidos no podía ratificar un tratado del estilo del Protocolo de Kioto. En Europa, decían, hasta los partidos de extrema derecha aceptan la realidad del cambio climático. ¿Qué les pasa a los estadounidenses? Sabemos que los chinos son un problema, pero ¿por qué no esperar a un acuerdo futuro para obligarlos a ceder?
Durante lo que pareció una hora los dejé hablar, respondí a sus preguntas, simpaticé con sus inquietudes. Finalmente, la realidad de la situación se impuso en la sala, y fue Merkel quien se encargó de expresarla en voz alta.
— “Creo que lo que Barack describe no es la opción que habríamos deseado —dijo con calma—, pero puede que sea nuestra única opción hoy. Así que... esperemos a ver lo que dicen los chinos y los demás, y luego decidamos. —Y, volviéndose hacia mí, añadió—: ¿Vas a reunirte con ellos ahora?”.
—Sí.
—Buena suerte, entonces —añadió, mientras se encogía de hombros, ladeaba la cabeza, bajaba el labio inferior y elevaba las cejas; el gesto de alguien con experiencia en acometer tareas desagradables pero necesarias. (…)
Unos minutos más tarde, Marvin volvió para decirnos que habían visto a Wen y a los líderes de Brasil, India y Sudáfrica en una sala de conferencias varios pisos más arriba.
—Pues vamos allá —dije y, volviéndome hacia Hillary, pregunté—: ¿Cuándo fue la última vez que te colaste en una fiesta?
Se rio.
—Hace tiempo ya —dijo, con aspecto de chica formal que ha decidido soltarse la melena.
Con una pandilla de ayudantes y de agentes del servicio secreto apresurándose tras nosotros, nos abrimos camino hasta el piso de arriba. Al final de un largo pasillo encontramos lo que andábamos buscando: una sala con paredes de cristal, con apenas espacio para una mesa de reuniones, alrededor de la cual estaban sentados los primeros ministros Wen y Singh junto a los presidentes Lula y Zuma, además de varios de sus ministros. El equipo de seguridad chino avanzó para interceptarnos, con las manos levantadas como si nos ordenasen detenernos, pero dudaron al darse cuenta de quiénes éramos. Con una sonrisa y una inclinación de cabeza, Hillary y yo atravesamos su posición y entramos en la sala, dejando tras de nosotros un ruidoso forcejeo entre los agentes de seguridad y el personal que nos seguía.

“¿Tienes un momento para mí, Wen?”, dije en voz alta, mientras veía cómo el líder chino se quedaba boquiabierto por la sorpresa. A continuación, recorrí la mesa dándole la mano a cada uno de ellos. “¡Caballeros! Los he estado buscando por todas partes. ¿Qué tal si intentamos llegar a un acuerdo?”. Antes de que nadie pudiese negarse, tomé una silla vacía y me senté. Al otro lado de la mesa, Wen y Singh permanecieron impasibles, mientras que Lula y Zuma, avergonzados, bajaron la mirada hacia los papeles que tenían delante. Les expliqué que acababa de reunirme con los europeos y que estaban dispuestos a aceptar el acuerdo transitorio que proponíamos si el grupo presente respaldaba incluir alguna disposición que garantizase la creación de algún mecanismo que verificase de forma independiente que los países estaban cumpliendo sus compromisos de reducción de gases de efecto invernadero. Uno a uno, los otros líderes explicaron por qué nuestra propuesta era inaceptable: Kioto funcionaba perfectamente; Occidente era responsable del calentamiento global y ahora esperaba que los países más pobres ralentizasen su desarrollo para resolver el problema; nuestro plan infringiría el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”; el mecanismo de verificación que proponíamos violaría su soberanía nacional. Después de una media hora de toma y daca, me recosté en la silla y miré directamente al primer ministro Wen.
—Señor primer ministro, se nos acaba el tiempo —dije—, así que permítame que vaya al grano. Imagino que, antes de que yo entrase en esta sala, el plan era que todos ustedes se fuesen de aquí y anunciasen que Estados Unidos era responsable del fracaso a la hora de alcanzar un nuevo acuerdo. Creen que si se resisten durante un tiempo suficientemente largo, los europeos desistirán y firmarán otro tratado del estilo del de Kioto. Lo que ocurre es que yo les he explicado con toda claridad que no puedo hacer que nuestro Congreso ratifique el tratado que ustedes quieren. Y no hay ninguna garantía de que los votantes europeos, canadienses o japoneses vayan a estar dispuestos a seguir colocando a sus industrias en situación de desventaja competitiva y a seguir dando dinero para ayudar a los países pobres a lidiar con el cambio climático mientras los mayores emisores del planeta se desentienden de la situación. Por descontado, puede que me equivoque —proseguí—. Quizá puedan convencer a todo el mundo de que la culpa es nuestra. Pero eso no impedirá que el planeta siga calentándose. Y, recuerden, yo tengo mi propio megáfono, y es bastante potente. Si salgo de esta habitación sin un acuerdo, mi primera parada será el vestíbulo, donde toda la prensa internacional está esperando noticias. Y les contaré que estaba dispuesto a comprometerme a una gran reducción de nuestros gases de efecto invernadero y ofrecer miles de millones adicionales en ayudas, y que cada uno de ustedes decidió que era mejor no hacer nada. Lo mismo les diré a todos los países pobres que se beneficiarían de ese dinero. Y a todas esas personas en sus propios países que, se espera, sean quienes más sufran debido al cambio climático. Y veremos a quién creen.
Una vez que los intérpretes terminaron de transmitir mi mensaje, el ministro chino de Medioambiente, un hombre fornido, de cara redonda y con gafas, se puso en pie y empezó a hablar en mandarín, elevando la voz y gesticulando en mi dirección, con el rostro enrojecido por la indignación. Así siguió un par de minutos, sin que el resto de los presentes tuviésemos muy claro qué pasaba, hasta que el primer ministro Wen levantó una mano fina y venosa y el ministro se sentó de forma abrupta. Reprimí las ganas de reír y miré a la joven china que hacía de intérprete para Wen.
—¿Qué ha dicho mi amigo? —pregunté. Antes de que pudiera responderme, Wen movió la cabeza y murmuró algo. La intérprete asintió y se volvió hacia mí.
—El primer ministro Wen dice que lo que el ministro de Medioambiente ha dicho no tiene importancia —explicó—. Y pregunta si tiene usted aquí el acuerdo que propone, para que todos puedan volver a revisar la redacción concreta.
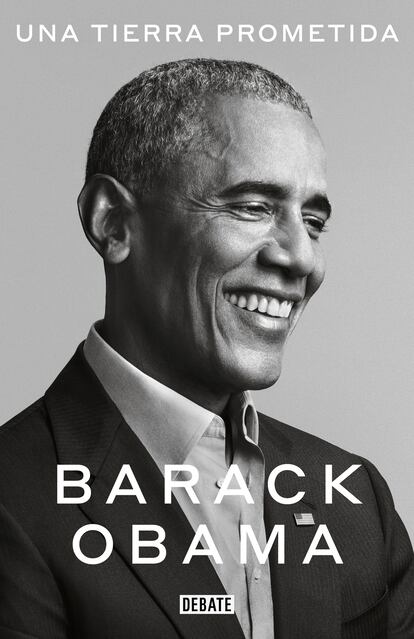
Hizo falta otra media hora de tira y afloja, con los otros líderes y sus ministros mirando por encima de mi hombro y el de Hillary mientras yo subrayaba a bolígrafo algunas de las frases del arrugado documento que había llevado en el bolsillo, pero cuando salí de la sala el grupo había aceptado nuestra propuesta. Volví corriendo al piso de abajo, y dediqué otros treinta minutos a conseguir que los europeos aceptasen los ligeros cambios que los líderes de los países en desarrollo habían pedido. La nueva redacción se imprimió y se distribuyó a toda prisa. Hillary y Todd hablaron con los delegados de otros países clave para que contribuyeran a ampliar el consenso. Hice una breve declaración ante la prensa en la que anuncié el acuerdo transitorio, tras la cual reunimos a nuestra comitiva y salimos pitando hacia el aeropuerto. […]
Era ya tarde cuando entré en la residencia. Michelle estaba en la cama, leyendo. Le conté cómo había ido mi viaje y le pregunté por las niñas.
—Están muy ilusionadas con la nieve —me contestó—, aunque yo no tanto. —Me miró con una sonrisita comprensiva—. Seguro que Malia te preguntará en el desayuno si salvaste a los tigres.
Asentí mientras me aflojaba la corbata.
Barack Obama (Honolulú, 1961) fue el presidente de Estados Unidos de 2009 a 2017. © Fragmento correspondiente al capítulo 21 de sus memorias ‘Una Tierra prometida’, que la editorial Debate publica el 17 de noviembre.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































