IVA reducido y política social
El problema de las familias no es la pobreza energética; el problema es la pobreza, sin adjetivos
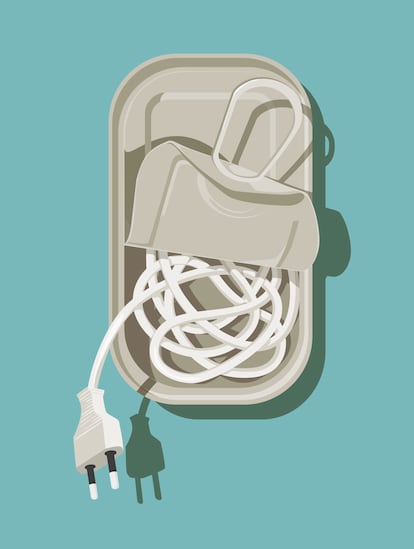
El año 2021 ha comenzado con no pocos contratiempos y uno de los que más ruido ha causado a lo largo de las primeras semanas ha sido el notable incremento del precio de la energía eléctrica, que ha desatado de nuevo el debate sobre la eficiencia de nuestro sistema energético y las necesidades de modernización que, aprovechando el Plan de Recuperación y Resiliencia, podrían hacerse efectivas en los próximos años.
Sin querer entrar en las razones profundas de las disfunciones de nuestro mercado energético, ha llamado de nuevo la atención la inclusión en el debate público de la opción de rebajar el IVA de la electricidad, que se considera anormalmente alto y que, junto con otros impuestos, formaría parte de la combinación de factores que han hecho subir los precios energéticos. Este debate recuerda al producido en otoño del año pasado sobre el IVA de las mascarillas, que finalmente se redujo tras fuertes presiones de la opinión pública y una posición inicialmente renuente del Gobierno. Las razones en aquel caso coinciden, al menos parcialmente, con el nuevo debate: los precios altos generan una caída del poder adquisitivo de las personas más vulnerables y, por lo tanto, contribuyen a su empobrecimiento. La racionalidad de los tipos reducidos de IVA se sostiene sobre esta afirmación, y así, una parte importante de los bienes básicos de consumo están sometidos a tipos reducidos. Desde este punto de vista, sostener una bajada del tipo impositivo de la electricidad estaría justificado por su función social.
He aquí que este razonamiento, aplicado a gran número de bienes de consumo, ha llevado a que España sea uno de los países de la Unión Europea donde más productos se acogen a estas reducciones: el 33% del consumo, frente al 18% en Alemania. España es, también, uno de los pocos países que mantiene un IVA superreducido del 4% (junto con Irlanda, Italia, Francia y Luxemburgo). La combinación de ambos factores —numerosos bienes sujetos a tipos reducidos y existencia de tipos ultrarreducidos— hace que el tipo implícito en España sea uno de los menores de la Unión Europea: mientras la media europea se sitúa en el 20,7%, en España esta cifra se reduce hasta el 15,9%.
Bien se podría decir que, de esta manera, tendemos a compensar la baja progresividad de nuestro sistema fiscal, ya que es sabido que los impuestos sobre el consumo son regresivos si los comparamos con otras figuras impositivas, como los impuestos sobre la renta o el patrimonio. Pero la evidencia pone una mácula de duda en ese planteamiento: la magnífica evaluación económica que realizó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) el pasado año 2020 sobre los beneficios fiscales, señala que los efectos distributivos de las rebajas del IVA no son los esperados, en la medida en que benefician más ampliamente a las familias en mejor situación y, por lo tanto, tienen un efecto sobre la desigualdad muy reducido. De hecho, también sobre estimaciones de la propia AIReF, el programa de Ingreso Mínimo Vital tendría, en su máxima extensión, una capacidad de reducir la desigualdad siete veces superior, con un coste estimado sustancialmente menor: 3.000 millones frente al alrededor de 17.000 millones que se pierden cada año por las reducciones de IVA.
¿Qué debería hacer, por lo tanto, una política económica con vocación igualitaria? La evidencia nos permite señalar que mantener y ampliar la cesta de bienes sometidos al IVA reducido no parece la mejor solución. Bien al contrario, nuestra baja recaudación y sus bajos efectos redistributivos han sido motivo de preocupación por parte de la Comisión Europea, que la ha considerado una de las prioridades de reformas económicas a acometer en el marco del semestre europeo. Al mismo tiempo que debemos reconocer este diferencial con nuestros socios, cabe destacarse que, hasta la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, España era, conjuntamente con Italia, uno de los países de la UE que menos apoyaba con trasferencias a los sectores más vulnerables de la sociedad. De esta manera, si queremos mejorar nuestro desempeño social, sería más efectivo recaudar más y focalizar mejor el gasto público en aquellos que más lo necesitan. Porque el problema no es la pobreza energética; el problema es la pobreza, sin adjetivos.
José Moisés Martín es economista y consultor.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































