"No nos engañemos, la literatura pesa poco en el mundo"
La entrevista tiene lugar en su residencia de Palo Alto, California, en una zona de valles, lagunas y colinas frondosas. A media milla de distancia, emerge de entre la vegetación la silueta encalada de Hoover Tower, señalando la ubicación de Stanford University, donde Tobias Wolff (Alabama, 1945) da clases de escritura creativa. Es un hombre lleno de energía, que derrocha simpatía a raudales. Ha escrito varias colecciones de relatos, género del que es un maestro consumado, y dos libros de memorias, Vida de este chico (1989), conmovedora evocación de los difíciles años de su primera adolescencia, y En el ejército del faraón (1994), impresionante ejercicio de honestidad y lucidez sobre su experiencia como marine en Vietnam, de la que regresó con la sensación de que, como tantos jóvenes de su generación, había sido víctima de un terrible engaño. Mientras otros emprendieron el descenso hacia los abismos de la autodestrucción, Tobias Wolff dio comienzo a una brillante carrera literaria. Entre los dos libros de memorias que dan cuenta de su vida quedaba un hueco que, para sorpresa de sus seguidores, el escritor decidió colmar por medio de una novela. En ella cuenta sus experiencias en un internado de Nueva Inglaterra donde, a diferencia de lo que ocurría en el mundo exterior, la literatura era una religión, y los escritores los dioses que daban forma y sentido a la existencia.
PREGUNTA. ¿Cómo surgió Vieja escuela?]]>
RESPUESTA. Es una reflexión acerca de la vocación literaria, cómo nace y madura a una edad temprana. Se basa en recuerdos personales de los años que pasé siendo adolescente en una institución de élite. Con cierta periodicidad recibíamos la visita de grandes autores y cada vez que aquello ocurría lo vivíamos como un gran acontecimiento. El director era amigo personal de Hemingway. Vino a vernos gente de la talla de Robert Frost y William Golding... entre muchos otros. Mi novela es un intento de captar aquel mundo en miniatura, de entender los procesos que conducen al misterio de la creación literaria; retrato las amistades que surgían entre jóvenes aspirantes a escritores; la envidia y la competitividad que las erosionaba; la mezcla de ilusión, inocencia y ambición que cristaliza en el deseo de escribir algo que tenga un valor duradero. Intento comprender en su raíz los mecanismos que llevan a elegir un oficio tan solitario como la escritura.
P. Usted es autor de varias colecciones de relatos y de dos libros de memorias, pero hasta ahora nunca había publicado una novela.
R. Le voy a confesar algo. Vieja escuela no es mi primera novela. Hace muchos años, y esto ni siquiera se lo dije a mis editores norteamericanos, publiqué una novela en el Reino Unido. Jamás la he incluido en la lista de mis obras, porque, hablando claro, era muy mala. Ojalá me la hubieran rechazado, pero no fue así. Al principio me llevé una gran alegría, por supuesto, pero al cabo de un año me sonrojaba con sólo recordar que existía. Los encargados de hacer la publicidad de Vieja escuela no sabían nada de esto, y por eso la anunciaron como la primera novela de Tobias Wolff, pero en realidad no es así, y prefiero decirle la verdad.
P. ¿Qué le atrae del relato?
R. La inmediatez, la concisión, la economía expresiva, pero hay una cosa en especial que me interesa mucho. Hay algo en la esencia del relato que hace que, cuando es bueno de verdad, continúe resonando en nuestra conciencia mucho tiempo después de que hayamos terminado de leerlo. Los grandes maestros del cuento provocan ese efecto en el lector: Chéjov, Maupassant, Von Kleist, Flannery O'Connor, Katherine M. Porter, Hemingway, Carver, Fitzgerald... La huella que dejan sus historias en la sensibilidad del lector es muy duradera. Es muy similar al recuerdo que deja en nosotros una experiencia que hemos vivido. Es algo muy curioso, se produce un efecto de fermentación que nos hace identificarnos con la historia como si se tratara de algo que nos hubiera ocurrido. Es muy extraño, pero muchas veces los grandes relatos operan así. Es como si de repente recordáramos algo. Con la novela no ocurre eso. En el proceso de lectura de una novela la memoria no interfiere de la manera que acabo de describir.
P. ¿Qué ocurre entonces?
R. Pongamos por caso la descripción de la batalla de Borodino que hace Tolstói en Guerra y paz. El lector tiene una experiencia sensorial completa. Vemos a miles de soldados avanzando en el campo de batalla, percibimos el ruido y el humo de los cañones, vemos cómo se llevan a los heridos en carreta, a Napoleón agazapado en su capa, a Zukhov, el general campesino, haciendo sus cálculos estratégicos. Pero todo eso ocurre en la mente del lector, porque si se piensa bien, lo único que tiene delante son unos signos negros sobre la superficie blanca del papel. Eso es lo que ocurre cuando lector y autor se encuentran a un nivel muy profundo. Y a eso es a lo que aspira todo escritor de verdad. Con las obras maestras se produce una fusión creativa irrepetible entre el escritor y el lector. La gran literatura consigue arrastrarnos al interior de la vida de otros individuos. Cuando pasamos mucho tiempo con una gran obra, nos resistimos a acabarla. Hay una razón para que eso sea así. El mundo en el que hemos habitado durante tanto tiempo es real para nosotros y no podemos soportar la idea de abandonarlo.
P. Hay quienes sostienen que aunque Vieja escuela]]> es una obra de ficción, transmite la misma sensación de autenticidad que ]]>Vida de este chico]]> y ]]>En el ejército del faraón,]]> sus libros de memorias. ¿Por qué cree que es así?
R. Todos recordamos hechos idénticos de manera distinta, sobre todo cuando se trata de acontecimientos importantes. Yo creo que ni siquiera mis enemigos se atreverían a poner en tela de juicio la veracidad de los hechos que refiero, aunque puedan discrepar en cuanto a su significado. El escritor de memorias está obligado a dar cuenta de la verdad tal como la recuerda. Hay una disciplina rigurosa en ello. Cuando se escribe una novela se dispone de una libertad total. Lo que pasa es que Vieja escuela está impregnada de recuerdos. Éstos constituyen un sustrato sobre el que la imaginación va aplicando capas ficcionales, pero el sustrato de verdad está ahí. Tuve que omitir muchas cosas, toda la cuestión de la sexualidad en el internado, porque le confería un carácter amorfo a la novela y me obligaba a llevarla por otros derroteros. Yo quería centrarme en cuestiones relacionadas con la creación literaria. Pero sí, el libro está escrito de tal manera que no me extraña que muchos lectores caigan en la trampa de creer que están leyendo algo autobiográfico. Lo hice de manera deliberada, procurando provocar el efecto de sustitución entre lo vivido y lo fingido que le describí antes a propósito del relato breve.
P. ¿Le sorprenden a veces sus propios personajes?
R. Constantemente. La idea que tenía de la novela cuando la empecé no tiene nada que ver con el resultado final. Un ejemplo sintomático es la cuestión de la importancia de la clase social en la escuela. Era una institución de élite, pero se supone que una vez que entrábamos, se olvidaban las diferencias de clase. La mayoría de los alumnos provenían de familias ricas, y yo estaba allí gracias a una beca. El mito de la igualdad pervivió en mí durante mucho tiempo. Tanto que, ya empezada la novela, seguía creyendo en él. Y entonces, en una conversación, hablando de la novela con una amiga, me dijo: "Siendo de clase humilde entre gente tan rica, le habrás dado mucha importancia a eso", y le respondí sorprendido que no, que el tema no se abordaba en ningún momento. Pero luego, al volver a casa en coche, me di cuenta de que estaba construyendo la novela sobre un presupuesto completamente falso. Comprendí que, después de todos los años que habían pasado, me seguía tragando el mito de la igualdad. Y lo peor es que tenía una fuerza incluso maligna, porque era algo soterrado. Por supuesto que había diferencias de clase, y eran importantes y hacían mella en nosotros. Tuve que empezar la novela de nuevo. Lo digo a título ilustrativo, porque en Vieja escuela se abordan temas parecidos, acerca de aspectos de nuestras vidas que ocultamos y lo que permitimos que salga a la luz. Desde un punto de vista estrictamente narrativo, el final de la novela me cogió completamente por sorpresa. Jamás se me había ocurrido que fuera a terminar así, pero cuando llegué ahí, comprendí que era inevitable. La novela me sorprendió a mí mismo casi a cada paso. Y si quiere que le diga la verdad, eso es positivo. Si lo que escribes no te sorprende, mala señal. Quiere decir que lo que tienes entre manos probablemente no sea muy bueno.
P. La novela se estructura en torno a las visitas que efectúan a la escuela Robert Frost, Ayn Rand y Ernest Hemingway. ¿Por qué eligió a esos escritores?
R. Los tres eran figuras formidables, que ejercieron una influencia enorme sobre la literatura de su tiempo, pero que representaban cosas muy distintas. Robert Frost era el poeta vivo más importante de Estados Unidos. Su poesía es de una profundidad y belleza incomparables y hasta el día de hoy la sigo leyendo. Tenía su lado oscuro, aunque a él no le gustaba que los críticos y los lectores más agudos se lo recordaran, prefería dar otra imagen de sí mismo. Fue el único de los tres que de verdad vino a la escuela. Ayn Rand me interesaba por otras razones. Son poquísimos los autores que llegan a gozar de una popularidad como la suya. Sus libros, originalmente escritos en los años cuarenta, llegaban a millones y millones de lectores, y hoy día siguen estando en todas las librerías de Estados Unidos. Toda mi generación leyó los libros de Ayn Rand, aunque no todo el mundo cayó en la trampa. Yo sucumbí a su hechizo durante año y medio. Luego me di cuenta de que era una escritora deleznable, pero eso es precisamente lo que me interesa de ella, cómo consigue hechizar a tanta gente a pesar de eso. Por lo que se refiere a Hemingway, sencillamente era un dios, y no sólo en Estados Unidos. Fue una figura mítica en todas partes, en Rusia, en España... En la historia literaria de mi país no ha habido nadie con más proyección que él, de modo que no me quedaba más remedio que darle el lugar preeminente de mi novela. Por otra parte, al margen de las razones literarias, me interesaba la meticulosidad con que los tres crearon sus propios mitos. Hicieron de sí mismos personajes de leyenda, y no permitían el menor intento de desenmascararlos. Eso era un acicate narrativo de gran interés para mí. Puesto que hicieron personajes de sí mismos, yo me tomé la libertad de usarlos como tales en mi novela. Me documenté de manera exhaustiva. Lo leí todo acerca de ellos, su obra, sus cartas, sus diarios, sus biografías, las biografías de la gente que los trató. Lo que les hago decir en Vieja escuela se corresponde de manera fehaciente con sus personas públicas y literarias.
P. Su retrato de Hemingway oscila entre la parodia y el homenaje.
R. Él mismo es responsable en parte del rechazo que suscitó, por su pose, sus salidas y sus actuaciones públicas, pero su obra lo redime de todo. El mejor Hemingway alcanza una altura inconmensurable. El Hemingway de las historias de Nick Adams, Adiós a las armas, El sol también sale..., es insuperable. Su presencia sigue siendo formidable. Sus enemigos no pueden deshacerse de él. Es imposible hablar de Raymond Carver o de Cormac MacCarthy, dos de los escritores norteamericanos contemporáneos más importantes, sin hablar de él. No habrían existido sin Hemingway. Y en cuanto a que lo parodio, es verdad, pero la parodia es una forma de homenaje. Además, la parodia sólo es posible cuando hay un estilo de envergadura detrás. A muchos escritores de hoy sería imposible parodiarlos. Con Hemingway, Carver, MacCarthy, Scott Fitzgerald, Faulkner, es otra cosa. Aparte de que parodiar a Hemingway es un ejercicio saludable y divertido, la belleza y calidad de su obra la hacen inmune a ese tipo de juegos.
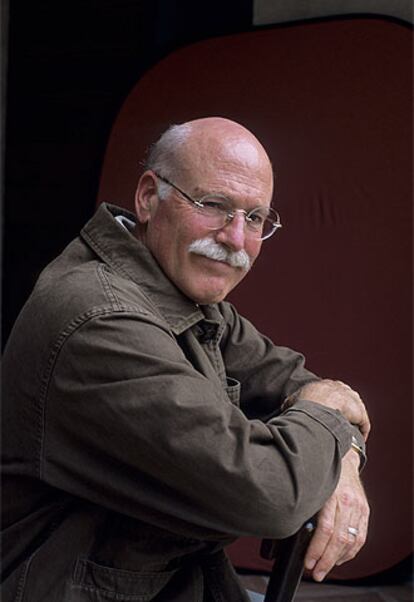
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































