El mejor hijo de la Gran Bretaña
En los días que corren, resulta doblemente interesante, pero también doblemente descorazonadora, la lectura de esta biografía. Por muy insensatas y estériles que sean este tipo de suposiciones, se hace inevitable pensar, conforme se progresa en la lectura, que Kipling hubiera sido paladín entusiasta y vociferante de las más belicosas posiciones en relación a la invasión de Irak. Lo fue, a lo largo de toda su vida, de las guerras más venales y más evitables. Así, por ejemplo, la que Estados Unidos declaró a España en 1898. Poco importó que el Gobierno español cediera a casi todas las exigencias del entonces presidente McKinley. Como dijera Theodore Roosevelt, recogiendo el sentir de buena parte de la opinión pública de su país, Estados Unidos necesitaba una guerra. Y la tuvo. En pocas semanas sus tropas arrollaban a los españoles en Cuba y Filipinas, y poco más tarde ocupaban Puerto Rico. Fue una "espléndida guerrita", en palabras del futuro secretario de Estado John Hay. Roosevelt, con quien Kipling había entablado amistad pocos años antes, se mostraría especialmente receptivo a las doctrinas imperialistas de este último. Por su parte, Kipling simpatizó de inmediato con el incipiente expansionismo norteamericano ("hoy no hay lugar en el mundo para las naciones agotadas..."), al que dedicó un poema a pesar de todo memorable: La carga del Hombre Blanco (1899).
LA VIDA IMPERIAL DE RUDYARD KIPLING
David Gilmour
Traducción de Diego Valverde
Seix Barral. Barcelona, 2003
452 páginas. 21 euros
Kipling hubiera sido paladín entusiasta de las más belicosas posiciones respecto a la invasión de Irak
Algo semejante ocurrió con la llamada guerra de los bóers, en Suráfrica. Kipling, que veneró siempre a Cecil Rhodes, no titubeó en alinearse con el agresivo belicismo de Alfred Milner, comisionado por Inglaterra para resolver el conflicto de intereses creado en la zona, la más rica en oro de todo el planeta. Cuando el líder de los bóers, Paul Kruger (un calvinista fanático con aires de patriarca), se avino a pactar, cediendo en buena medida a las reclamaciones británicas, Milner se mantuvo intransigente. "Es nuestro país lo que usted quiere", le espetó entonces Kruger. Y llevaba razón. Como diría maliciosamente Salisbury, refiriéndose a la actitud de Milner: cuando uno ha deseado "con tanta ansiedad y alegría" entrar en combate, "no le gusta ponerse otra vez la ropa". Por su parte, Kipling asumió como propias las cínicas justificaciones del Gobierno británico para una guerra que, comenzada con serios reveses, iba a producir beneficios muy escasos, y a tener, en cambio, prolongadas y catastróficas consecuencias. Para Kipling (que se resistía a la ampliación del sufragio universal masculino, y se oponía de lleno al femenino), Inglaterra se enfrentaba a "un pueblo esencialmente despótico" y luchaba en nombre de las "más elementales libertades políticas". También para esta ocasión compuso Kipling varios poemas, de calidad esta vez más dudosa. De uno de ellos -El antiguo asunto (1899)- comentó Joseph Conrad, sin animosidad ninguna: "Si he de creer a Kipling, ésta es una guerra que se hace por la causa de la democracia. Es para reventar de risa".
David Gilmour ha reconstruido la vida de Rudyard Kipling tomando como eje sus ideas y actitudes políticas. En pocos casos queda tan justificada una iniciativa de este tipo. Y es que, como el mismo Gilmour observa, "el imperialismo y el conservadurismo fueron de hecho ingredientes esenciales en la vida de Kipling". Éste era el primero en admitir que no se puede separar su pensamiento político de su obra. Y ello no sólo porque buena parte de esa obra está dedicada a asuntos políticos (algo relativamente común, en definitiva), sino por algo dificilísimo de evaluar hoy día: la tremenda influencia que, por medio sobre todo de sus poemas -a menudo publicados por los periódicos con rango de editorial-, podía alcanzar esa obra sobre la opinión pública británica, para la que Kipling cumplía las funciones de vate, de predicador y de profeta.
Como dijera Mark Twain (a quien Kipling consideraba "uno de los más grandes hombres que jamás hayan sido"), Kipling fue en su tiempo, al menos hasta algunos años antes de estallar la Gran Guerra, "la única persona viva cuya voz, sin ser dirigente de una nación, se oye en todo el mundo en el momento en que suelta un comentario". Tanto en Europa como en América, son muchos los escritores que han aspirado y siguen aspirando a ejercer una influencia semejante. Pero ninguno la tiene ni la ha tenido en tan alto grado. Lo cual no debe ponerse a cuenta de un ideario increíblemente obtuso, terco y hostil a los signos de los tiempos, sino a algo más profundo, que Gilmour acierta a formular cuando, a propósito de la serie de himnos imperiales iniciada en 1896 con el imponente Himno antes de la acción dice que "demuestra el extraordinario talento de Kipling para persuadir a la gente de que lo que leían era lo que sentían" (y si no piense el lector en el celebérrimo If).
Gilmour (buen conocedor de la política española, y autor, entre otras obras de muy distinto corte, de El último Gatopardo, biografía de Giuseppe di Lampedusa que en estos pagos publicó Siruela) ha escrito de nuevo un libro ejemplar, absolutamente ejemplar. Lo es por su rigor, por su sobriedad, por su decoro y su solvencia, por su buen conocimiento del personaje lo mismo que de la época, por su ecuanimidad, por su sentido del humor, por la educación y el buen gusto que en todo momento trasluce. Cualidades todas imprescindibles a la hora de enfrentar, sin encono ni indulgencia, el dilema que supone aceptar que el autor de Kim, de poemas como El himno de McAndrew, de cuentos tan intensos y complejos -y de un virtuosismo tan desconcertante- como Ellos o los muy tardíos Mary Postgate o El jardinero, fuera capaz de sostener opiniones "repelentes y a menudo inexplicables".
El inventario de las causas a las que Kipling "entregó su corazón y a veces su mente" constituye -ya sea con respecto a la India o Irlanda; con respecto a la democracia o los impuestos; con respecto a los militares o a los sindicalistas; con respecto a la raza o las mujeres- un extenso catálogo de posiciones que en la actualidad se juzgarían políticamente incorrectas, por no decir cómicamente impotables. Estremece constatar cómo su entusiasmo imperial derivó en un "chauvinismo gruñón", destemplado por sus innegables dotes de visionario (sin nunca comprenderlo, todo lo vio por anticipado), que lo empujaron a asumir sucesivamente -la terminología es de Gilmour- los papeles primero de apóstol, de profeta luego, más adelante de Casandra y finalmente de Jeremías.
La obra entera de Kipling le parecía a Edmund Wilson "saturada por el odio". Aquel fino observador de la naturaleza humana no articuló sus opiniones a partir de ninguna ideología, sino de su propia idiosincrasia. Hacia el final de su vida, el rencor y la amargura extremaron su intolerancia y su malhumor, y lo convirtieron en un individuo huraño y temible, a quien muchos, aun sin regatearle su condición de clásico, consideraban hacía tiempo acabado.
Hacia el final de sus días -cuenta Gilmour-, Kipling abordó al entonces joven abogado John Maude y le espetó: "Odio a su generación". Cuando éste le preguntó el motivo, respondió: "Porque vais a entregarlo todo".
Sondear las contradicciones y el íntimo patetismo de una inteligencia tan íntegra y tan dotada, por un lado, y por el otro tan obcecadamente reacia al curso de los tiempos, no deja de suponer para el lector una saludable gimnasia moral, especialmente recomendable en estos días en que son los tiempos mismos los que parecen mostrarse obcecadamente reacios a la razón.
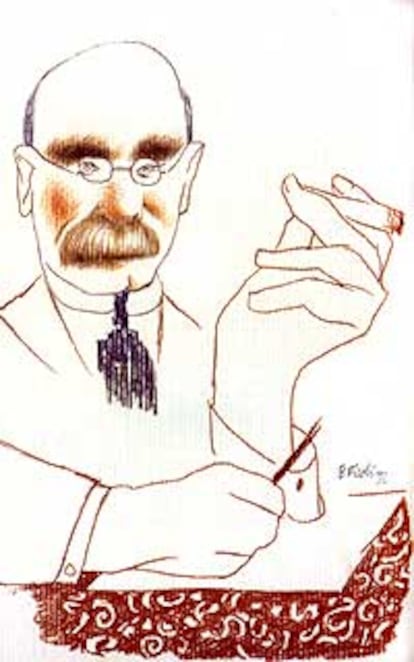
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































