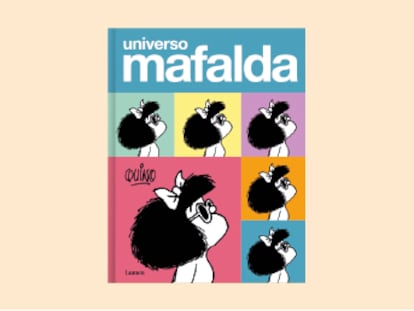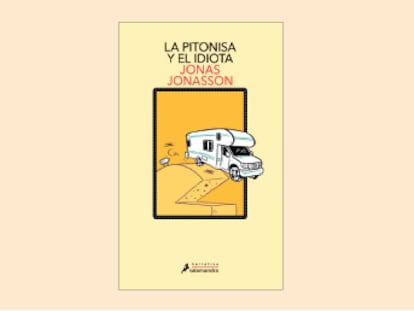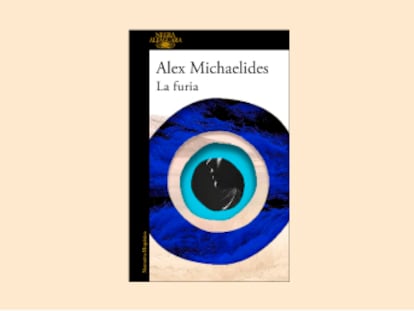Nota sobre Hegel
Aproximadamente hace 150 años moría Hegel. Aproximadamente hace doscientos, publicaba Kant la Crítica de la razón pura. ¿Por qué siguen siendo relevantes estos hombres, estas obras? Bien; la historia de la filosofía es la historia de los problemas, quiero decir, la historia del mudo como cada época plantea «el problema». El «problema» es la expresión del pasmo primordial, con sus supuestos adheridos. Cuando yo era un adolescente, en un colegio de jesuitas, solía preguntarme: ¿cómo puede ser que haya algo además de Dios? La pregunta se transformó luego en su contraria: ¿por qué hay algo y no más bien nada? (Naturalmente, sin haber leído a Heidegger.) La educación que recibíamos, los ejercicios espirituales de San Ignacio, el crucifijo y la calavera, fomentaban un peculiar nihilismo. ¿Por qué habría de actuar el ente que ve el mundo sub specie mortis? Intoxicados por el mito de la unidad, planteábamos: ¿cómo es posible el escándalo de la multiplicidad? ¿Cómo puede ser que haya algo aparte del Uno? O también: ¿por qué las cosas son como son y no más bien de otra manera; Escribió Kant: «La experiencia nos muestra lo que existe, pero no nos muestra que lo que existe deba necesariamente existir de este modo» (Crítica de la razón pura, subrayado mío). Conocemos la respuesta de, Kant. Pues bien; Hegel -del cual nada se nos dijo en el colegio- fue más lejos y superó la misma pregunta. La contradictoriedad de las cosas finitas se sobrepasa, en una especie de mística del Todo, al relacionar cada cosa con el resto de las cosas. Esta relación, a la que Hegel llamó mediación, era un primer esbozo de la ambivalencia, una versión occidental del advaita hindú. La vieja pesadilla procedente de la escisión entre lo necesario y lo contingente comenzaba a ser superada retroactivamente. Hegel fue el primer filósofo que cobró conciencia del problema original de la filosofía. La realidad se ha escindido. Particularmente, Occidente es una cultura de fisuras, y lo que procede es regenerar las escisiones, cubrir las fisuras. Para conseguirlo, Hegel construyó un formidable modelo de racionalidad grecosemítica. Aunque el racionalismo y el idealismo de este modelo esté superado, el nuevo planteamiento del problema sigue vigente. Hegel comprende que hay que superar la fisura. La cuestión abstracta de por qué las cosas son imperfectas pudiendo ser perfectas es una seudocuestión. Lo que hay que superar es la misma distinción entre lo perfecto y lo imperfecto, el ser y la nada, el fenómeno y la cosa en sí. En un famoso párrafo del prólogo a la Fenomenología, critica Hegel la «abstracción» de los filósofos que se detienen en la cosa, en el sujeto, en Dios. Incluso esta idea de Dios es insulsa si falta de ella el dolor, la paciencia y el trabajo de lo negativo. La verdad de la vida incluye también lo que parece no vida, es decir, la muerte. Para Hegel hay dos meditaciones sobre la muerte: una, que acaba en plegarias y sollozos, y otra, que interioriza la misma muerte para hacerla una conciencia más aguda de la vida. Aunque Hegel no utilice el término, todo esto significa el retorno de la ambivalencia: la superación del mito intemporal de la unidad, la alegría descabellada del origen.
Con Hegel, la ambivalencia se despeja en un intento de ser superada. «Al ir al fondo de las cosas se encuentra todo él desarrollo, incluso en su origen» (Lógica, I). Hegel denuncia los síntomas neuróticos de la ambivalencia mal resuelta a lo largo de la historia de la filosofía. Los sofistas oponían los contrarios, y sólo llegaban a bloquear el pensamiento. La dialéctica ha ido desbloqueando el pensamiento reconciliando los contrarios. El ser y el no ser se reconcilian en el devenir, que es un concepto nuevo y más concreto. Este proceso se cumple con el aufheben, que a la vez que sobrepasa mantiene. Sólo al final del proceso, el universal concreto manifiesta la verdad absoluta. Sólo a través del proceso, la realidad se va haciendo a sí misma, convirtiéndose en su propia verdad. En la terminología de Hegel, esta reconciliación (entre realidad y verdad, universal y concreto) es «Espíritu».
Bien es cierto que toda la filosofía de Hegel nos parece hoy una filosofía «al revés». Hoy no pensamos que lo singular sea un universal particularizado; pensamos, más bien, que lo universal es un singular que ha tenido descendencia. Lo que ocurre es que el hegelianismo, al conducir hasta el extremo sus axiomas latentes de referencia, viene a decir casi lo mismo que su inversa: nos encontramos con una filosofía de la finitud y con una metafísica de nuevo cuño. Más allá de su enrevesada terminología, Hegel re-
Pasa a página 12
Nota sobre Hegel
Viene de página 11
chaza la dualidad entre el ser y e deber ser. No tiene sentido oponer a lo real una norma a priori. Hegel persigue lo concreto, siendo lo concreto no ya lo individual desgajado de lo universal, sino precisamente la reconciliación entre lo individual y lo universal. Hegel quiere superar la separación cristiana entre el «más acá» y el «más allá», y volver a recuperar la perdida inmanencia del mundo antiguo. Hegel, y con ello toca uno de los temas centrales del romanticismo, define al hombre como el conflicto entre lo finito y lo infinito; pero la fisura es considerada como crisis histórica El problema de la conciencia desventurada, y su posible regeneración, se plantea en el proceso mismo de la historia. Con Hegel aparece la primera metafísica que es filosofía de la historia, y la primera filosofía de la historia, que no paga un excesivo tributo a la vieja teología. Ni a la vieja filosofía. La reflexión hegeliana atraviesa todas las fisuras kantianas y las trasciende al ponerlas en movimiento. Hegel clausura la fisura entre lo infinito y lo finito entre un platónico más allá del ser y un sucio devenir mundano.
He aquí, pues, un «nuevo continente»: la filosofía incorpora todo lo que antes parecía irracional. La fascinación romántica por el dolor y por la muerte viene a ser la versión popularizada de los conceptos hegelianos de contradicción y negatividad. Se trata de reincorporar la negatividad a la realidad, y de terminar, al fin, con el ciclo iniciado por Parménides, quien había comenzado haciendo al no-ser no pensable. El dolor, el trabajo, el esfuerzo, cambian de signo: al antiguo desdén o temor por el trabajo -que se remonta a Aristóteles- sucede una interpretación del trabajo como una fase esencial en la formación de la conciencia de sí (capítulo IV de la Fenomenología). El trabajo niega el mundo inmediato y sin forma, para recuperarlo como producto elaborado en donde el hombre puede autorreconocerse. La misma alienación es el camino lógico y trágico, a través del cual el Espíritu se hace sujeto. Podemos comprender que el joven Marx, lector de Hegel y de Ricardo, concluya afirmando que el trabajo es la esencia del hombre.
Hoy somos poshegelianos. Es preciso mantener el antagonismo de los contrarios en un margen de ambivalencia. Padecemos la tensión individuo/sociedad, pero no creemos en la salvación por la vía del discurso. Tampoco creemos en la salvación por la vía del Estado. Ni por la vía de los metasistemas totalitarios o de las religiones fundamentalistas. Sin embargo, hemos vivenciado el «problema», es decir, lo problemático en sí mismo, la fisura, la cultura en tanto que sistema de dualidades nunca bien resueltas. Hegel nos puso sobre la buena pista al querer terminar con las escisiones de la conciencia desventurada. No seguimos a Hegel en su universalismo, pero le seguimos en su empeño por superar la fisura entre el ser y el deber ser. Hegel es un autor que, más allá de su aparente delirio racionalista, nos sigue concerniendo, porque culmina en una vivencia mística que significa una ruptura en relación con el edificio judeocristiano: la separación entre las cosas es algo irreal. Las cosas finitas, contradictorias en sí mismas, superan su propia finitud al inscribirse en la dialéctica de un Todo Dinámico. No seguimos a Hegel en su solución al problema, pero sí partimos de él en la novedad de su planteamiento.
Fue Hegel quien abrió el camino para la superación de las dicotomías. Fue el discurso hegeliano el que planteó explícitamente el «problema» de la conciliación entre lo individual y lo universal, lo cotidiano y lo público, lo teórico y lo práctico. Ciertamente, se trataba de un «discurso». Y después vino Marx. Pero en cultura todo es genealogía e interfecundación, y los llamados «cortes epistemológicos» responden, ante todo, a una lectura interesada de los textos. Nos concierne Hegel, igual que nos concierne todo gran autor, porque su obra es lo suficientemente real y vigorosa para poder ser permanentemente releída, reinterpretada, reinventada.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.