Unamuno y el ajedrez: amor disfrazado de odio
El deporte mental fue una obsesión para el eminente filósofo español (1864-1936) durante toda su vida

La pasión del ajedrez degenera a veces (pocas) en obsesión. Un ejemplo claro es el del brillante filósofo bilbaíno Miguel de Unamuno, escritor de la generación del 98, que también fue diputado por Salamanca y rector de esa Universidad, de cuya muerte se cumplieron 80 años el pasado día 31. Como también le ocurrió a su coetáneo Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), premio Nobel de Medicina, Unamuno necesitó mucha fuerza de voluntad para que el ajedrez no lo desviase de su carrera profesional.

El filósofo vasco se encontró una vez con su alma gemela, en forma de un cura vasco de aldea, “socarrón y malicioso”, que le contó una visita de niño, junto a su tío, al Casino de Gernika (entonces se escribía Guernica), donde quedó muy impresionado por los gritos que salían de una mesa rodeada por individuos muy concentrados en algo que en ella ocurría: “¡Si hace usted eso, le como el caballo!”; “¡Y yo le como la torre!”; “¡Este peón será reina!”. Aquel cura no pudo borrar de su memoria la fascinación del ajedrez.
Y algo similar le ocurrió a Unamuno, quien recuerda así su diálogo con el cura de aldea: “Y entonces me tocó el turno de contarle a mi vez cómo yo, en mis mocedades, había caído bajo la seducción de la mansa e inofensiva locura del ajedrecismo y cómo, durante mis años de carrera, en Madrid, hubo domingo en que invertí lo menos diez horas en jugar al ajedrez. Este juego, en efecto, llegó a constituir para mí un vicio, un verdadero vicio. Pero como soy, gracias a Dios, hombre de recia voluntad, conseguí dominarlo”.
Esas dos últimas palabras sólo son ciertas parcialmente: es verdad que, como Ramón y Cajal, Unamuno logró mentalizarse de que su carrera como intelectual era mucho más importante que el ajedrez, y fue consecuente con esa idea; pero también que nunca dejó de tenerlo en su cabeza y de practicarlo con mayor o menos frecuencia. Por ejemplo, cuando el dictador Primo de Rivera lo desterró a la isla de Fuerteventura durante 40 días en 1924; allí, tras las comidas con marisco y antes de los paseos al anochecer, dedicó todas las tardes a jugar con su traductor, Crawford Flitch.
Sin embargo, esa lucha para mantener a raya “el vicio del ajedrez” le incitó a aborrecerlo de palabra y a renegar de casi todas las virtudes del rey de los juegos. Hasta el punto de publicar el artículo Sobre el ajedrez en el diario La Nación de Buenos Aires para mostrarse totalmente en contra de una propuesta de José Pérez Mendoza, presidente del Club Argentino de Ajedrez, a Enrique de Vedia, rector del Colegio Nacional Central, para introducir el ajedrez en los colegios como herramienta educativa.
Los argumentos de Unamuno en ese escrito son muy débiles, casi todos sin fuste alguno, incomprensibles en alguien de su enorme talla intelectual, y sólo explicables por su empeño en huir de una pasión que nunca logró abandonar del todo. Así, Unamuno cita a Edgar Allan Poe, cuyo desconocimiento del ajedrez debía de ser muy grande, ya que afirma que sólo enseña a calcular y no a analizar, y atribuye mayor valor pedagógico a las damas. El filósofo sabía de sobra que ambas cosas son rotundamente falsas, pero se agarra a ellas y las amplía, añadiendo que un juego de naipes, el tresillo, es más útil que el ajedrez para el intelecto porque al depender del azar enseña a leer en los ojos del rival. Además, Unamuno admite que desconoce la relación del ajedrez con la pedagogía. Pero es improbable que desconociera esta frase de Goethe: “El ajedrez es una piedra de toque para el intelecto”, dado que leyó mucho las obras del sabio alemán para aprender ese idioma; y sin embargo no lo cita en el artículo. También es improbable que desconociera los abundantes elogios que Benjamin Franklin dedicó al ajedrez, hasta el punto de señalarlo como uno de los factores clave de su éxito profesional y su felicidad.
Hay dos hechos concretos en la vida del filósofo vasco que pudieron contribuir a la construcción de esas opiniones tan débiles. Como indica su nieto Ramón de Unamuno en el programa El Rincón del Ajedrez, de Radio Victoria, es probable que la afición por el ajedrez de dos de sus hijos, Pablo y Pepe, llegara a preocuparle mucho por el riesgo de la obsesión que él mismo sufrió. Además es evidente, a juzgar por varios artículos suyos, que Miguel de Unamuno conoció a varios jugadores obsesionados, en cuya vida no había nada más que ajedrez, y por tanto nada donde transferir lo aprendido en el tablero blanquinegro. Por ejemplo, un señor mayor con quien durante una época jugó dos o tres horas diarias en Madrid, del que nunca supo nada más que su nombre porque jamás hablaba sobre otra cosa que no fuera el ajedrez. Ese peculiar individuo inspiró la última obra que escribió, en 1930, seis años antes de morir: Don Sandalio, jugador de ajedrez. Esos personajes incubaron sin duda la idea, repetida varias veces por Unamuno, de que el ajedrez desarrolla la inteligencia, sí, pero sólo para jugar al ajedrez.
Como señala el argentino Sergio E. Negri en un reciente artículo publicado en Página 12, “que prácticamente Unamuno culmine su fastuoso trabajo literario con una novela en que presenta a un jugador de ajedrez como protagonista, al entrañable Sandalio, no deja de ser una prueba cabal de que, en el pensador español, esa supuesta bipolaridad por el ajedrez en rigor puede ser reinterpretada como una unipolaridad: la de un ajedrez que lo atrapó una vez, allá lejos, y que nunca lo abandonaría. Ajedrez que lo acompaño primero en su práctica y, luego, y por siempre, en el campo de sus reflexiones y en el contexto de su obra literaria”.
Sería muy interesante ver hoy la reacción de Unamuno al ver que su tataranieto Miguel Santos es uno de los jóvenes talentos más brillantes del ajedrez español. Y más aún preguntar su opinión sobre los estudios científicos que coinciden en otorgar un gran valor educativo, social y terapéutico al ajedrez. O sobre las decisiones del Parlamento Europeo o del Congreso de los Diputados de España de apoyarlo como herramienta pedagógica.
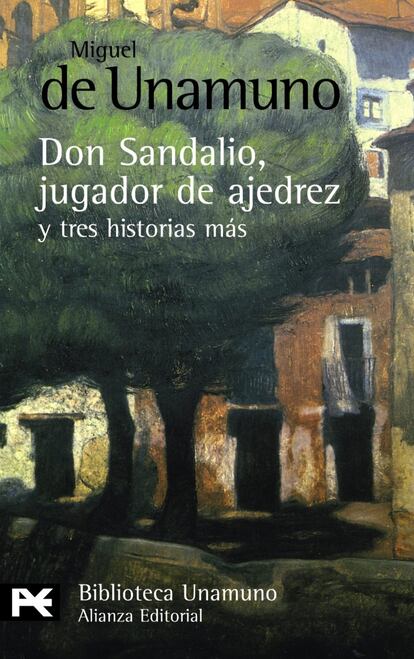
Quizá recurriese a ese humor socarrón y malicioso que él vio en aquel cura de aldea, y que también empleó en otros escritos cuando identificaba a los alfiles con los obispos (en inglés, alfil es bishop), lo que le inspiró para terminar un relato diciendo: “…eso de que una reina se coma a un obispo es cosa grave. Aunque es más grave que un obispo se coma a una reina. Y puede suceder”.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































