Retrato de la infamia
Una exposición en el Metropolitan Museum explora la relación entre la fotografía y el crimen

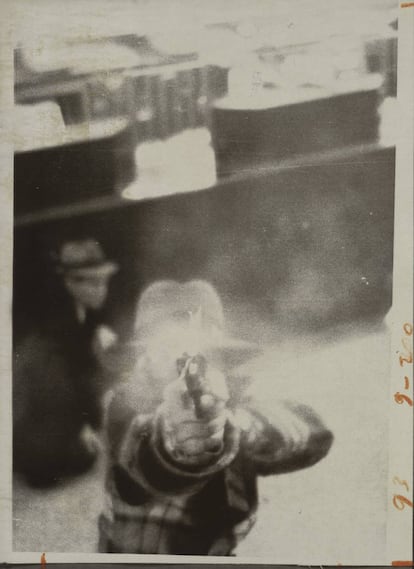
Dick Hirkock esperaba ser juzgado cuando en abril de 1960 Richard Avedon le retrató en la prisión de Garden City. Hacía 5 meses que había sido capturado en Las Vegas, acusado junto a Perry Smith, de uno de los crímenes más sonados en la reciente historia de Norte América: la brutal matanza de la familia Clutter en Holcomb, Kansas. Eran los días en que los detalles de aquel, aún misterioso, asesinato, del que sus ejecutores obtuvieron un botín de 50 dólares y una radio portátil, mantenían en vilo a todo un país. Truman Capote se encontraba allí y había pedido a su amigo Avedon que acudiese. Ambos artistas utilizaron la idiosincrasia de unos criminales para dar rienda suelta a su arte. Capote lo hizo a través de su novela A sangre fría, difuminando los límites entre la ficción y la realidad; Avedon, convencido de que todo retrato no es una semejanza, sino una opinión, lo retrató con su cámara de forma directa y sin concesiones, rendido ante el poder y el enigma que esconde la fisionomía de un infame.
Y es que desde mucho antes de que Caín matase a Abel, aquello que rodea al homicidio viene despertando los instintos más básicos del ser humano, ejerciendo una innegable atracción. “Creo que esta tiene que ver con el estímulo vicario que genera la transgresión y con la catarsis del castigo, o quizás con el dominio de nuestros temores acerca de la violencia y el victimismo”, dice Mia Fineman, una de los cuatro comisarios responsables de la exposición Crime Stories: Photography and Foul Play (Historias del crimen: Fotografía e Infamia), que se puede ver estos días en el Metropolitan Museum de Nueva York; un recorrido que comienza en 1850 e incluye imágenes como las de la ejecución de los conspiradores del asesinato de Lincoln y que abarca fechas más recientes con las famosas fotografías de una Patty Hearst atracadora de bancos, o con obras de Diane Arbus o William Klein. “El propósito de la exposición es sacar a la luz la extensa colección de fotografía criminal propiedad del museo. No está concebida como una historia del género sino como una exploración de cómo se ha utilizado la fotografía para recopilar pruebas, capturar e identificar a los criminales y publicitar el crimen, así como destacar nuestra fascinación por el crimen y cómo algunos artistas han utilizado el crimen como fuente de inspiración”.

El 13 de enero de 1928, Ruth Snyder, una ama de casa del barrio de Queens, Nueva York, ocupaba la portada del New York Daily News sentada en una silla eléctrica en la cárcel de Sing Sing, bajo el titular Dead! La foto fue tomada por Tom Howard. Con una cámara escondida en su tobillo había burlando la prohibición de fotografiar a presos, evidenciando el poder de la fotografía, y sobre todo de la prensa, sobre los gobernantes. La protagonista había asesinado a su marido, ahorcándole con una cuerda de un piano, con la ayuda de su amante, un vendedor de ropa interior de la Quinta Avenida. La historia fascinó a Walker Evans quien desde entonces conservó la imagen en su libro de apuntes, y le incitó a fotografiar a gente anónima en el metro con una cámara oculta debajo de su abrigo, comprobando la capacidad del medio en convertir a cualquier ciudadano en alguien sospechoso o vulnerable. Años más tarde Andy Warhol se inspiraría también en esta misma imagen, convirtiendo la silla eléctrica en una manifestación más de la American way. “El formato seriado en que presentó su obra sugería que la repetición apaga el impacto de la violencia”, señala Fineman.
Ninguna muestra que relacione el crimen con la fotografía podría pasar por alto la presencia de Weegee, este singular fotógrafo que logró su notoriedad, aparte de por su depurado estilo, por llegar antes que la policía a las escenas del crimen neoyorquino en los años 30 y 40. La realidad es que vivía enfrente de una de las principales comisarias de la ciudad y llevaba una radio de la policía en el coche. Sin embargo, en una de las fotos que se muestra en la exposición, parece que alguien le tomó la delantera. Sus fotos, así como los de otros fotógrafos de prensa de la época sirvieron de inspiración para la estética el cine negro.

Si bien ver es creer, para algunos la fotografía es en sí misma una prueba determinante de la evidencia, mientras que hay quienes opinan que lejos de documentar la realidad, la fotografía simplemente capta un momento en el tiempo, dejando al espectador la labor de interpretar cual fue el antes y el después. Pero lo cierto es que desde sus inicios ha sido utilizada por la ley como medio de control, entre otras cosas, ayudando a identificar a sospechosos y a resolver crímenes, aunque algunas veces con más éxito que otras. Ya en 1850, el húngaro Samuel G. Szabó, realizó en colaboración con la policía una serie de retratos de 'canallas' con el fin de distinguir las características físicas de la psique criminal, que distinguían entre, 'asesinos', 'falsificadores', 'carteristas', 'envenenadores de mujeres' 'bandoleros' o 'abortistas', entre otros, y a estos de la gente de bien.
El primer cartel de wanted apareció en Estados Unidos después del asesinato de Abraham Lincoln con la foto de John Wilkes Booth, pero fue el criminólogo francés, Alphonse Bertillon, quien dio origen a la foto policial actual, cuando en 1882 creó el primer sistema de identificación criminal llamado Bertillonage, que se puso en marcha no solo con los asesinos, sino también con los anarquistas y disidentes de la Comuna de París. Basándose en la premisa de que no hay dos cuerpos iguales, utilizaba las mediciones de distintas partes del cuerpo para obtener un retrato inconfundible de los detenidos. Estas iban acompañadas de descripciones verbales y lo remataba con la típica foto de frente y de perfil, lo único que ha sobrevivido del método. Este sistema cayó por su propio peso cuando en Estados Unidos un hombre fue encarcelado por error. Fue sustituido por el control de huellas dactilares en 1892. Otro de sus métodos consistía en recrear la escena del crimen fotografiando a la víctima utilizando una lente de ángulo abierto situada en un trípode justo encima del cuerpo. Sin pretenderlo las imágenes resultantes conservan un aura surrealista que no hace si no enfatizar los interrogantes que rodean al homicidio.

Otra de las cosas que destaca la exposición es el retoque que se realizaba a las fotos policiales en los años 20 y 30 en Francia para destacar más la siniestralidad de los criminales. Y es que quizás lo que más nos inquieta, y no nos deja de sorprender, es que por regla general el criminal no parece muy distinto del resto de los mortales, cualquiera de nosotros podríamos serlo.
La fotografía criminal despliega así la dignidad y la quietud propia de cualquier rito eterno, envuelta en un enigma: aquel que se esconde debajo de la piel.
Crime Stories: Photography and Foul Play. Metropolitan Museum of Art. Nueva York. hasta el 31 de julio
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































