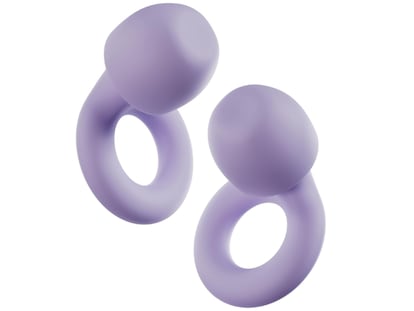‘Breaking bad’ en la Alemania nazi
El III Reich recurrió a la metanfetamina para crear ciudadanos ‘enérgicos’ y tapar las miserias del nacionalsocialismo
De la antigua fábrica de medicamentos Temmler en Berlín-Johannisthal solo se conservan las ruinas. Nada recuerda ya su próspero pasado, cuando entre sus paredes se prensaban millones de comprimidos de pervitina al día. El recinto empresarial está en desuso, es terreno baldío.
Estos muros albergaron en su día el laboratorio del doctor Fritz Hauschild, jefe de Farmacología de Temmler entre 1937 y 1941 y buscador de un nuevo tipo de medicamento, una “sustancia potenciadora del rendimiento”. Esta es la cocina de la droga del III Reich. Aquí, entre crisoles de porcelana, espirales de condensación y enfriadores de vidrio, los químicos elaboraban una mercancía purísima. Las tapas de los barrigudos matraces de ebullición repiqueteaban y despedían con un silbido constante un vapor caliente de color rojo y amarillo, mientras las emulsiones chasqueaban y las manos de los químicos enfundadas en guantes blancos regulaban los percoladores.
Nacía la metanfetamina. Y lo hacía con una calidad que ni en sus mejores momentos consigue el propio Walter White, el cocinero de drogas de Breaking Bad, la serie de televisión estadounidense que ha hecho del crystal meth un símbolo de nuestro tiempo.
La expresión breaking bad se podría traducir como algo parecido a “cambiar de repente y hacer el mal”. No sería un mal título para la historia de Alemania entre los años 1933 y 1945.
‘El gran delirio: Hitler, drogas y el III Reich’
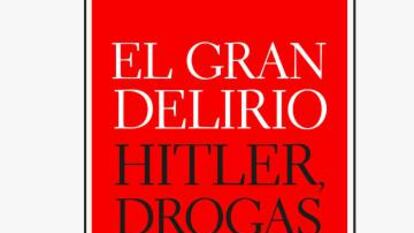
Norman Ohler (Alemania, 1970) periodista y escritor es autor de tres novelas. Trabajó como corresponsal en Cisjordania, y ha realizado un proyecto cinematográfico con Wim Wenders. El gran delirio (Crítica), a la venta el 4 de octubre, es su primera obra de no ficción fruto de su investigación en archivos alemanes y estadounidenses. En el libro detalla el uso masivo de metanfetamina en la Alemania nazi, donde era consumida por los ciudadanos, y sobre todo por los soldados.
En el primer semestre de 1939 —los últimos meses de paz—, la popularidad de Hitler alcanzó un clímax momentáneo. “¿Todo lo ha hecho este hombre?”, se decía entonces, y muchos camaradas nacionales también quisieron poner a prueba su capacidad de rendimiento.
Era una época en la que parecía que el esfuerzo volvía a merecer la pena, pero también una época de exigencias sociales: había que subirse al carro y había que triunfar —aunque solo fuera para no generar desconfianzas—. Al mismo tiempo, el auge generalizado alimentaba la preocupación de no poder mantener un ritmo tan acelerado, mientras que la creciente esquematización del trabajo también planteaba nuevas exigencias al individuo, convertido ahora en un engranaje necesario para el buen funcionamiento del motor. Cualquier ayuda — incluida la química— era bien recibida para animarse.
Por consiguiente, la pervitina hizo más fácil para el individuo acceder al estado de enorme excitación y a la publicitada “autocuración” que supuestamente habían cautivado al pueblo alemán. La potente droga se convirtió en un producto de primera necesidad cuyo fabricante tampoco quería ver limitado al sector médico. “¡Despierta, Alemania!”, habían exigido los nazis a través de una canción de su partido (Deutschland erwache!). La metanfetamina se encargó de mantener despierto al país. Enfervorizada por un funesto y embriagador cóctel de propaganda y principio farmacológico activo, la gente cayó en un estado de dependencia cada vez mayor.
La idea utópica de una comunidad basada en convicciones y que vive en armonía social, tal como le gustaba propagar al nacionalsocialismo, resultó ser un espejismo a la vista de la competencia real entre intereses económicos individuales en una meritocracia moderna. La metanfetamina salvó las fracturas generadas y la mentalidad del dopaje se extendió por todos los rincones del país. La pervitina permitió al individuo funcionar en la dictadura. Nacionalsocialismo en pastillas.
Guerra relámpago con metanfetamina
En 1939, la fiebre de la pervitina recorrió el III Reich y se ensañó, por ejemplo, con las amas de casa que, en plena menopausia, “engullían pastillas como si fueran bombones”, las madres primerizas que, durante el período puerperal, tomaban metanfetamina para combatir la depresión posparto antes de dar el pecho, o las viudas exigentes que buscaban a su postrera media naranja en las agencias matrimoniales y se desinhibían en la primera cita con elevadas dosis. El ámbito de indicación del medicamento ya no conocía límites. Partos, mareos, vértigos, alergias, esquizofrenia, neurosis de ansiedad, depresiones, abulia, trastornos cerebrales... Daba igual: doliera lo que les doliera, los alemanes siempre echaban mano del tubito azul, blanco y rojo de Pervitin.
Como, desde el inicio de la guerra, hasta el café era difícil de conseguir, la metanfetamina solía sustituirlo en los desayunos para alegrar un poco la moca aguada. Esta época de carencias fue descrita por Gottfried Benn, también en clave química, con las siguientes palabras: “En vez de para atiborrar a pilotos de bombarderos o zapadores de trincheras, la pervitina debería emplearse con determinación en las escuelas superiores para las oscilaciones cerebrales. Llámese ritmo, droga o entrenamiento autógeno moderno: se trata del secular anhelo humano de superar las tensiones que se han vuelto insoportables”.
A finales del otoño de 1939, el Servicio de Salud del Reich reaccionó a la ya innegable tendencia. El secretario de Estado Leo Conti, “líder de la Salud del Reich” una especie de ministro de Sanidad—, intentó impedir, si bien con algo de retraso, que “todo un pueblo sucumba al estupefaciente”. Con el objetivo de endurecer el marco legal, se dirigió al Ministerio de Justicia para expresar su “preocupación sobre el hecho de que, si se instaura la tolerancia hacia la pervitina, una buena parte de la población podría quedar incapacitada... Quien quiera eliminar el cansancio con pervitina, debe saber que esta conduce irremisiblemente a una lenta desintegración de las reservas físicas y psíquicas necesarias para rendir y, con ello, al colapso”.
En noviembre de 1939, Conti ordenó que la pervitina se dispensara “exclusivamente con receta médica” y, pocas semanas después, pronunció un discurso en el ayuntamiento de Berlín ante miembros del Colegio Alemán Nacionalsocialista de Médicos para advertir del “nuevo y gran peligro que, con todos los efectos secundarios de la adicción, seguramente no podremos evitar”. Sin embargo, sus palabras no debieron tomarse muy en serio, porque el consumo siguió aumentando.
Muchos farmacéuticos tenían manga ancha ante la nueva norma e incluso servían a sus clientes envases con contenido de uso clínico sin necesidad de receta. Cada vez era menos problemático conseguir hasta varias ampollas de pervitina inyectable al día o adquirir de golpe varios cientos de pastillas en las farmacias. Entre los soldados tampoco cambiaron las cosas, ya que la obligación de presentar receta médica estaba limitada a la población civil.
Extracto de El gran delirio: Hitler, drogas y el III Reich, de Norman Ohler. Traducción Héctor Piquer Minguijón. Editorial Crítica, octubre 2016.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.