El baile de las muerteras: reinterpretar una tradición masculina frente a la violencia machista
Las mujeres de los Valles Centrales de Oaxaca han articulado una respuesta política a la violencia. Al organizar su propia fiesta, impulsan la autonomía económica, una cultura de paz y de justicia popular que empieza por la recuperación del goce

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.
I
Ventura Carmen Arellanez Núñez tiene 67 años y lleva diez horas sin dejar de bailar. Son las seis y media de la madrugada de un domingo, 16 de noviembre, en el cementerio de San Sebastián Etla, una localidad constituyente de San Pablo Etla, a 15 kilómetros de la capital de Oaxaca. A esta hora, la Muerteada aún no se dispersa; el ritmo lo marca todavía la Banda Cero 5, cuya fama en los Valles Centrales de Oaxaca se forjó animando comparsas inagotables como esta. Bajo su sonido, aún bailan docenas de mujeres disfrazadas de arlequines, vestidas de piñata o como sheriffs de algún pueblo fantasma.
Pero no hay duda: Ventura Carmen es quien baila con más intensidad. En el pueblo la llaman La Chiva de la Campana porque no hay nadie que agite más la fiesta que ella. Su presencia atrae a mujeres de todas las generaciones, que gravitan hacia ella para compartir el trago, los gritos y el sudor. Ella es la cómplice absoluta: el centro de un remolino femenino que busca contagiarse de su inagotable vitalidad.
Las Muerteadas son la celebración que marca el Día de Muertos en esta región de Oaxaca, tradicionalmente cada primero de noviembre. Se trata de bailes públicos que comienzan con una sátira teatral y derivan en una comparsa itinerante que recorre las calles e invade los patios domésticos con música, disfraces y pirotecnia en un trance que puede durar más de doce horas. En los últimos años, se han convertido en uno de los atractivos turísticos más exitosos del estado; su versión femenina –la Muerteada Femenil–, celebrada una o dos semanas después de la fiesta oficial, es la respuesta política al folclor masivo: reivindican el ritual como una forma de lucha por la libertad de las mujeres en una región en donde el machismo y la violencia doméstica son costumbres difíciles de desarraigar.
En lo que va del año, 79 mujeres han sido asesinadas de manera violenta en Oaxaca y al menos una de cada tres muertes de este tipo ocurrieron dentro de casa. De acuerdo al informe La violencia feminicida en México: aproximaciones y tendencias, publicado por ONU Mujeres en 2020, la región de Valles Centrales es el lugar más mortífero para las oaxaqueñas.
Pero los números son apenas el mapa. El territorio lo habitan mujeres como Ventura Carmen, para quienes la violencia era rutina diaria. Durante años vivió atada a un “marido pegalón”, el mismo que la enamoró con serenatas, y que, con el tiempo, se volvió alcohólico y celoso. No le gustaba que ella vendiera comida a los traileros de la carretera, ni que tuviera un puesto de hamburguesas en la plaza del pueblo. Cualquier pretexto era válido para golpearla, amenazarla o sacarla de su casa arrastrándola del cabello. Desde entonces, Ventura Carmen lleva el pelo corto, nadie puede volver a usarlo en su contra.
Esta noche de carnaval muchos no la reconocieron por la peluca castaña que asoma de su sombrero tricornio de pirata y por la calavera pintada sobre su rostro. Sus huesos se mueven con la fiereza de las forajidas. Su voz se mezcla con el último acorde de la banda y se eleva sobre el cementerio. No es una confesión, sino un parte de guerra. Bajo el disfraz de pirata y la calavera de pintura, late la historia de una mujer que arrebató su libertad a mordidas.




—Yo soy “muertera” —dice—. Y ser “muertera” es una forma de sobrevivencia: que estemos hoy aquí significa que supimos imponernos ante los hombres. Es una palabra que usamos las mujeres fuertes.
II
En la cancha de basquetbol del Barrio de San José Etla, a unos 5,5km de San Sebastián Etla, la pintura aún está fresca: hay un hombre muerto justo en el centro, un diablo ataviado con un traje negro lleno de cascabeles, un cardenal y una calavera que alista su guadaña. El mural está firmado por Las Diablas– el grupo de “muerteras” de la localidad. Son casi las once de la noche.
A unos pasos de la cancha, a puerta cerrada, cuatro mujeres jóvenes discuten con rigor empresarial cómo administrar los recursos generados a lo largo del año para que la Muerteada Femenil de San José Etla tenga lugar. No es barato. Contratar una banda de renombre cuesta hasta 300.000 pesos (más de 16.000 dólares), sin contar pirotecnia y comida. A nivel personal, la inversión también pesa:
—Un traje de diabla ronda los 15.000 pesos (más de 800 dólares).
—Y la máscara, 1,500 (más de 80)
—Más 500 pesos de entrada por cada disfrazada (unos 27 dólares).
Esta noche, las Diablas de San José Etla acuerdan contratar a la Banda La Mera Mera para la muerteada. Coinciden en vetar la música comercial y exigir canciones tradicionales como La brujita o Los males de Micaela.
La Muerteada no es una fiesta opcional ni un carnaval fortuito. Para muchos, esta fecha marca el verdadero inicio del calendario local: el año social comienza en noviembre, el mes de la cosecha, cuando se renuevan los lazos entre los vivos y los muertos. Lo explica la antropóloga Cecilia Nuñez: se baila porque el ciclo agrícola ha concluido, el maíz y la calabaza están ya en el granero y tal abundancia permite la ofrenda. La ceremonia cumple una función que, en ciertas comunidades, llaman tagol: la obligación comunitaria de recoger a las ánimas de los altares de cada casa para encaminarlas de vuelta al panteón con música y zapateado.
Pero la Muerteada se ha alimentado del sincretismo histórico. Como explica el antropólogo Fernando Vargas Olvera, se trata de una amalgama de la cultura obrera migrante del centro de México con la tradición de carnavales, “fiestas de locos” y “mascaradas” importada por los dueños españoles de las haciendas textiles que se instalaron en la zona en el siglo XIX. A todo esto se suman los “cuadros”: parodias teatrales con las cuales la comunidad se burla de los poderosos.
—La Muerteada es básicamente la fiesta por la muerte de la hacienda –explica el cronista local Eduardo Alonso–. En los “cuadros” se escenifica la muerte del hacendado y se aprovecha para burlarse de la corrupción de empresarios, obispos y agentes municipales.
Las máscaras permiten decir las verdades que el rostro descubierto calla. Aunque los diálogos de estas piezas escénicas son idénticos cada año, cada pueblo reserva algunas escenas para hacer mofa de las circunstancias actuales. En las Muerteadas Femeniles, no es raro que las mujeres conviertan la sátira en una válvula de escape para denunciar a los padres que adeudan la pensión alimenticia, maridos golpeadores o a hombres sorprendidos en infidelidad.
—El año pasado, denunciamos a un hombre que abusó sexualmente de una menor de edad —cuenta una de las Diablas.

Durante décadas, la participación femenina en este recorrido se limitó a la sombra indispensable que sostiene la fiesta ajena: ellas cocinaban para curar la cruda de los hombres, bordaban lentejuelas de los trajes que no usarían y cuidaban a los hijos mientras los varones tomaban la noche.
Ahora, en San José Etla, las Diablas asumen una postura frontal. Ante la existencia de grupos de muerteros varones que se autodenominan “Alfa” y organizan “muerteadas privadas”, ellas integran la colectividad y, como parte de una nueva generación de mujeres, no temen enunciarse feministas para marcar la diferencia de propósitos.
El impacto de esta apropiación trasciende las fechas de muertos. Hoy, las Muerteadas Femeniles, son un motor de independencia financiera que impulsa a las mujeres a buscar ingresos propios para poder participar o incluso a convertir la misma fiesta en una oportunidad para emprender. Durante los días previos, decenas de mujeres trabajan en la confección de máscaras y disfraces o se emplean como maquillistas de otras “muerteras” o prestan sus servicios como cocineras o vendiendo bebidas durante la noche. Poco a poco, se ha tejido una red de solidaridad que atraviesa toda la región y que les permite renegociar su posición en casa.
III
Ser diabla en una “muerteada” de Valles Centrales es una proeza. No cualquiera. Al menos en San José Etla, el traje tradicional implica, además de una cola de chivo y una máscara con cuernos, portar el obligatorio chaleco y pantalones de lona zurcidos con miles de cascabeles de metal que, juntos, pueden pesar hasta 40 kilos.
—Una baila con eso encima toda la noche. Hasta doce horas, imagínate. Y hay que bailar porque el chiste del traje es que los cascabeles suenen.
Quien habla es Lucía Ruiz García, de 54 años, desde la parcela de su casa en San José Etla donde, días antes de la fiesta, añade una hilera más de cascabeles a su chaleco. Algo pasa con la mente cuando esos miles de cascabeles suenan al unísono, explica. El ritmo de los timbales y los trombones, el mezcal que se convierte en sudor y luego en vapor de tanto bailar dentro de aquel disfraz pesado, el anonimato colectivo de máscaras y disfraces que se bambolean por todas partes, la adrenalina que se contagia entre los gritos y la pirotecnia: todo eso genera un trance en el que nada más existe, salvo ese momento extraño y delirante.
—Es como si fuera una droga —dice—. Tu cuerpo está totalmente ajeno a lo que tú eras antes. La cabeza se vuelve como de humo. Yo ya no soy Lucía ahí, sino otra cosa. Yo soy nada.
Este estado de éxtasis funciona como un refugio necesario. En estas comunidades, muchas mujeres buscan en el baile una salida a realidades brutales que prefieren no compartir públicamente: la violencia doméstica que, en algunos casos, ha marcado su infancia y juventud.
Ese es el caso de una mujer que prefiere ofrecer su testimonio de forma anónima y que describe los años de ver a su padre llegar a casa borracho, el sonido de los golpes y los gritos, los ojos morados de su mamá, las lágrimas. Recuerda con precisión dolorosa cuando tuvo que plantarle cara y forcejear con él para evitar que golpeara otra vez a su madre de nuevo. Tenía 35 años y un hijo pequeño.
—Perdí el miedo ese día —dice.
María del Rosario Martínez, presidenta de la organización feminista Grupo de Estudios para la Mujer Rosario Castellanos (GES Mujer), cree que algo ha cambiado en los últimos años: “La violencia siempre ha existido pero antes era algo que las mujeres vivíamos en soledad, dentro de las casas, porque no había muchos mecanismos de denuncia. Hoy por lo menos es algo que se habla más”.
La violencia es pública pero la justicia aún está ausente. De las 79 muertes violentas registradas este año, solo 15 se investigan como feminicidio, según los registros hemerográficos de GES Mujer y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El historial es igual de desolador: desde 2015, el sistema acumula más de 1.200 asesinatos de mujeres –entre feminicidios y homicidios dolosos–, pero el Poder Judicial apenas ha logrado emitir 72 sentencias y no todas condenatorias.
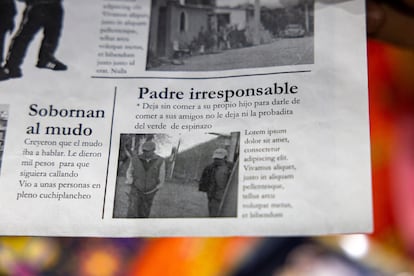
“La Muerteada Femenil responde a ese duelo colectivo”, prosigue María del Rosario Martínez. Y es también una denuncia simbólica. Al ser tradicionalmente un espacio varonil eran también un espacio de acoso y agresión, más por el abuso de alcohol. Lo que han hecho las mujeres es ir construyendo su propio espacio no solo para exigir su derecho a divertirse, sino para participar de la vida pública.
Otras organizaciones civiles coinciden en que las Muerteadas Femeniles de los Valles Centrales son también una reacción ante la indiferencia institucional. Nayelli Tello, de Consorcio Oaxaca, piensa que esta celebración implica la exploración de otra idea de justicia, que va más allá del castigo a los agresores. “Las mujeres suelen encontrarse con un proceso de justicia que te lleva 10 años de gastar tu dinero, de desgastarte emocionalmente… Nosotras creemos que debe existir otro tipo de justicia: una que se centre en que las mujeres recuperen su poder, que redignifique su vida, su cuerpo, su historia y su palabra.”
Es todo menos sencillo. A muchas mujeres, todavía sus maridos les prohíben sumarse a las Muerteadas.
—Cuando empezamos a organizar nuestra Muerteada los señores no querían. “Viejas locas”, nos decían. “Eso es para hombres, no es para viejas. Pónganse a hacer tortillas”.
La transgresión se castigaba con más violencia. Hay testimonios de mujeres que, tras lograr participar en la Muerteada a pesar de las negativas, regresaron a casa solo para ser golpeadas brutalmente por sus maridos. Muchas de ellas jamás se atrevieron a participar de nuevo y continúan viviendo bajo el mismo techo que sus agresores, derrotadas. Son recordatorios del precio que muchas pagan por desafiar el orden establecido.
—Yo por eso aprendí que cada quien debe hallar la forma de liberarse —retoma la mujer que da su testimonio de forma anónima, reflexionando sobre los cambios en su comunidad [...] Poco a poco, las hijas participaban o los mismos hijos cuando crecían le decían a los papás: ‘Es que mi mamá también tiene derecho”.
La tenacidad de las mujeres ha convertido a la Muerteada en una pedagogía estruendosa. En los últimos años, las niñas y niños de San José Etla exigen celebrar su propia muerteada en las escuelas y saben que, además de la muerteada varonil del 1 de noviembre, las mujeres tienen derecho a su propio baile. El cristal de la costumbre también puede romperse y las mujeres pueden observar desde la cautela cómo la vecina, la prima o la abuela se apropian con gozo de las calles.
—¿Por qué no participabas antes en la Muerteada?
—Porque estaba casada —ríe una de las “muerteras” de San Sebastián Etla–. Pero ahora soy muertera.

IV
A Ventura Carmen le gusta “reventar”.
La música le ayuda. El ritmo de las tubas y los clarinetes la desgarran. Hace rato amaneció. La caravana de disfrazadas ha ido de casa en casa rodeando todo el pueblo de San Sebastián Etla y ahora quedan pocas, apenas unas docenas.
Durante las horas que dura la Muerteada de mujeres, Ventura Carmen no se permite pensar en el padre de sus hijas ni en la violencia que vivió durante años. Tampoco piensa en su padre, un terrateniente que jamás le dio un peso ni a ella, ni su madre, ni sus hermanas, pues tenía otra familia y quién sabe cuántos hijos regados en otros pueblos.
Piensa, eso sí, en su yerno: un buen hombre que acompañó a su hija durante varios años hasta que lo mataron hace poco más de dos décadas. Le dejó a una nieta que hoy tiene 22 años: Briseida Vásquez Martínez, que hoy baila junto a ella, vestida de diabla, con su pantalón y su chaleco cargados de cascabeles. Una muertera en toda regla que, como muchas, ya no está dispuesta a tolerar la violencia de los hombres y que, estudia gastronomía, trabaja en un restaurante y se esfuerza en seguir el ejemplo de su abuela: Ventura Carmen, Carmela, una de las originales Charrudas, como las nombran en San Sebastián Etla.
“Yo quiero ser así de grande”, ríe Bris mientras la mira bailar con la certeza de estar ante un fenómeno que desafía la biología. “Parece que se recarga con el sol”. Y quizá esa energía inagotable, esa capacidad de absorber la luz cuando todo lo demás se apaga, fue lo que la mantuvo en pie cuando la oscuridad cayó de golpe sobre su familia.
A Julio, el papá de Briseida, lo mataron un octubre de hace ya veinte años. Se hizo de malas compañías: coyotes, gente que aterrizaba migrantes en la zona. La Muerteada femenil de ese año ocurrió unos días después del entierro y Ventura Carmen salió directamente a emborracharse y llorar todo lo que no había podido.
Porque también para eso sirven las Muerteadas Femeniles: para tirarse al dolor y sentir lo que en otros momentos no se puede porque hay que trabajar para comer y para sacar a las crías adelante, más cuando no hay un marido que se haga cargo.
Desde entonces, cada año, cuando la banda llega a las puertas del cementerio, Ventura Carmen pide la canción Un rinconcito en el cielo, y se toma un último curadito, ese macerado cítrico de mezcal, o dos, para perder ya del todo la vergüenza y “reventar” con el recuerdo.
Ser “muertera” es ser una sobreviviente, dice. En San Sebastián, por lo menos, significa no sólo participar en la muerteada y los disfraces, el baile, los toritos pirotécnicos y las flores de cempasúchil. Como mujer, significa anteponer lo que una necesita: el goce o el dolor y dejarse ayudar por el resto de las mujeres. Conocer a las Cascabeleras, a las Meras Meras, a las Diablas, a todas las colectivas de muerteras que se han formado en los pueblos vecinos, en Vista Hermosa, en San José Etla, en Nazareno Etla.

Ya no se trata solo de disfrutar una misma. Al menos Ventura Carmen cree que se baila y se festeja por todas las que no pueden hacerlo: aquellas a las que el padre jamás las dejó salir, a las que el esposo golpea porque se atrevieron a inscribirse a clases de zumba, las que viven enclaustradas al servicio del varón de la casa.
Por ellas es que baila y hace escándalo. Para que se enteren que es posible escapar y que sepan que aquí afuera hay otras mujeres que lo lograron. Las que están vendiendo comida y zurciendo disfraces, las que siembran flores o trabajan limpiando casas ajenas para lograr que sus hijos e hijas estudien Gastronomía, Ingeniería de audio o Administración de empresas. “Porque si podemos organizarnos para una fiesta, nos podemos organizar para que entre todas nos vaya bien el resto del año”.
Ventura Carmen está convencida. Así lo dice. En San Sebastián Etla, las “muerteras” bailan por las vivas: las que lograron liberarse y las que faltan.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.








































