Cómo sacar a las redes sociales de la ciénaga
Facebook ha sido denunciado por Reporteros sin Fronteras en Francia por permitir la difusión de “desinformación y odio”. Atravesamos una era de desencanto con las redes, nacidas como una tecnoutopía de la libertad de expresión. Quizá, alertan algunos expertos, hemos cedido demasiado poder a este oligopolio

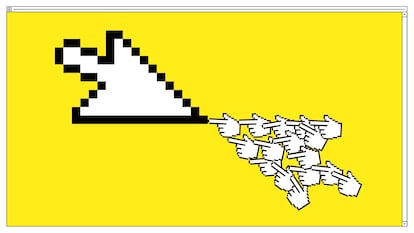
Donald Trump se quedó en enero sin cuentas en la mayor parte de las redes sociales. La decisión asustó incluso a muchos de quienes están en contra de sus mensajes llenos de mayúsculas. Una parte de los críticos opinan que estas plataformas se han convertido en un oligopolio del debate público y que no deberían tener tanto poder como para dejar sin voz al expresidente. Otros apuntan que esto certifica el final de una tecnoutopía que nunca nos debimos creer, y que jamás debimos convertir las redes sociales en nuestro soporte preferido para el debate público.
Las empresas tecnológicas se habían mostrado tradicionalmente reticentes a moderar los contenidos, aunque siempre lo habían hecho en mayor o menor medida. Su actitud cambió tras las elecciones estadounidenses de 2016, cuando se las acusó de no haber hecho lo suficiente para contener la difusión de bulos y el acoso. Analistas, periodistas, políticos y usuarios culpan a las tecnológicas de falta de transparencia, de contribuir a la polarización y permitir la degradación del debate público, además de tener un impacto “potencialmente corrosivo” en las democracias, como escribe Sinan Aral, profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en The hype machine (La máquina de emocionar; aún sin publicar en español). En 2018, Mark Zuckerberg anunció cambios en las normas de Facebook: “Los últimos dos años han demostrado que, sin las suficientes salvaguardas, la gente manipulará estas herramientas para interferir en las elecciones, difundir desinformación e incitar a la violencia”. En una línea similar, Twitter aplicó medidas para promover “conversaciones más sanas, abiertas y educadas”. El foro Reddit también llevó a cabo acciones similares: en 2017, después de que un supremacista asesinara a una mujer tras arrollar con su coche una contramanifestación antirracista en Charlottesville, clausuró varios grupos de extrema derecha.
Durante los últimos años, muchas de estas redes han cerrado las cuentas de la mayor parte de organizaciones y portavoces de la alt-right (derecha alternativa), como las de Milo Yiannopoulos después de orquestar una campaña de acoso a la actriz Leslie Jones; las de los Proud Boys, grupo extremista y violento, o las de Alex Jones e InfoWars, plataforma desde la que el locutor difundía toda clase de teorías de la conspiración, incluyendo que la matanza de Sandy Hook, en la que fueron asesinados 20 niños y 6 profesores, había sido un montaje. En España, Twitter ha bloqueado en dos ocasiones la cuenta de Vox. La última vez, por incitación al odio.
El momento más decidido de esta nueva estrategia tuvo lugar en enero de 2021, cuando la mayor parte de las redes sociales cerraron permanentemente las cuentas de Trump. Ocurrió después del asalto de sus simpatizantes al Capitolio y tras haber borrado algunas de sus publicaciones o haberlas etiquetado como engañosas. Aun así, parece que nadie está contento con estos cambios: los más críticos consideran que en las redes siguen imperando el acoso, la manipulación y una falta absoluta de transparencia. En marzo, la ONG Reporteros sin Fronteras demandó a Facebook en Francia por “prácticas comerciales engañosas” al permitir la propagación de “desinformación y odio”. Es la primera vez que se acude a la justicia contra la compañía por vía penal.
La situación de las plataformas plantea, además, otra pregunta: la de si hemos dado demasiado poder a empresas privadas que no deberían intervenir sobre nuestra libertad de expresión, más teniendo en cuenta que no hay apenas alternativas a su oligopolio.
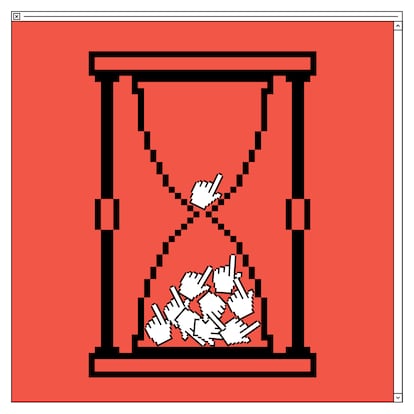
Empresa privada o espacio público
Los usuarios cometimos dos errores, explica Marta Peirano, periodista y autora del libro El enemigo conoce el sistema (Debate, 2019). El primero, pensar que las redes sociales eran un espacio de debate público. El segundo, pedirles que tomaran decisiones que las empresas privadas no deberían tomar. Esta idea utópica de que las redes iban a ser una herramienta de democratización “siempre fue mentira”, afirma. Su modelo de negocio no consistía en convertirse en una nueva ágora ciudadana, sino en que pasáramos la mayor parte del tiempo conectados para recoger nuestros datos y vender publicidad. Susana Pérez-Soler, autora del libro Periodismo y redes sociales (UOC, 2017), coincide: “Las redes sociales nunca se han presentado a sí mismas como plataformas para el debate público, pero nosotros sí les hemos acabado otorgando ese papel de forma implícita”. En parte, debido a la influencia que les han dado los medios de comunicación, sobre todo a Twitter.
Ceder las decisiones sobre el debate público a empresas privadas tiene sus riesgos. Como explica la analista y activista estadounidense de la Fundación de la Frontera Electrónica (EFF) Jillian C. York, “hemos llegado al punto de que estas empresas tienen más poder que los Estados, pero al mismo tiempo están en connivencia con los Estados. Incluyendo algunos de los gobiernos más autoritarios del mundo”.
Las redes no dudaron en apropiarse de este rol de foro público. En 2013, Dick Costolo, entonces consejero delegado de Twitter, presentaba esta red social como una asamblea global y defendía su postura de permitir toda clase de opiniones: “Somos el ala pro libertad de expresión del partido de la libertad de expresión”. En 2012, antes de que Facebook saliera a Bolsa, Zuckerberg escribió una carta a sus futuros accionistas mostrándose orgulloso por permitir que la gente pudiera hacerse oír sin necesitar “a unos intermediarios controlados por una minoría selecta”.
A pesar de estas declaraciones, las redes siempre han practicado algún tipo de moderación. Como escriben Jillian C. York y Ethan Zuckerman en el libro Human rights in the age of platforms (Derechos humanos en la era de las plataformas, no publicado en español), estas plataformas necesitan el contenido de sus usuarios para que su negocio sea viable, pero también tienen que controlar dicho contenido para que el material ofensivo no ahuyente a estos usuarios. Al teléfono, York añade que uno de los principales problemas es que las plataformas no son especialmente transparentes acerca de sus normas y su aplicación. “El grupo de personas que tienen influencia sobre lo que podemos decir ahora es muy pequeño y no especialmente diverso”. La tarea es, además, complicada de llevar a cabo cuando cada día se publican millones de textos, fotos y vídeos. Algunos grupos políticos, por ejemplo, aprovechan las reglas de Twitter y Facebook sobre contenido inapropiado y denuncian de forma masiva opiniones ajenas para silenciarlas. En su libro, el profesor del MIT Sinan Aral recuerda que los rusos siguieron esta estrategia con los ucranios en el conflicto de Crimea en 2014.
Pero la ausencia de moderación trae otros problemas. York y Zuckerman subrayan que las culturas hostiles en internet pueden acabar derivando en autocensura de los usuarios, al verse atacados. Un ejemplo reciente en España es el del pianista James Rhodes, que en febrero decidió dejar Twitter tras recibir cientos de mensajes burlándose de su violación.
No solo existe moderación explícita: los algoritmos de las redes aplican otra, implícita, al priorizar unos contenidos sobre otros. Twitter, escribe el periodista Andrew Marantz en Antisocial (Capitán Swing, 2021), valora la interacción y participación: los memes y conversaciones que en cada momento activan más emociones. Esto significa que a menudo sobrerrepresenta la polémica, con lo que provocadores y partes interesadas pueden crear “pseudoescándalos” con facilidad.
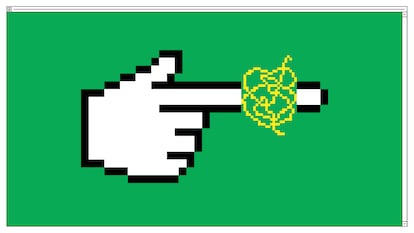
Un trabajo rematadamente difícil
A pesar de todas estas dificultades, Pérez-Soler, autora de Periodismo y redes sociales, cree que el cambio desde 2016 ha sido, al menos parcialmente, positivo: “Es lo que se les pedía, que tomaran responsabilidad en su papel de esfera pública”. La periodista Marta Peirano señala que estas empresas reaccionan a titulares y a críticas pensando más en términos de crisis de comunicación y de relaciones públicas que en los usuarios. Y ve esa transparencia que se les exige difícilmente compatible con su modelo de negocio.
En este sentido, Sergio de JuanCreix, abogado experto en derecho digital y profesor en la Universitat Oberta de Catalunya, afirma que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero tiene límites. Estos límites a menudo son difíciles de precisar y hay que ir caso a caso. La ley es amplia, explica, y los tribunales van definiendo su aplicación con multitud de sentencias. Este es un trabajo difícil que confiamos a legisladores y jueces, y, aun así no acabamos todos de acuerdo, como demuestra el caso del rapero Pablo Hasél, condenado a prisión por enaltecimiento del terrorismo o insultos a la Monarquía. Las redes solo han empezado a moderar de forma decidida obligadas por la presión de una opinión pública alarmada por la distorsión y la manipulación, asegura De Juan-Creix. El abogado cree que estas plataformas hacen bien en intervenir “en casos extremos”, sobre todo teniendo en cuenta que llevar a los tribunales casos de acoso, por ejemplo, puede ser un proceso muy lento.
La plataforma tiene libertad para decidir a quién permite su uso, opina por su parte el periodista y analista de medios Jeff Jarvis. Aunque las redes no son medios de comunicación, nadie tiene derecho a publicar en ellas lo que quiera: “Del mismo modo que el propietario de un bar tiene derecho a echar a un cliente alborotador y maleducado para que los demás tengan una experiencia agradable, las plataformas deberían tener derecho a construir una atmósfera respetuosa al prohibir y etiquetar a quienes no se comportan de forma adecuada”. Especialmente, añade en referencia a Trump, si quien se comporta así está difundiendo mentiras e “incitando a la violencia contra los ciudadanos y las instituciones”.
Aun así, hay que tener en cuenta que algunas de las cosas que les pedimos a las redes no se las exigimos a los gobiernos, como explica Sinan Aral en su libro. Por ejemplo, que definan qué es y qué no es una noticia falsa. Las declaraciones habituales de Trump calificando de noticias falsas toda información que simplemente le resultaba desagradable deberían bastar como advertencia. Aral advierte de que países como India, Singapur y Rusia están exigiendo que se borren las noticias que sus gobiernos consideran no solo erróneas, sino, como en el caso ruso, “irrespetuosas con la sociedad, el Gobierno, los símbolos del Estado, la Constitución y las instituciones”.
Corremos el peligro de pasar de una tecnoutopía del debate libre de ideas a otra tecnoutopía, una en la que confiemos en ciertas normas de moderación que se pueden volver fácilmente en nuestra contra.
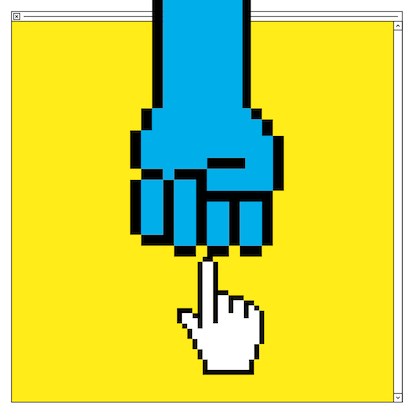
¿Hay alguna solución?
Seguramente no deberíamos haber convertido las redes sociales en unas plataformas con tanta influencia. Pero, ¿podemos hacer algo, al menos, para que las conversaciones sean mejores para todos?
La falta de transparencia de estas empresas suele verse como uno de los principales problemas. A Marta Peirano le parece bien que una empresa privada ponga las normas que quiera, siempre que estén claras y se apliquen “de forma consistente”, en lo que coincide la también periodista Pérez-Soler. Por ejemplo, los críticos de Facebook y Twitter apuntan que, hasta su expulsión, con Trump hubo más manga ancha que con otros usuarios, y que estas plataformas fueron adaptando sus términos de uso durante años para no tener que intervenir en sus publicaciones.
Hay otras propuestas más complejas, como favorecer una mayor competencia en el mercado de las redes sociales, incluso permitiendo la compatibilidad entre plataformas. Para la activista Jillian C. York es factible, a pesar de las resistencias de las empresas y de la necesidad de regulación. También hay quien apuesta por dividir las compañías para evitar su carácter de oligopolio y reducir su capacidad de influencia en el debate público.
No es un problema que tenga solución fácil, pero sí parece que nos hemos curado, al menos parcialmente, de esa tecnoutopía que nos hacía confiar de manera casi ingenua en las posibilidades que ofrecían las redes sociales. Como escribe Aral en su libro, los gobiernos tendrán que regular mejor estos espacios “y las plataformas tendrán que cambiar sus políticas y su diseño”. Además, nosotros tendremos que aprender a ser más responsables cuando las usemos. Las redes están diseñadas para dar preferencia a algunos contenidos y a unas voces sobre otras, pero no obligan a nada. En última instancia, la decisión de insultar, acosar y mentir es del usuario. También la decisión de hacer todo lo contrario. Pérez-Soler recuerda la importancia que han tenido estas plataformas en la difusión de campañas positivas como Black Lives Matter, Fridays for Future y el Me Too, y cómo las redes han dado voz y presencia a personas que no tenían fácil hacerse oír en medios tradicionales. Quizás ha llegado el momento de que seamos los usuarios quienes escuchemos a quien tiene algo que decir y no a quien se abre paso a gritos a través del algoritmo.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































