Trabajadora
Un trabajo que nos controla, explota, deshumaniza y enferma, nos lleva a anhelar la pronta llegada de los autómatas buenos, sonrientes y sumisos

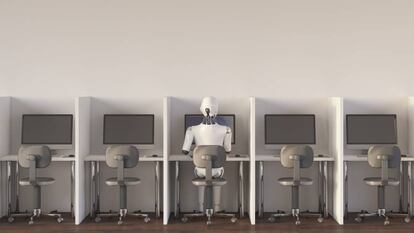
Isaac Rosa, abducido por la Sibila de Cumas, vaticinó en La mano invisible la mutación del trabajo en espectáculo. Lo vemos cada vez que, desde el periodismo, la literatura o la política, se realizan aproximaciones hacia la robótica, el cíborg, la clonación o incluso la renta básica. Aunque las transformaciones de las últimas décadas están siendo rapidísimas, todavía no vivimos dentro de la tramoya de la ciencia ficción. Miro y lo que veo son personas que empaquetan a destajo cestas de Navidad; envuelven regalos con manos habilísimas; evisceran pescado; cortan filetes finitos de ternera blanca; reparten comida con sus bicicletas; buzonean; seleccionan fruta en una cadena de producción. Veo gente que busca trabajo con desesperación y se encuentra con que es muy mayor o muy joven; con que es mujer o con que no tiene en regla los papeles. Me tropiezo con la figura de quien trabaja y es pobre. Incluso pluriempleándose es pobre.
También me encuentro con comedores de caridad confesionales que cobran la bolsa de alimentos a 1,20 euros. Entonces sé que aún no debemos preocuparnos por los sentimientos del autómata, por Yo, robot o por el rencor destructivo de los nuevos luditas. Los peligros de la robotización que nos acechan son miradas optimistas, incluso triunfalistas, hacia un futuro que aún no está aquí: pequeñas manos infantiles siguen cosiendo balones de fútbol o recogiendo flores para elaborar perfumes. El actual Gobierno socialista quiere reformar el Estatuto de los Trabajadores para que todo el mundo fiche y se cumpla con un derecho básico: “Conocer la duración y la distribución de su jornada ordinaria de trabajo, así como su horario”. Lo que no hace mucho se entendía como mecanismo de control que, de algún modo, reflejaba la desconfianza en los empleados —las empleadas, también—, se utiliza hoy para frenar la explotación: horas extras no remuneradas, jornadas leoninas, arbitrariedades…
Las circunstancias de quienes trabajamos por cuenta propia no son más halagüeñas. La autonomía es el paraíso de la autoexplotación: no nos permitimos el lujo de acatarrarnos; no descansamos los fines de semana; el ocio se solapa con el trabajo; nuestras conversaciones giran en torno al tema laboral. Describe bien estas situaciones el montaje teatral Elogio de la pereza, de Gianina Carbunariu. En cuanto al prosumo, ese espacio intermedio entre producción y consumo en el que se ubican los cuidados o las tareas domésticas, la mayoría de las veces no se paga. Los oficios vocacionales —profesiones artísticas, docencia, etcétera—, tal como apunta Remedios Zafra en su ensayo El entusiasmo, se precarizan porque el trabajo es castigo divino y lo que no duele —y encima agrada— tendría que ser pagado poco, mal o nunca. Parece que solo el trabajo que nos mecaniza como al Charlot de Tiempos modernos debería ser objeto de remuneración: el problema es que hasta los trabajos vocacionales se convierten en alienantes cuando te hacen echar el bofe y te meten en la ruedecilla infernal de conejito de Indias. También hay un ocio deshumanizador: cada vez que bajo de un avión y he jugado al Bejeweled, veo los destellos de las joyas durante días; lo mismo ocurre cuando apago la tele y, bajo los párpados, se me ha quedado impreso el negativo del rostro de Chabelita. Hay trabajos que destruyen y trabajos que sacan lo mejor de cada ser humano. Porque el trabajo tangible, el que controlamos y comprendemos, es consustancial a nuestra vida. El otro trabajo, el que nos controla, explota, deshumaniza y enferma, nos lleva a anhelar la pronta llegada de los autómatas buenos, sonrientes y sumisos.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































