Jugando con lobos
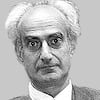
"España ha sido tradicionalmente país de emigración, y quizá sea ésta la primera circunstancia en tiempos históricos modernos en que nuestro país esté convirtiéndose en país de inmigración. Es lógico que, de una manera natural, se proceda a la comparación de las dos experiencias y que haya voces que se levanten recordando las necesidades que impulsaron a nuestros conciudadanos a emigrar en su momento, el trato generoso que en muchas ocasiones recibieron y la lógica correspondencia de actitud que nosotros deberíamos mostrar al respecto. Son esas razones perfectamente entendibles y que, además, también deben ser transformadas en actitud política". Son las palabras que Javier Rupérez pronunció en el Congreso de Diputados el 9 de abril de 1991, apoyando la proposición no de ley de todos los grupos parlamentarios de la época (con la única excepción de IU, que quiso marcar su voluntad de ir aún más allá), para instar al Gobierno a llevar a cabo una política activa de inmigración que propiciase la afloración y legalización de los colectivos extranjeros en situación irregular. En la misma intervención añadiría: "Diríamos más: que el trato que nuestros emigrantes recibieron sirva sólo para mejorar el trato que nosotros demos a los inmigrantes que a partir de ahora vamos a recibir. Si no, estaríamos simplemente en una visión corta y pacata de las realidades del mundo presente, y seguramente no podríamos comprender con exactitud la dimensión del fenómeno y su propia solución".
Algo ha cambiado profundamente -y para mal- en nuestro país en estos 14 años, cuando aquel consenso en materia de inmigración está hecho añicos y es ya moneda corriente la instrumentalización burda del tema por razones partidistas. Aunque esto no es cuestión de hoy, del nuevo proceso de regularización que ahora se abre y que parece haber traído, "por tierra, mar y aire" como pregonan algunos, todos los truenos. En este tiempo transcurrido, la inmigración ha pasado de ocupar el octavo puesto entre las 10 preocupaciones de los españoles en 1993, a situarse en tercer lugar 11 años más tarde, convertida ya en "preocupación" social y en arma arrojadiza política.
En 1991 se reconocía en la citada proposición parlamentaria que "la población extranjera en España tiende a aumentar debido a las condiciones socioeconómicas de nuestro país y fundamentalmente a las condiciones de los países de origen". Ésa ha sido y sigue siendo la razón verdadera del "efecto llamada". Pues lo que atrae de verdad a los inmigrantes no son los procesos de regularización, sino la estructura socio-laboral de nuestro país que necesita mano de obra, cuanto más precaria, mejor. Y, por supuesto, el hecho de que también en estos años transcurridos los países de origen no han mejorado para nada sus condiciones.
La explotación política de la inmigración en nuestro país no es un asunto de hoy. Ya en las elecciones legislativas de 1993, la inmigración apareció por primera vez en los programas electorales de los partidos políticos, destacando la necesidad de controlar los flujos para frenar posibles brotes de racismo y evitar que estimulase el mal endémico del paro entre los nacionales, así como el objetivo final de procurar la integración del inmigrante. Se empezaron a dibujar ya matices en las políticas propuestas por los grandes partidos, mostrándose por parte del Partido Popular -entonces en la oposición- una mayor dureza en el discurso en lo referido al control de fronteras y el tratamiento de la delincuencia entre los extranjeros. Los partidos nacionalistas de las periferias insistían en la necesidad de competencias de los gobiernos autonómicos en temas de inmigración. Pero con todo, los discursos oficiales de los grandes partidos seguían atenazados por lo "políticamente correcto". Será en el ámbito local en donde se produzcan los primeros roces que van a obligar a los ayuntamientos a intervenir en lo que empieza a constituir un tema de opinión pública.
Pero el gran salto a la política nacional de la inmigración no se dio hasta finales de la década en el marco del debate sobre la Ley de Extranjería en 1999, abonado por cierta campaña mediática que defendía un "filtro étnico" partiendo de la idea de que hay una inmigración integrable y otra que no lo es. Este debate esencialista contó en los medios con quienes defendieron traer a "iberoamericanos, rumanos y eslavos con preferencia a africanos" en razón de afinidades lingüísticas, culturales o religiosas. Aquel debate, en el último pleno de la primera legislatura del Partido Popular, marcó dos campos de juego enfrentados, dos políticas de cara a la inmigración y la puesta de largo del tema migratorio como clave de manipulación que podía tener buena rentabilidad electoral.
Los sucesos de El Ejido ayudaron al PP a centrar la campaña electoral de marzo de 2000 en el endurecimiento de la recién aprobada -por todo el arco parlamentario excepto el propio PP- Ley de Extranjería. Su mayoría absoluta tuvo una deuda importante con esta política que se plasmó en una "interiorización" de los temas de extranjería e inmigración, que tuvo su personificación en la figura de Enrique Fernández-Miranda, delegado del Gobierno dependiente del Ministerio del Interior y artífice de esta política de filtraje étnico que se centró en las preferencias de unos colectivos frente a otros.
Aparte sus declaraciones en favor de los "integrables", los hechos mostrarán una voluntad manifiesta de reducir las legalizaciones de marroquíes en beneficio de latinoamericanos. En los dos procesos de regularización que se llevarán a cabo en 2000 y 2001 se dará papeles a 390.000 inmigrantes, pero el porcentaje de los marroquíes, que había sido del 45% en la regularización de 1991 y del 33% en el de 1996, bajará al 27% y 9%, respectivamente. Por el contrario, se pondrá en marcha la Operación Ecuador, que convertirá a este país en "laboratorio" de una nueva política de inmigración, que hará elevar el colectivo ecuatoriano de ser prácticamente inexistente hasta situarse en el primer puesto de empadronados en 2003, por encima del grupo hasta entonces más numeroso, el marroquí.
La coincidencia en el tiempo de la crisis política con Marruecos tiene, sin duda, otras raíces, pero no puede desconocerse que la inmigración cumplirá un papel en la tensión entre los dos países. Formará parte, sobre todo durante el verano de 2001, del encono que llevará a la retirada del embajador marroquí en octubre de ese año y tendrá consecuencias negativas sobre la inmigración al no ponerse en marcha el convenio firmado meses antes que hubiera permitido la regularización de varios millares de marroquíes en el contingente de ese año. El ministro marroquí de Trabajo, el istiqlalí Abbas el Fassi, llegaría a denunciar que nunca se había observado tanta confusión entre lo político y lo socioeconómico en las complicadas relaciones hispano-marroquíes, calificando de represalia la medida.
La inmigración ha introducido un elemento nuevo en las relaciones con nuestro vecino del sur. A través de los casi 400.000 ma-rroquíes que hay en España estamos contribuyendo de manera poderosa al desarrollo social y económico de Marruecos, en línea con lo que planteaba aquella proposición parlamentaria de 1991 que afirmaba que "la acción de la política de inmigración española deberá estar inspirada por la solidaridad con los países en vías de desarrollo, origen de la inmigración hacia nuestro país, solidaridad consistente, de forma esencial, en la asistencia a su desarrollo social y económico". Los 172 millones de euros enviados desde España por los marroquíes a su país en 2002 suponen más de un 6% de las remesas de los emigrantes, que constituyen la principal renta de Marruecos, por encima de los ingresos del turismo y la inversión extranjera.
Una política integradora hacia nuestros vecinos es la mejor contribución que España puede hacer a la estabilidad marroquí, lo que sin duda repercutirá en nuestra seguridad. No puede desconocerse que la inmigración produce rechazo, que la población reticente con los extranjeros ha pasado del 8% al 32% en los últimos ocho años según el CIS, que el colectivo magrebí es el que recibe menos simpatía entre los españoles, máxime tras la implicación de marroquíes en los atentados del 11-M, pero todo ello no es más que una consecuencia de una vieja historia de desencuentros entre España y el norte de África a lo largo del siglo XX, de políticas irresponsables -de ambos lados- que no han sabido encauzar estas relaciones y de unos medios de comunicación que han contribuido a distorsionar imágenes. La portada casi diaria de pateras en periódicos o telediarios ha llegado a forjar la idea de que los inmigrantes ilegales provienen en su mayoría del sur (asimilado siempre en el imaginario colectivo a inseguridad o amenaza), cuando el colectivo marroquí es probablemente el que presente el perfil más bajo de irregularidad en el momento actual, por debajo del 20% frente al próximo al 60% de ecuatorianos, colombianos o rumanos.
El nuevo proceso de regularización ha comenzado poniendo en evidencia otra vez que la inmigración es, cada vez más, tema de confrontación entre partidos. Los ataques del PP al actual proceso pretenden ignorar su responsabilidad en la formación de la bolsa de inmigrantes ilegales, desconocer que la regularización es el camino que siguieron sus gobiernos en dos años consecutivos, y alarmar a una opinión pública sensibilizada, con cifras millonarias exageradas a varios años vista, creando alarma social ante reagrupaciones familiares venideras.
Todo ello, lejos, muy lejos, de aquel pacto de 1991 que parecía un conjuro contra la aparición de políticos xenófobos. Nos creíamos al margen de un fenómeno como el de Le Pen en Francia, pero hemos acabado por descubrir que hay quien en nuestro país sabe rentabilizar el miedo al extranjero creyendo hacerlo compatible con posiciones centristas. Un juego peligroso, pues está contribuyendo a la radicalización de posiciones en el seno del principal partido de la oposición, que acabarán por ser incompatibles con la filosofía de centro con la que aspirar a ser alternativa de poder.
Bernabé López García es catedrático de Historia del Islam contemporáneo en la UAM y director, con Mohamed Berriane, del Atlas 2004 de la inmigración marroquí en España.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































