La palabra reflejada
Podría escribirse una historia de la literatura en la que los libros formasen una infinita galería de espejos. Una biblioteca de cristal y azogue, en la que se reflejaran todas las historias, todos los pensamientos que han utilizado este símbolo de incontables facetas. El resultado quizá fuera un gran, único espejo, en el que habrían caído, como en un pozo, todas las palabras; una suerte de palimpsesto de emociones reflejadas.
Ese Narciso final contendría todos los rasgos que han sido, desde las facciones del mito griego, que por primera vez vio su imagen en el espejo del agua, hasta la mirada de la inquisidora Alicia de Lewis Carroll, que cruza esa frontera y que dialoga con el eco del cristal.
La belleza puede hacer daño. Saber que la felicidad de su contemplación tiene los días contados hace que resulte insoportable
Porque la literatura de los espejos nos enseña también que éstos tienen memoria y que el azogue posee infinidad de galerías secretas por las que circulan las imágenes.
Eso parecen decir los espejos de obsidiana del antiguo México, cámaras profundas en las que se atesoran todas las sombras que una vez se asomaron a ellos y quedaron atrapadas en su interior.
Muchos pueblos han compartido la creencia de que la figura reflejada en el espejo era el alma, y por esa razón se cubrían o se ponían contra la pared los espejos en las habitaciones donde se velaba a un muerto, no fuera que el alma, proyectada fuera del cuerpo del difunto, fuese tentada por el poderoso imán. El espejo produce un desdoblamiento de la realidad que nos sacude con una mirada llena de interrogantes, ¿no es el espejo un ojo también?
La dama de Shalott vivía en una torre cerca del reino de Camelot. Presa de un hechizo, sólo podía mirar el mundo exterior ayudándose de un espejo. Un día, el caballero Lancelot se aventura por la solitaria isla en la que se levanta la torre, y la dama de Shalott no puede resistir la tentación de asomarse a la ventana, de encarnar ese reflejo. El espejo se rompe en pedazos a sus pies, igual que su vida, condenada, sin ella saberlo, a morir. El bello poema de Tenysson, que inspiró tantos cuadros prerrafaelitas, nos cuenta cómo la dama abandona la torre, monta en una barca y se aleja, cantando, hacia su final.
La belleza puede hacer daño. Quizá saber que la felicidad que viene de su contemplación tiene los minutos contados, hace que ésta resulte insoportable; igual que la fealdad, que parece querer hacernos sus prisioneros para siempre; ambos extremos, desesperanzados, tienen la capacidad de romper el espejo, de dar la muerte.
Así, para cortar la cabeza de la horripilante Medusa, Atenea regala a Perseo un espejo, un escudo gracias al cual éste no se enfrenta a la terrible mirada de la Górgona, capaz de petrificar a quien la contempla, y en el cual se diluye su poder.
Hablamos con los espejos, les preguntamos cosas que sabemos que se encuentran en su realidad de eterna semilla. La madrastra de Blancanieves preguntaba al espejo si existía una mujer más hermosa que ella, y de esa niebla surgía una voz, la voz que habita los espejos y que ordena la aparición de la imagen. De nuevo, la superficie del agua convertida en un espejo, la luna circular del pozo, ha servido también para interrogar al tiempo. Y es la bola de cristal un gran globo ocular en el que parecen haberse fundido miles de espejos, un gran ojo que mira en todas direcciones.
Hay también un espejo amigo. En un pequeño espejo de mano, vemos la imagen de una mujer que trabaja en un huerto. Hunde el azadón en la tierra, arranca las malas hierbas; de vez en cuando, detiene su trabajo y mira al cielo. Ese mismo cielo se ve por la ventana de un cuarto en el que un hombre está en cama. El hombre, demasiado enfermo para incorporarse, levanta el pequeño espejo en alto y lo orienta, como un ojo, hacia la ventana, buscando la imagen de su mujer en el huerto. En el conmovedor relato de Kawabata, el pequeño espejo se convierte en el mundo en el que la pareja de enamorados, para quien la obligada separación es una dura penitencia, puede seguir viviendo.
Para los que han perdido al ser querido, sin embargo, el espejo se convierte en el espacio del dolor, en una tumba sin final.
Sólo el ojo de agua puede ver el agua, dicen los sufíes; y de los místicos aprendemos que el ojo debe transformarse en mirada, que el ojo que mira es el mismo ojo que es mirado, ojo reflejado. "El ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve", escribió el Maestro Eckhart.
Quizá sea ésa la enseñanza final del espejo, aunque nosotros vivamos aferrados al pulso de nuestros ojos y nos alimentemos del eco de una visión.
Alexander Zemlisky adaptó una obra de André Gide como libretto de su ópera El rey Candaules. No hay en esta historia una espejo material, de cristal y azogue, en el que Candaules o su esposa, la reina Nyssia, se reflejen; sin embargo esta maravillosa obra expresa como pocas la necesidad del reflejo para existir, la fragilidad del hombre que no cree en sus propios ojos, en sus propios sentimientos, ni siquiera en su propio deseo si no los ve refrendados en los ojos de los demás, que de este modo se convierten en espejos. Candaules cree que su esposa es la más bella, la más deseable de las mujeres, pero no puede vivir a solas con sus ojos; necesita que los demás compartan la belleza de la reina. Una belleza que no quiere ser compartida, que cree en el tesoro del secreto. En contra de la reina, Candaules abrirá la puerta de su intimidad a otros ojos y terminará por perderlo todo.
Hasta qué punto la vida, a veces, sólo parece existir si puede ser reflejada; hasta qué punto el espejo parpadea.
Quien asume el riesgo de la escritura, lanza una sonda a la profunda mina de azogue y escribe sin ojos.
Igual que el rey Candaules, el libro lucha entre dos polos opuestos: el deseo de desaparecer en el reflejo, de ser pura mirada, y el temor de no verse reflejado nunca más.
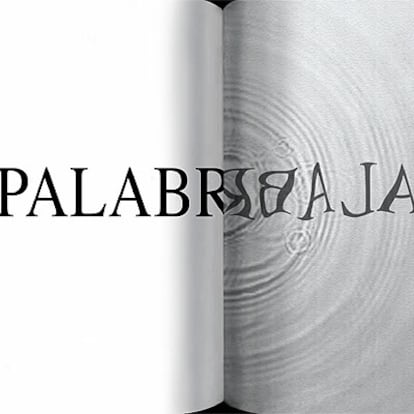
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































