Un amor y algunas bernardinas
Siempre me ha fascinado esa forma de disparate que consiste en el uso atropellado de expresiones incoherentes y absurdas


1. Escozor y deseo
Al comienzo de Un amor (Anagrama), Nat estrena un tubo de pasta de dientes. Pocos meses, y ciento sesenta y tantas páginas después, cuando la novela se acerca a su fin, la protagonista del último libro de Sara Mesa reflexiona, ante el tubo aún a medias, sobre lo que le ha sucedido en ese tiempo: “Es increíble, se dice: removerse por dentro por completo, sacudirse, darse la vuelta y volvérsela a dar, en menos de lo que se tarda en gastar 125 mililitros de dentífrico”. Y lo que le pasa y, de modo especial, cómo se cuenta lo que le pasa es precisamente lo que constituye el meollo de esta novela excepcional.
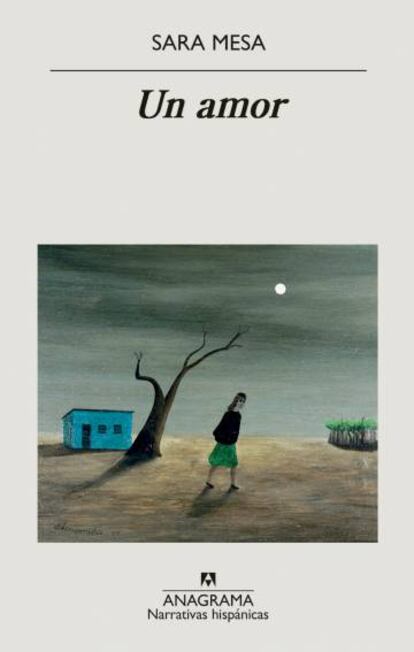
Vaya por delante, por tanto, mi agradecimiento de lector a una novelista extraordinariamente coherente que mejora —y cómo— a cada libro que publica. Dicho esto, me gustaría recomendar al lector/a que se enfrenta a esta novela algo parecido a lo que pedía (con un sentido muy distinto) W. H. Auden en su Funeral Blues —“paren todos los relojes, corten el teléfono / impidan con un jugoso hueso que el perro ladre”— porque este libro, cuya lectura está al alcance de todos los que aman la literatura, requiere tranquilidad y concentración: sólo así se aprecian todos sus matices, todo lo que tiene que entregar. Su protagonista, Nat, una mujer solitaria de cuya vida anterior se nos dice muy poco, llega como una especie de intrusa a un mundo cerrado y rural: un antiparaíso casi abstracto en su dureza en el que moran personajes con los que Nat debe confrontarse y que la “removerán y sacudirán por completo”, obligándola a descubrir aspectos de su personalidad que ignoraba o temía.
La novela se construye en escenas más o menos sueltas (como en Mientras agonizo, de Faulkner) que se ordenan como un puzle en el que las piezas que faltan son elipsis que al lector no le cuesta rellenar. Nat huye de algo, quizás de sí misma, y se refugia en La Escapa para traducir, obsesionada por “los nombres exactos” de las cosas. En ese ámbito casi ominoso (y a veces cercano al gótico) Nat conoce —como les ocurre a otros personajes de Sara Mesa— una forma diferente de amor: algo “inagotable y adictivo” en el que se mezcla “escozor y deseo, ansia y vértigo”. Mesa, que maneja con maestría el estilo libre indirecto, nos cuenta todo lo que hay que saber acerca de Nat, de sus vecinos, de su perro y de su amante. Leyéndola he pensado en Camus, en Faulkner, en el Coetzee de Desgracia (con cuyo pesimismo tiene más de un punto de contacto). No quiero, ni puedo contarles más acerca de esta estupenda novela. Pero, si aún se fían algo de mí, no se la pierdan.
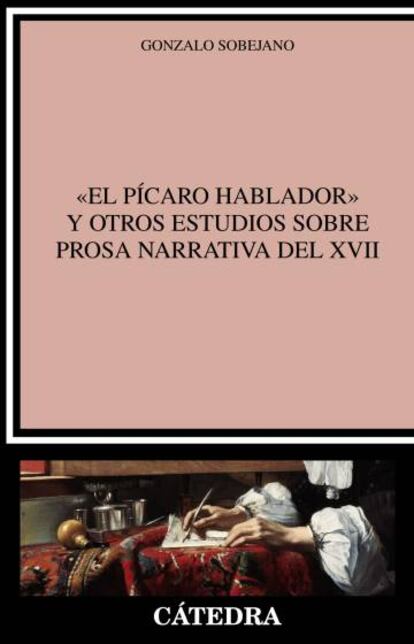
2. Cháchara
Encuentro en ‘El pícaro hablador’ y otros estudios sobre prosa narrativa del siglo XVII (Cátedra), una recopilación de artículos del llorado Gonzalo Sobejano, un divertido trabajo acerca del uso de las bernardinas en los textos del Siglo de Oro. Siempre me ha fascinado esa forma elaborada de disparate que consiste en el uso atropellado de expresiones incoherentes y absurdas que se dicen para engañar o desconcertar a quien las escucha: Cantinflas era un maestro de la bernardina, digno sucesor de aquellos pícaros auriseculares que las pronunciaban para distraer y robar, o de los enamorados loquinarios y tontivanos que pretendían deslumbrar con su labia a la amada. Vivimos un auténtico renacimiento del género; escuchen las declaraciones de ciertos todólogos y políticos, y comprobarán que no hacen de menos a Lisardo, uno de los protagonistas de la divertidísima comedia urbana El acero de Madrid (Cátedra, edición de Julián González-Barrera), de Lope de Vega. Lean, por ejemplo, lo que le dice a su amada Belisa cuando, disfrazado de médico, le toma el pulso: “Algo está febricitante, / intercadente y dudoso”, y comparen con el llamativo cantinflear (en el DRAE desde 1992) de algunos de los iconos televisivos de nuestros días.
3. Cámara Gesell
Vayan por delante todos mis respetos para lo que cada quien piense acerca de las últimas decisiones del Gobierno de coalición, sobre todo en un momento en que la derecha y sus socios ultramontanos (junto a sus a menudo agresivas terminales mediáticas) se están empleando a fondo para derribarlo. Pero me ha parecido impresentable que, más de cinco meses después de que la pandemia adquiriese rango oficial, y con una acongojante nómina de muertos e infectados, el Gobierno se quite de encima y transfiera a las autonomías la responsabilidad de algunas de las decisiones cruciales acerca de lo que se nos viene encima. La estructura de nuestro Estado está más o menos felizmente descentralizada, pero tampoco hay que pasarse dando la impresión de que el Gobierno quiere quitarse el marrón (posibles estados de alarma, vuelta a las aulas) con el propósito de concitar apoyos para un hipotético consenso presupuestario.
Asistí por medio de la tele a la conferencia de prensa del martes, con la sensación de que utilizaba la pantalla como una cámara Gesell de las que emplean los polizontes de CSI para observar “anónimamente” a los acusados, y no me gustaron ciertas respuestas del presidente, ni tampoco su modo de evadirse de algunas cuestiones que preocupan a grandes sectores de la opinión pública y que pueden llegar a alimentar “pánicos morales”. En cierto sentido, me dio la impresión de que a todos, pero especialmente al Gobierno, “la historia nos está mordisqueando la nuca”, según la feliz expresión empleada por Daniel Bensaïd en su autobiografía Una lenta impaciencia (Sylone y Viento Sur, 2018), unas memorias militantes que pueden interesar tanto a los que lucharon por cambiar el mundo en el último tercio del siglo XX como a sus hijos (o nietos) políticos del XXI.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































