Vidas poco paralelas (o Jim & Al)
La autohagiografía del embajador James Costos es una suma de lugares comunes, boberías y autobombo


1. Diplomacia
Leí en diagonal, y deteniéndome de vez en cuando para beber algo que me aliviara de su empalagosa mixtura de estupidez e inanidad (hubo momentos que estuve a punto de arrojar), El amigo americano (Debate), las memorias de James Costos, embajador de EE UU en España de 2014 a 2017. No recuerdo haber leído algo más tonto desde que, hace unas semanas, hojeé una entrevista con Chabelita en una revista del corazón que encontré en la consulta del oftalmólogo. La autohagiografía de Costos (un subgénero literario frecuente en los políticos, pero que el llamado “hombre de Obama en España” lleva a su paroxismo) es una suma de lugares comunes, boberías y autobombo.
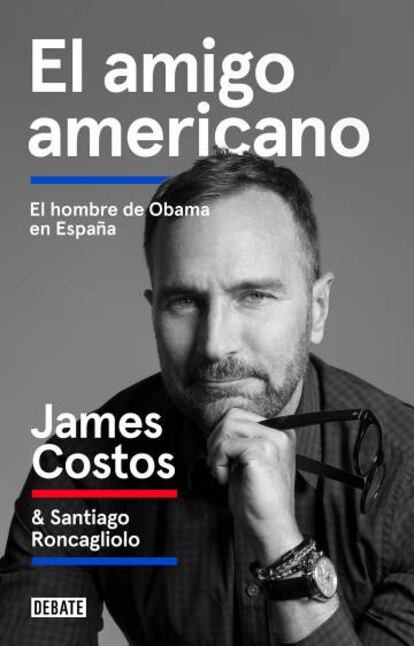
Su mayor mérito, al parecer, fue “normalizar la diplomacia gay” y “abrir” la Embajada de EE UU a la “sociedad”. Además, el antiguo ejecutivo de la HBO y buen amigo de Michelle Obama (a quien llevó a almorzar a La Castela, prueba de que el embajador sí estaba bien asesorado en los asuntos que más le interesaban) practicó abundantemente la dance floor diplomacy, se atrevió a darle un suave corte a Pablo Iglesias, no se puso frac (“ni llegué en carroza) para la ceremonia de la presentación de credenciales al hoy Emérito, y permitió en un banquete que la servicial Letizia (“muy preparada para su cargo”) le pasara los platos con las viandas que ella misma le combinaba: lástima que el difunto Vincente Minnelli no haya podido filmar aquel momento, en una película que mezclara el brío dramático y la tensión sexual de Té y simpatía (1956) con la alegría y brillantez musical de Un americano en París (1951). Costos se merece, sin duda, una peli. Todo ello, alternando con sus bien merecidas vacaciones con partidas de golf con Obama en “mi casa de Palm Beach”, en las que el embajador le hacía al presidente importantes sugerencias diplomáticas.
Y, mientras tanto, la administración cotidiana de la Embajada seguía (y sigue) en el mismo estado de siempre: dificultades informáticas (y precios abusivos) para obtener un visado, colas de espera para la preceptiva entrevista, ausencia de empatía con la gente, ineficacia burocrática, indisimulable sentimiento de superioridad, etcétera. Por lo demás —entre flor y flor, lechuga—, Costos dedica un capítulo de cinco páginas (“qué hacemos exactamente”) a explicar la dimensión militar de la relación entre España y EE UU y, algo después, a mostrar su desacuerdo con el ministro Margallo, otro prodigio de diplomacia internacional. En la segunda parte de sus memorias, el político deja paso al hombre: tras algunos dispersos recuerdos familiares y mucho name dropping de famosos a los que dio la mano en fiestas y otras faenas, Costos nos cuenta cómo conoció (en un avión) a Michael S. Smith, el diseñador de interiores con quien comparte su vida, la víspera del día de San Valentín de 1998: me parece altamente instructivo que las primeras palabras que ambos se cruzaron fueran “perdón” y “lo siento”, cortesías que merecen una entrada comentada en mi próximo diccionario diálogos célebres.
Hoy en día —y tras adquirir un coqueto apartamento del barrio de Salamanca (where else?, como diría George Clooney)—, vive en Los Ángeles con Michael y un perro (de niño no pudo tener mascotas porque era alérgico). Costos lloró (“un poquito”) cuando fue a La Zarzuela a despedirse, y ahora es embajador en su país de la revista¡Hola! Qué envidia. Lo único que no me cuadra es que Santiago Roncagliolo, admirado autor de, por ejemplo, la novela Abril rojo (Alfaguara) y de la impresionante memoria-testimonio La cuarta espada (Debate), se haya prestado a actuar de “negro” de lujo (o “afroamericano”, en este caso) en este inane bodrio.
2. Crimen
En un momento dado de El Padrino II, Kay (Diane Keaton) le reprocha a Michael (Pacino) su ingenuidad por afirmar que su padre “no es distinto a cualquier hombre con poder, como un senador o un presidente”. El diálogo continúa. Michael: “¿Por qué soy ingenuo?”. Kay: “Los senadores y los presidentes no mandan matar a otras personas”. Michael: “¿Quién está siendo ingenuo ahora, Kay?”. He pensado a menudo en esa escena —clave para comprender la evolución de Michael Corleone— leyendo la estupenda biografía Al Capone (Anagrama), de Deirdre Bair, también autora, por cierto, de una de las mejores biografías de Samuel Beckett.
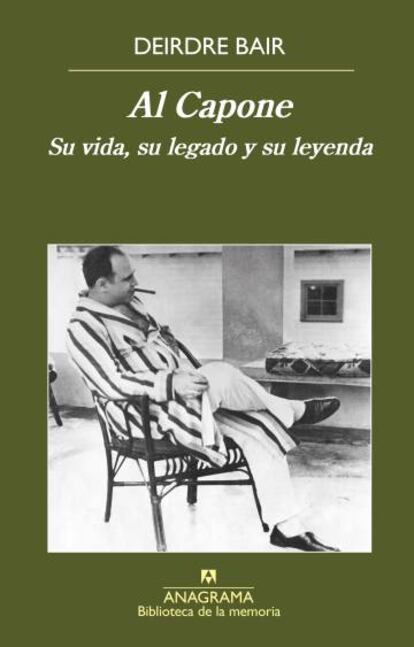
Más allá de mitificaciones y leyendas, alimentadas no solo por el propio gánster, sino también por los medios (que vendían más con su nombre en portada) y por el cine (para mi gusto Scarface, 1932, de Howard Hawks, sigue siendo la mejor película inspirada en el gánster), Alphonse Capone (1899-1947) fue un asesino despiadado que consiguió controlar buena parte del crimen en Estados Unidos durante el periodo de entreguerras. Deirdre, que ha tenido acceso a los documentos y recuerdos de su familia, traza el perfil “humano” del hombre que se hizo rico en los años veinte a costa de dirigir implacablemente —eliminando a sus rivales (“masacre del día de San Valentín”, 1929)— un imperio basado esencialmente en el control del alcohol ilegal, el juego y la prostitución.
La autora desenreda los mitos (no, no era un psicópata; no, Eliot Ness no tuvo nada que ver con su detención) construidos en torno al hijo de emigrantes napolitanos que nunca fue detenido por sus crímenes mayores, sino por no haber pagado sus impuestos. Tras poco más de seis años en el trullo —donde también era un rey con su corte—, Capone, hijo de emigrantes napolitanos, y que, como Pablo Escobar, también tenía su corazoncito (lo demostró durante la Depresión de 1929 financiando comedores de “sopa boba” para los menesterosos), salió de Alcatraz a cuenta de una sífilis terminal. Murió rodeado de su familia en su casa de Palm Island, Florida, en 1947.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































