Escepticismo contra la digitalización del mundo
El utopismo tecnoliberal ha ganado la batalla de las ideas y los tecnócratas actuales, dueños de los algoritmos, son la versión moderna de los antiguos sofistas. Frente a ellos, el escepticismo, si de algo puede sernos útil, es como custodio y promotor de la libertad humana
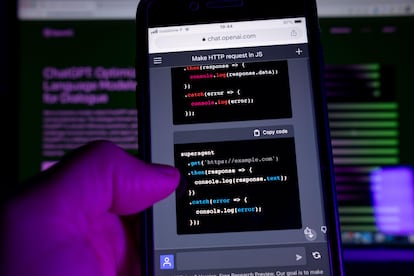

El charlatán es aquel que se conforma con las palabras. Quien dice palabras, dice signos. El charlatán cree que no hay nada fuera del texto, que todo es información. Vivimos tiempos charlatanes. Y todos los escritores somos, en cierto sentido, charlatanes. El texto dominante hoy ya no es ideológico, sino tecnoliberal. Un texto rentable pero superficial y un tanto ingenuo. El infantilismo se ha apoderado de las inteligencias. Mientras, los ingenieros edifican la nueva Babel. Nuestra época ofrece una imagen invertida del mito. Vamos hacia una única lengua, la del algoritmo.
Hay ignorantes por falta de instrucción e ignorantes por instrucción excesiva. Los segundos son más peligrosos que los primeros. Nietzsche los llamaba “leídos hasta la ruina”. El peso de la instrucción les impide pensar. El experto ha cavado un pozo tan profundo que ha perdido de vista el horizonte. Frente al veneno del especialista hay un contraveneno, el escepticismo, origen y fundamento de la filosofía.
Pitágoras fue el primero en llamarse filósofo. Se definía frente al sabio y frente al sofista. El filósofo no es sabio (sophos), sino alguien que aspira a la sabiduría. El filósofo es aquel que sabe que no sabe, que prefiere ser amante de una verdad inalcanzable, de ahí su condición caminera. El filósofo tampoco es como el sofista, que cree que todo puede reducirse a signos y símbolos. Eso es precisamente lo que quieren hacernos creer hoy los administradores digitales de mundo. Los tecnócratas actuales, dueños de los algoritmos, son la versión moderna de los antiguos sofistas. Y comparten, como aquellos, su afán de lucro.
¿Qué dirían los escépticos de la digitalización del mundo? La palabra griega “escéptico” significa mirar cuidadosamente, examinar atentamente las cosas. Su marca es la cautela, la moderación ante entusiasmos y promesas. El tecnoliberalismo es pródigo en promesas: optimización de la productividad, pingües beneficios, resolución automatizada de todo tipo de situaciones. Sus promesas carecen de límite, como muestra Lionel Trilling en La imaginación liberal. Sospecho que verían en los tecnócratas una amenaza para el pensamiento. Vencen, por aplastamiento informativo, en todos los debates, vencen incluso al ajedrez. Dirimen qué es verdadero y qué no lo es. Y reinvierten sus beneficios en poder conminatorio y propaganda. Cuando el lenguaje pesa como una losa (ChatGPT), entonces ya no es posible el pensamiento. Pues pensar es, precisamente, poner en suspenso el lenguaje, desafiarlo, poner al descubierto la nadería del signo. Esa suspensión del juicio que trae el escepticismo, esa suspensión del lenguaje, dará lugar, inevitablemente, a un nuevo lenguaje. Eso hacen los poetas genuinos y los científicos innovadores: hacen avanzar los lenguajes, renuevan la magia de lo simbólico, abren nuevos horizontes, alentando nuestra condición caminera.
Narración e información son fuerzas contrapuestas. El espíritu de la narración está siendo anegado por la marea de los datos. Byung-Chul Han denuncia la falta de sentido que campea por las sociedades de la información. Hace falta un nuevo relato que logre congregarnos de nuevo junto al fuego. Philippe Squarzoni ofrece un ensayo gráfico sobre los gigantes tecnológicos y su impacto en el clima y nuestras vidas. En Tecgnosis, un clásico de la cibercultura, Erik Davis dibuja el paisaje del tecnomisticismo, donde la cábala, la alquimia o el LSD, alternan con el ciberpunk, el poshumanismo y la carrera cibernética, desvelando algunos de los impulsos ocultos que alimentan los sueños (pesadillas) de nuestro tiempo.
Todos ellos dejan muy claro que la humanidad es capaz de prescindir de sí misma. Esa es nuestra grandeza y nuestra miseria. La cuestión es si dicha renuncia conduce a una mayor libertad o a una mayor servidumbre. A este dilema se añade otro: el estatuto de lo verdadero. Eric Sadin lleva años asociando la aletheia algorítmica con el antihumanismo radical. No se trata tan sólo de que el libre ejercicio del juicio se sustituya por protocolos automatizados, que tomarán por nosotros las decisiones en las encrucijadas de la vida, sino de que la “verdad”, que es la búsqueda siempre diferida del organismo vivo, es ahora dictada por un dispositivo automático. Y ello es posible gracias al fetiche de nuestro tiempo, que es creer que la información es conocimiento. El viejo culto a los dioses se sustituye por el culto al dato. El dato (algo que hemos fabricado) adquiere la condición de un dios externo y trascendente. Un dios con un poder conminatorio que sobrepasa la severidad del más iracundo de los dioses.
¿Qué quiere decir que el dato es algo fabricado? El dato presupone un instrumento de medida. El instrumento, una teoría científica. La teoría, el ejercicio de la imaginación humana. Y, si es innovadora, una imaginación capaz de poner en suspenso los idiomas previos de la ciencia. El dato es algo que hemos hecho, que hemos cocinado, y lo tratamos como si existiera ahí fuera, indiscutible, como pura realidad objetiva. “Yo no especulo, yo traigo datos”, dice ufano el político. El dato es un híbrido naturaleza-cultura y lo tratamos como si fuera sólo naturaleza. Así es como lo digital se erige como órgano habilitado para enunciar la verdad y dar cuenta de lo real.
La libertad ha pasado a ser una molestia. La fantasía tecnocientífica aspira a la interpretación robotizada de la experiencia. Los seres humanos podemos contener la respiración, suspirar, sentir el pálpito del anhelo, todo ello será ahora interpretado mediante axiomas reductores. No deja de ser curioso que el término “inteligencia artificial” se acuñara en la misma época (en torno a 1955), en la que Huxley, Michaux y Gordon Wasson iniciaban sus experiencias psicodélicas, buscado, frente a la inteligencia artificial, una inteligencia vegetal que puede hacernos entender quiénes somos.
El utopismo tecnoliberal ha ganado la batalla de las ideas. Tiene su lógica, quien trabaja con ecuaciones ve ecuaciones por todos lados. Inventa dispositivos para despejar la incógnita. Pero siempre habrá quienes no quieran renunciar a la duda o al misterio, quienes descrean que la experiencia es un sudoku o algo que haya que “resolver”. Ni privarnos de utilizar nuestra energía (y nuestras dudas) de un modo creativo (Weil). Ahora bien, los que rehúsen regular su vida mediante protocolos automatizados pasarán a la zona de exclusión. “La IA erradicará la raza humana”, dice Hawking, hace casi una década. El programador trabaja duro para empobrecer el lenguaje. Alinea secuencias de códigos con vistas a ejecutar, de modo automático, la solución final. Un reduccionismo miserable y peligroso (Orwell).
Queda, eso sí, la cuestión del eros. ¿Puede la inteligencia ser inteligencia sin amor? ¿Tiene sentido para la vida una inteligencia que ha perdido el factor erótico que une a las cosas? El silicio carece de ese magnetismo (o lo tiene ralentizado y torpe, si hemos de creer a los alquimistas). Es una inteligencia monocorde, útil para un único fin, la voluntad de poder. La técnica no es neutral. Pretende eliminar competidores y potenciar la productividad. No puede entenderse sin el afán de lucro. Tras la fría máquina arden pasiones muy humanas, demasiado humanas. Y su alto coste favorece las estructuras asimétricas de poder.
Cuando al escéptico se le reprocha que se instala en la paradoja (“sólo sé que no se nada”), responde que esa es la condición esencial del cuerpo vivo y deseante. El escepticismo total es tan imposible como el dogmatismo completo. Queda entonces el relacionismo. Santayana lo dejó claro: no es posible sustraerse a la fe animal. Somos cuerpos vivos. Se nos impone el deseo y la supervivencia. Todo conocimiento “es una fe con interposición de símbolos”, todos ellos falsos, todos ellos provisionales. De hecho, en sentido estricto, no es posible oponer al escepticismo el dogmatismo. Ambos se mueven dentro de un mismo ámbito, el de la vida. El dogmatismo permite el avance de las ciencias. El escepticismo, si de algo puede sernos útil, es como custodio y promotor de la libertad humana. Pero no nos confundamos. El escepticismo no es una doctrina, tampoco una teoría del mundo. Es una actitud, una cultura mental, que evita dejarse atar por el lazo de las palabras, que es insurgente a la imposición de los signos. Podría decirse que, más que un modelo de mundo, es un instinto. La sospecha de que, al fin y a la postre, la actitud escéptica está más cerca del fondo de lo real que cualquier sistema simbólico.
Los escépticos antiguos acumularon argumentos para mostrar que lo más juicioso y razonable era la suspensión del juicio. El trilema de Agripa o el principio de incompletitud de Gödel desconfían de la posibilidad de justificar cualquier tipo de proposición, incluso en ciencias formales como las matemáticas o la lógica. Pero mientras el escepticismo antiguo fue una actitud, el moderno exige posicionarse. Una muestra excelente y no tan reciente es Montaigne y, en filosofía de la ciencia, los discípulos díscolos de Popper (Feyerabend, Skolimowski). Niels Bohr y Bruno Latour podrían añadirse a la lista. El conocimiento científico no sólo ha de ser replicable, sino falsable. Sólo se puede conocer lo falso. Eso es lo que define a la Ciencia (no el método, que hay tantos como ciencias e ingenios). Todo lo que conocemos es provisional, a la espera de que otro conocimiento lo desplace. Si hubiese un conocimiento seguro, no habría cambios en el conocimiento, y el saber no podría avanzar. Y vemos que a veces avanza en direcciones siniestras.
Las ciencias han de ser provisionalmente dogmáticas, no hay otro modo de trabajar. Hay fundamentos que no se pueden replantear. Hacerlo supone desatar una revolución científica, como explicó Thomas Kuhn, y la ciencia no puede vivir permanentemente revolucionada. Hay dogmas que pueden durar 300 años, como ha ocurrido con el espacio-tiempo newtoniano. ¿Cómo se podría medir si el espacio y el tiempo no se están quietos? Frente a ese dogmatismo, que exige postulados, axiomas, fundamentos, el escéptico ofrece la magia del relacionismo. Esto es como aquello, un principio muy budista.
Pero el escepticismo no exige abandonar la filosofía o dejar de entretenerse con ella. De hecho, hay que hacerlo, pero siempre con esa distancia irónica que enseñó Sócrates, con esa disposición a cuestionar las propias opiniones o reírse de ellas. Hay que acabar con la seriedad con la que tomamos las respuestas de ChatGPT o cualquier otro chatbot, cuyos automatismos (basados en el deep learning) no dejan de ser software programado. Esto no implica ningún tipo de actitud irracional; de hecho, los filósofos irónicos suelen ser los más razonables. Dudan de que pueda descubrirse la razón necesaria y suficiente de las cosas, la literalidad del mundo (frente al devaneo de la metáfora), pero esa duda no les impide creer lo que consideren necesario. Lo que hace el escéptico es limitar el alcance de la lógica. A veces sugiriendo otro tipo de narración, no silogística. Otras descartando todas, incluso la suya propia.
¿Qué pretende el escéptico? O bien probar que no es posible ningún conocimiento cierto (que sólo podemos conocer lo falso, como sostenían Popper y Nisargadatta), o bien que las pruebas son siempre insuficientes. Pero hay una tercera posibilidad y esa es la que más nos interesa hoy, en esta era en que el pensamiento y las narraciones están siendo aplastadas por la información. La limitación de las veleidades del lenguaje y, en general, de toda lógica simbólica. Esa es la docta ignorantia de la que hablaba Nicolás de Cusa. Una actitud que se distancia de la confianza en lo racional-discursivo. Francisco Sánchez, un gallego de origen hebreo, sospechaba que en todo silogismo había un círculo vicioso. Eso nos dice en una obra que tiene nombre de canción: Que nada se sabe (1576). En el primer silogismo, las premisas están sacadas de la conclusión. Hace falta del particular, Sócrates, para formar los conceptos generales de hombre y mortalidad. El silogismo no sirve para fundar ninguna ciencia, sino para echarlas a perder. Las ciencias definen lo oscuro con lo más oscuro y sólo sirven para apartarnos de la contemplación de lo real. Sánchez, como Nāgārjuna o los pirrónicos, inicia su obra afirmando que ni siquiera sabe si sabe nada. Sospecha de abstracciones y generalizaciones, a las que acusa de poco empíricas, anticipando el empirismo radical de William James. La demostración lógica es un sueño de Aristóteles, tan sueño como las utopías de Moro o Campanella.
En cualquier caso, las dudas del escéptico seguirán siendo de gran valor para las ciencias. La certidumbre o es convencional y colectiva (un acuerdo común), o personal. En el primer caso es asumida por almas gregarias, absorbidas por la institución que las alimenta. En el segundo, cuando es interna, nos ayuda a conducirnos por la vida, a resolver dificultades y tomar decisiones, y carece de sentido convertirla en algo externo. Como decía Emerson, nadie convence a nadie de nada. Mucho menos, un chat.
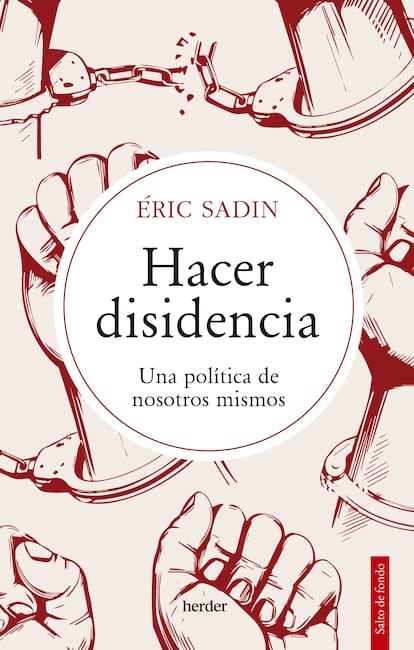
Hacer disidencia. Una política de nosotros mismos
Traducción de María Pons Irazazábal
Herder, 2023
248 páginas. 22 euros

Tecgnosis. Mito, magia y misticismo en la era de la información
Traducción de Maximiliano Gonnet
Prólogo de Eugene Thacker
Caja Negra, 2023
512 páginas. 27,98 euros
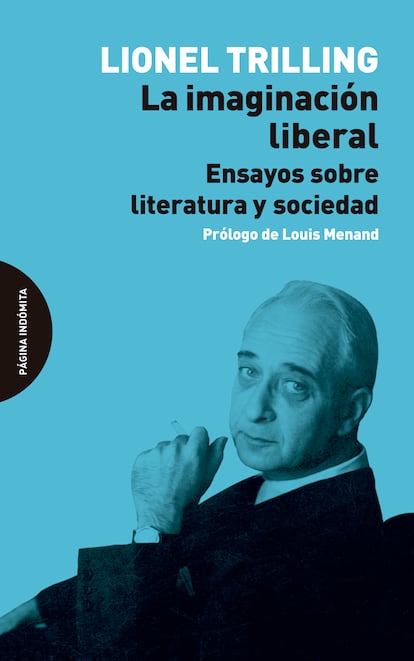
La imaginación liberal. Ensayos sobre literatura y sociedad
Prólogo de Louis Menand
Traducción de Roberto Ramos
Página Indómita, 2023
432 páginas. 29,50 euros
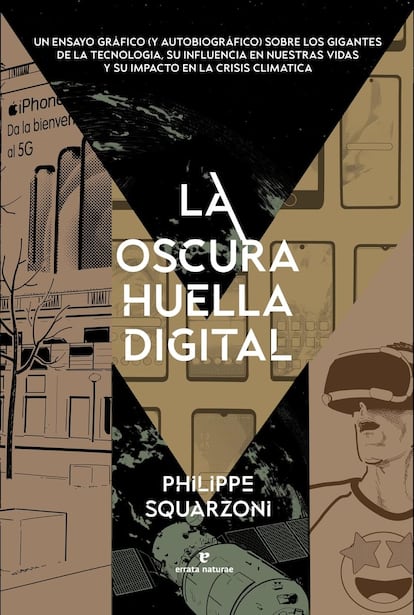
La oscura huella digital
Traducción de Elena Pérez San Miguel
Errata Naturae, 2023
272 páginas. 22 euros

La crisis de la Narración
Traducción de Alberto Ciria
Herder, 2023
112 páginas. 12 euros
Puedes seguir a BABELIA en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































