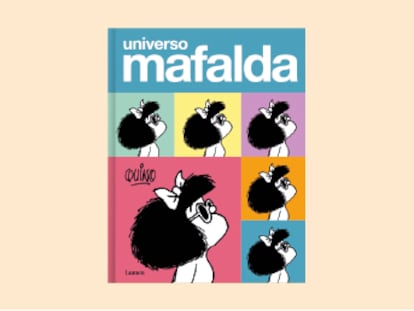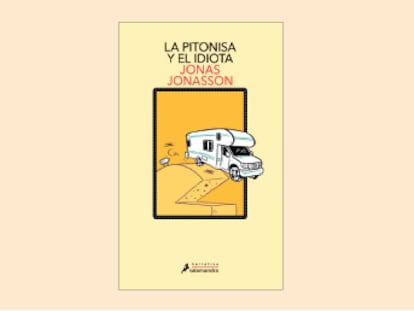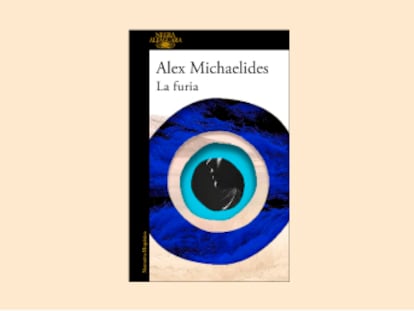Miren Agur Meabe, premio Nacional de Literatura, la autora que erotizó la poesía vasca
Un día en Lekeitio con la autora de ‘Cómo guardar ceniza en el pecho’, primer libro escrito en euskera en ganar el Nacional de Poesía
“Mi madre solía decir que de joven se parecía a Maureen O’Hara”. Así comienza ‘Madre en píxeles’, un poema de Miren Agur Meabe (Lekeitio, Bizkaia, 59 años) incluido en Cómo guardar ceniza en el pecho, el libro con el que acaba de ganar el Premio Nacional de Poesía, que por primera vez en su historia ha recaído en una obra escrita en euskera. La madre de la ganadora tenía algo de razón. En el pasillo de su casa, en su pueblo natal, hay una foto de boda en la que puede verificarse el parecido con la actriz irlandesa. “Cuando me llamó el ministro [Miquel Iceta] para decirme que había ganado”, cuenta Meabe, “lo primero que hice fue ir al pasillo y darle un beso a esa foto y a la de mi hijo. Tenía mucho que agradecerles”. Publicado originalmente en 2020 por la editorial Susa con el título de Nola gorde errautsa kolkoan, la versión al castellano del libro acaba de llegar a las librerías de la mano del sello madrileño Bartleby. La propia autora se ha encargado de la traducción: “Antes era insegura, pero ahora me autotraduzco sin complejos. Hay que dejar que el poema sea libre en el idioma de llegada, porque a veces una palabra que en la lengua base es muy evocadora, en la otra puede ser una cursilada. ¿Un ejemplo? Bihotza, corazón”.
“Mi madre alentó mis aficiones. Yo no sabía planchar, ni limpiar pescado, ni coser un botón. ‘Todo eso puedes aprenderlo más adelante’, me decía”, se lee más adelante en el mismo poema. Y también: “Cuando ama era joven, su padre le dio un bofetón por haber visto Lo que el viento se llevó. Lo contaba entre carcajadas. ‘La de vueltas que le di a la mesa de la cocina para que no me pillara. Entonces todo era pecado”. Pese a la carcajada, la hija recuerda el comentario de su madre cuando, meses antes de morir, leyó su poemario El código de la piel, galardonado en 2001 con otro premio, el de la Crítica: “Ay, Miren Agur, este libro tuyo es un poco verde”. A su manera, volvía a acertar. El código de la piel supuso una revolución en la poesía vasca: por primera vez el erotismo tomaba el punto de vista de una mujer. “Cuando estoy con una copa de más me ufano de ser la primera escritora en usar en euskera la palabra clítoris”, sonríe la pionera. “Me gusta pensar que si mi ama estuviera viva entendería que escribo sobre mi cuerpo para reivindicar mi libertad, una libertad que a las mujeres nos ha estado vedada durante siglos”.
“Cuando llevo una copa de más me ufano de ser la primera escritora que usó en euskera la palabra clítoris”
En su caso, el cuerpo no es solo el lugar del placer. También del dolor. Y a ambos les aplica la misma crudeza, sin pudor. “Entre mi vida y mi obra hay una unidad total”, explica. Así, en Perspectiva naíf relata el episodio que puso fin a su niñez y que terminó dando título a su novela Un ojo de cristal (Pamiela), primera parte de un particular tríptico sin género que se completa con los poemas de Cómo guardar ceniza en el pecho y los cuentos de Quema de huesos (recién publicado en castellano por Consonni). Con 13 años, un glaucoma le hizo perder el ojo izquierdo. “Mi madre lloraba / y me compraba cosas”, dicen dos versos. “La cosa no fue del todo mal. / No tuve que fingir / casi no tenía complejo”, se lee también. ¿Fue así? “Sí. Para mis padres fue tremendo. Porque yo era una cría y porque mi abuela fue ciega y mi tío perdió un ojo. Esta familia… Yo estaba tan tranquila. Mi preocupación era que quería estudiar. Y mi madre, pobre, me decía: ‘Igual no vas a poder’. Cosas de antes. Sigo tranquila, aunque no puedes aparcar donde quieres, no mides las distancias. Luego la edad trae lo suyo: en los últimos dos años me han tenido que operar cuatro veces”.
El tiempo de reposo fue un parón forzoso para una mujer que, además de poesía y narrativa para adultos, ha traducido al euskera a la escritora tutsi Scholastique Mukasonga, a la iraní Forugh Farrojzad y a la alicantina Elia Barceló, y publicado una docena de títulos de literatura infantil y juvenil que se cuentan por éxitos. “Cuando la gente me dice que escribo mucho, respondo en plan jocoso y con rima: ‘Soy sosa, no hago otra cosa”. Pasear con ella por Lekeitio es certificar su popularidad entre sus vecinos, que no paran de felicitarla por el premio y de decirle lo orgullosos que estarían sus padres. Y entre los niños. Cuando la divisa un grupo de escolares, todos se lanzan merienda en mano a rodearla repitiendo eufóricos: “¡Miren Agur Meabe!, ¡Miren Agur Meabe!”. Luego proceden a relatarle episodios que ella misma ha escrito en los superventas protagonizados por la ardilla Katta.

Pensando en su propia infancia, recuerda algo que ha marcado el tono de sus poemas, que se mueven entre lo onírico y lo cotidiano, la salmodia y la voz baja: “¡Es que soy nieta del sacristán! Con seis años leía en euskera en misa todos los domingos. Eso me ha dejado un poso, un tono de oración laica. Desde pequeña tengo ese rollo, esa música, ese vocabulario… Yo iba a la sacristía a comerme el bocadillo con mi abuelo mientras las amigas jugaban a cromos justo ahí, en el puerto”.
A Meabe le hace gracia que fuera del País Vasco algunos piensen todavía que su segundo nombre, Agurtzane (Rosario en castellano), es su primer apellido. “Solo me fastidia cuando en una lectura colectiva hay que intervenir por orden alfabético”, se ríe. Tras décadas trabajando en Bilbao —primero en una ikastola, luego en una editorial—, volvió a Lekeitio, un pueblo de 7.000 habitantes en el que el esplendor del mar y las montañas compite con la huella de un pasado señorial fruto de la riqueza que trajo la pesca de la ballena. Su madre tenía una tienda de tejidos; su padre era pescador y mecánico naval. Cuando alguien se quejaba de que hablaba un dialecto cerrado, él respondía con sorna: “Tengo el euskera de la universidad del muelle de Lekeitio”. A su hija la anécdota le sirve para corroborar que “una literatura es periférica dependiendo de dónde se ponga el centro”. Antes que de lenguas minoritarias, ella prefiere hablar de lenguas minorizadas: “Los que escribimos en lenguas de pocos hablantes y aún menos lectores no tenemos la responsabilidad de que no se construyan más puentes para que todas las lenguas convivan en una igualdad armónica. ¿Quién hace que nosotros parezcamos más pequeños? Quien tiene el poder de hacer el canon. No escribimos mirando al exterior, pero un premio como el Nacional a mi libro o el que el año pasado se dio a Olga Novo [por Feliz Idade, escrito en gallego] indica que algo está cambiando”.
“A la búsqueda de la identidad por parte de las mujeres los hombres la llaman narcisismo”
Un cambio al que ella añade otro: la atención a la literatura escrita por mujeres: “Es la primera vez en la historia que coincidimos escribiendo en lengua vasca cuatro generaciones de mujeres. Cuando yo empecé a publicar, en la literatura en euskera los únicos nombres eran masculinos y narradores. Luego vino la fila de los poetas hombres. Ahora somos muchas: Uxue Alberdi, Eider Rodríguez, Miren Amuriza…”. En 2001 la obra de Miren Agur Meabe fue incluida por Ediciones La Palma en una antología de autoras vascas en euskera y castellano. El título era rotundo: Once poetas para 300 lectores: “Quizás exageraban, pero ahí anda la cosa. Las tiradas son de entre 1.000 y 1.200 ejemplares; la venta media, entre 300 y 700. Calcula 450″.
Ella tiene muchos más porque ha conseguido que sus libros sigan leyéndose. Cómo guardar ceniza en el pecho añade al Eros presente desde en El código de la piel la de su contrapunto, Tátanos. A los poemas del álbum familiar le sigue una serie de homenajes a mujeres de la historia —de la teniente Ripley de Alien a Marguerite Yourcenar— para desembocar en una elegía que se abre con la cita de una canción ruandesa: “Y será dos veces noche cuando te pierda”. Sentada en su huerta, Miramar, a unos pasos del puerto, Meabe recuerda que ese lugar fue su refugio cuando “no tenía cara para andar por la calle”. Allí se sentía protegida porque “está tapiada”. La primera noche de la que habla la canción fue la del desamor. La segunda, la del suicidio del amado. No son metáforas, dice, habla de sí misma. Otra vez: “Por eso en el libro hay rabia, nostalgia, arrepentimiento, culpa, amor idealizado y ganas de cerrar una puerta que golpetea cada vez que la mueve el viento”.
Es consciente, no obstante, de que el hecho de traducirse a sí misma la obliga a volver sobre episodios dolorosos. “Pese a todo, escribir me ha servido de huida. Y tenía mucho de lo que huir…”. Para no “anegar” los versos en sentimientos, Miren Agur Meabe recurre a un distanciamiento aprendido en Juegos de poder, de Margaret Atwood: “Es más conocida como novelista, pero ¡qué poeta! Yo no quiero abrumar con mis confesiones. La literatura tiene que funcionar literariamente, no como sociología. Aunque estoy acostumbrada a que me digan que me desnudo demasiado. En euskera hay un refrán que dice: Etxeko sua etxeko hautsez estali behar da (cubre el fuego del hogar con cenizas del hogar), es decir, que los trapos sucios se lavan en casa. Yo he elegido la postura contraria. Y no por egocentrismo sino porque buscaba mi identidad. Es curioso, a la búsqueda de la identidad por parte de las mujeres los hombres la llaman narcisismo”.
Consciente de que vivimos una época marcada por el exhibicionismo, Meabe se apresura a distinguir su interés por el cuerpo como espacio literario con su “hipericonización”. ¿Cuál es la diferencia? “El capitalismo. Estamos rodeados de clichés estéticos marcados por el consumismo. Como digo en un poema: ‘sueño con una carne nueva, y a esa carne no ha llegado el eco de la palabra comparación’. Nos ponen modelos inalcanzables que crean frustración. Yo he ido asumiendo dosis de imperfección cada vez más amargas”.
Parte de esa amargura terminó alimentando el fuego de Un ojo de cristal, una novela que causó impacto fuera y dentro de su casa. Su hijo, Joanes, “lo pasó mal porque veía una mujer que no era su madre, o no era solo su madre, sino alguien que estaba viviendo una pasión amorosa. Los hijos vemos a los padres como si no tuvieran cuerpo, sexo, fantasías o vidas secretas”. Por el lado más humorístico, Joanes le hace de contrapunto en ‘Un epitafio al estilo de Dorothy Parker’, que arranca: “Habría vivido mejor / sin estas cuatro cosas: / ciertos amores, / aquel empleo, / los kilos de más / y la pasión por la escritura”. El poema se cierra con un ‘Contraepitafio inventado al vuelo por el hijo’: “Ni caso: / ahora también está escribiendo”.
‘Cómo guardar ceniza en el pecho’. Miren Agur Meabe. Traducción de la autora. Bartleby, 2021. 212 páginas. 16 euros.
‘Quema de huesos’. Miren Agur Meabe. Traducción de la autora. Consonni, 2021. 208 páginas. 19,90 euros. Se publica el 8 de noviembre.

Los lectores en castellano por fin se asoman al euskera, al catalán y al gallego
El 14 de noviembre de 2019 el entonces ministro de Cultura, José María Guirao, leyó el poema de Joan Margarit No tires las cartas de amor (No llencis les cartes d’amor) para anunciar que el poeta de Sanaüja (Lleida) acababa de ganar el Premio Cervantes, el más prestigioso en lengua castellana. La fecha supone un pequeño hito porque, a pesar de presentarse como poeta de escritura bilingüe desde el libro Estació de França, Margarit era, sobre todo, un poeta en catalán. Tres días antes, el Premio Nacional de las Letras Españolas, destinado a autores en cualquiera de los idiomas oficiales del Estado, distinguió por primera vez a uno en euskera: Bernardo Atxaga. Y ese mismo año el Nacional de Poesía recayó en Tempo fósil, de la gallega Pilar Pallarés. De hecho, las últimas cuatro ganadoras en ese apartado han sido, además de mujeres, sendas autoras en catalán (Antònia Vicens en 2018), gallego (la citada Pallarés en 2019 y Olga Novo en 2020) y vasco (Miren Agur Meabe en 2021). Días después de que se comunicara el premio a esta última, se anunció que su equivalente en narrativa era para la novela Virtudes (e misterios), del autor gallego Xesús Fraga.
Muy lejos, en 2002, queda la polémica suscitada cuando Unai Elorriaga se llevó el Nacional de Narrativa por SPrako tranbia (Un tranvía en SP) y algunos medios desconfiaron de la capacidad del jurado para leer el original. Los que conocen el mecanismo del galardón saben que, una vez seleccionados los finalistas, se pide una versión al castellano de aquellos títulos escritos en las otras tres lenguas. Miren Agur Meabe dedicó el verano a traducir su Cómo guardar ceniza en el pecho y eso ha sido lo que ha hecho posible que la edición de Bartleby llegue a las librerías un mes después del fallo. El editor y la poeta se conocieron en agosto durante el festival Expoesía de Soria, que dedicó un espacio destacado a la lírica en lengua vasca. Actos como ese siguen el rastro de otros que —como los encuentros de Verines (Asturias), el Mapa poético y Cosmopoética (en Córdoba) o los promovidos por la Fundación Rafael Alberti en el Puerto de Santa María o el desaparecido José Carlos Cataño en Barcelona— han ido tejiendo una red de contactos entre escritores de toda la Península que poco a poco ha ido calando también en los lectores.
Más allá de los reconocimientos oficiales y de los festivales literarios, los libros de nombres de las nuevas generaciones como Kirmen Uribe, Karmele Jaio, Eider Rodríguez, Harkaitz Cano, Katixa Agirre, Yolanda Castaño, Eva Baltasar, Pol Guasch, Llucia Ramis, Jordi Nopca o Marta Carnicero aparecen traducidos regularmente en los catálogos tanto de grandes grupos como de sellos independientes. Tal vez sus obras no han tenido aún el eco que tuvieron las de Manuel Rivas o el propio Atxaga, pero el juego está más repartido que nunca. Y llega más lejos que nunca: el festival de literatura y naturaleza Siberiana, que se celebra cada año en el pueblo extremeño de Tamurejo, tuvo este junio como invitada estelar a la escritora barcelonesa Irene Solà, autora de Canto jo i la muntaya balla (Canto yo y la montaña baila), que cerró su intervención leyendo en catalán el poema El meu cos és una casa (Mi cuerpo es una casa) y se llevó el mayor aplauso de la jornada.
Puedes seguir a BABELIA en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma