Cuando éramos tan guapos
Babelia adelanta un capítulo de ‘El huerto de Emerson’, el nuevo libro de Luis Landero tras el éxito de ‘Lluvia fina’, un compendio de memoria personal y ensayo sobre la escritura y la lectura que llegará a las librerías el 3 de febrero

Además de una sólida obra narrativa, Luis Landero ha ido desarrollando una particular indagación sobre la memoria y la escritura en libros como ‘Entre líneas: el cuento o la vida’ y ‘El balcón en invierno’. A ellos se suma la semana que viene ‘El huerto de Emerson’, un conjuntos de estampas construidas con mucho humor y lo justo de melancolía en las que el novelista explica su forma de preparar una novela y las lecturas que marcaron su formación al tiempo que recuerda sus primeros amores, sus años como profesor de francés con miedo a que se descubriera que no dominaba esa lengua, un visita a la tumba de sus padres o uno de sus proyectos más antiguos: escribir un libro con los 100 mejores actos sexuales de la literatura universal.
¿Qué hacer cuando el amor llama a tu puerta? ¿Le abrimos?, ¿fingimos estar ausentes?, ¿le decimos vuelva usted mañana o lo despedimos sin más, como a un mendigo o a una visita inoportuna?, ¿le exigimos antecedentes, salvoconductos, documentos de acreditación?, ¿lo ahuyentamos a gritos y a patadas como si se tratara de un intruso? Lo que quiero contar ahora es muy difícil de contar, muy confuso, y no sé si sabré contarlo como yo quisiera, es decir, como quisiera el corazón, o como vagamente lo veo escrito en la gramática de los sueños.
Veréis, yo era muy guapo cuando me quería Marta. Nunca, jamás, ni siquiera en la imaginación, fui tan esbelto, tan atractivo y cautivador como entonces. ¡Y cuánto me quería ella! Con tanto amor, ¿cómo no ser hermoso? Teníais que haberla visto. Era muy joven, casi una muchacha, y a veces venía a clase con un pantalón de pana verde con peto y una carpeta escolar llena de pegatinas y fotos psicodélicas. Yo me movía con aplomo y agilidad por el Madrid de entonces. Teníais que haberme visto a mí también. Solía usar una bufanda roja muy larga, y mi letra era muy pequeña, aún más que ahora. Escribía a hurtadillas, con vergüenza e inseguridad, en cuadernos cuadriculados tamaño cuartilla y aprovechaba mucho el papel, nada de márgenes ni de interlíneas generosas. Escribía como quien mete la mano al tiento en una madriguera a ver qué encuentra, y nadie sabía que yo escribía, que yo era escritor.
Por las tardes salía con mi bufanda y con mis libros camino del trabajo. Me gustaba verme reflejado en los escaparates. “Ese soy yo”, pensaba. Y era en verdad guapo, muy guapo, porque me miraba con los ojos prestados de Marta, sus preciosos ojos verdes, tan frescos y luminosos, tan profundos, tan recién pescados. Agua profunda y transparente de algún mar tropical. Cuando me miraba, a veces había en ellos una lenta ensoñación morbosa. Sí, ella me había inventado, como ocurre siempre en el amor, y yo me asomaba a los espejos y veía allí aquel invento prodigioso de Marta que era yo. Al pasar junto a un árbol, acariciaba con las yemas de los dedos las hojas bajas del otoño. Recibía ofrendas del viento o del anochecer. La luz parpadeante de una hamburguesería, el cálido aliento del metro, el olor presentido de las próximas lluvias. En aquellos tiempos, y en días así, no hubiera cambiado un bolero por la Novena de Beethoven.
Esto ocurrió en un tiempo y en un país en que muchos de nosotros estábamos enamorados de la vida. ¿Os acordáis?, ¿os lo han contado acaso? Estimábamos a nuestros políticos y confiábamos en ellos. Confiábamos también en los periódicos y en los periodistas, y los admirábamos, y había muchos jóvenes que de mayores querían ser periodistas. Era una época incierta, pero nosotros vivíamos confiados y alegres. Casi podíamos acariciar el futuro como el lomo de un tigre amigo y hasta cómplice. No temíamos por nuestros hijos. Los llevábamos al parque, al zoo, montábamos en el teleférico, en un camello, comíamos helados, vestíamos de cualquier forma, y al otro día madrugábamos y nos íbamos contentos al trabajo. Nos gustaba la vida, nos gustábamos a nosotros mismos, nos sabíamos muchas canciones de memoria y las cantábamos a coro en las sobremesas. Parecía que en el resto de Europa era lunes y que aquí era domingo. Éramos felices, pero no solo por ser jóvenes sino porque todo parecía entonces joven. Las promesas tenían casi tanto valor como las monedas de curso legal. Todo lo viejo había quedado atrás, y todo tenía un aire de novedad y livianía, y no solo nos gustaba disfrutar de la libertad sino que, exagerando su disfrute, representábamos cada día la alegre comedia de la libertad. Y luego, no sé en qué momento, en qué aciaga sucesión de momentos, todo aquel alarde de dicha y de vigor comenzó a convertirse en rutina, en decepción y en impostura. Y nosotros, todos, de pronto nos hicimos feos y empezamos a envejecer y a olvidar las alegres canciones de entonces.
Así que yo vivía en un mundo de plenitud personal, pero también histórica. Y en cuanto a Marta, ¡era tan joven, tan bonita! Le gustaban mucho los portaminas, y a veces le sangraban un poco las encías. Algo de niña perduraba aún en ella. La descuidada avidez con que se mordía las uñas, un ensimismamiento enfurruñado que poco después se resolvía en una sonrisa deslumbrante... Una vez, en la penumbra del anochecer, descubrí en ella, o bien ella me reveló por un instante, sin hablar, solo con la mirada, su sabia y turbadora madurez de mujer.
Todo en ella, empezando por su mero existir y estar en este mundo, era maravilloso. Los hombres se volvían a mirarla, no podían evitarlo. Pero su belleza era suya, no era yo quien la creaba. No me atrevía a hacerlo. Yo le tenía mucho miedo al amor. Quizá porque no creía en mí, nunca he creído en mí, ni como escritor ni como galán, y me parecía que yo era muy poco para ella. Ella se merecía más, mucho más. Yo solo era guapo porque Marta lo había decidido así, pero cuando ella no estaba, ¿cómo era yo en realidad, mi cara, mi figura?
También de niño alguna vez fui guapo. Como aquel día en que una vieja me paró en la calle y me dijo: "¿Adónde va este niño tan lindo? Si parece un ángel custodio. ¡Ay, pobres corazones de las mujeres cuando sea mayor!", y me dio un beso y se marchó. Yo iba camino de la escuela, allá en el pueblo, en el Lejano Entonces. Me volví para ver cómo se alejaba y me llené de una infinita gratitud hacia ella. Ganas me daban de llorar. Ella se alejaba aprisa, muy aprisa, como si tuviera muchas cosas a las que atender. Parecía un mensajero, y lo era. Era un mensajero, portador de recados divinos. Aquel fue un momento importante en mi vida. Por primera vez sentí que el futuro se abría luminoso ante mí.
Y otra vez, con dieciséis años, divagando por la floresta de la orilla del río Jarama, adonde habíamos ido a bañarnos toda la familia y otras familias de emigrantes, aparté unas ramas y de pronto me encontré ante dos chicas veinteañeras que estaban en bañador, tendidas en el suelo en la intimidad idílica de un clarito que hacía allí la espesura. Me paré ante ellas, vergonzoso, asustado, sin saber qué hacer ni qué decir. Ellas fumaban y me miraban burlonas y curiosas. Una de ellas dijo al fin, después de dar una profunda calada al cigarrillo y de expulsar artísticamente el humo: "Dentro de pocos años vas a ser un guayabo". Era la primera vez que oía esa palabra, pero me sentí muy halagado, como pocas veces en mi vida, y aún hoy me acompaña, me enorgullece, me consuela. Hay palabras que han llegado demasiado pronto a mi vida, otras que llegaron tarde, y otras que llegaron en su justo momento. Y hay también palabras que vienen y se van, y otras que se quedan ya para siempre con nosotros. Pues bien, esta palabra de la que hablo llegó a su tiempo y aquí sigue conmigo, después de tantos años.

Yo entonces era ya poeta. "¿Poeta?", decían las muchachas del barrio, mirándome admiradas. Y yo les decía que sí, que poeta, y les daba a leer mis versos. Luego es verdad que ellas preferían a otros, que se iban con otros, y sus manos y sus besos eran para otros, pero para ti siempre quedaba una mirada soñadora y una sonrisa de inefable dulzura, y un mensaje velado entre nosotros: "Aunque me vaya con otro, tú siempre serás mi preferido".
En aquella época, yo sí conocía el amor, y no le tenía miedo, sino al contrario, lo buscaba con desesperación y temeridad. Sin invención no hay amor, y yo me inventaba a las amadas, las adornaba con todo tipo de dones y atributos. Me enamoraba locamente y de un modo total, porque el amor, cuando es de verdad, no es divisible ni puede graduarse. De haber podido, yo habría dividido y repartido mi amor entre la amada, Dios, mi madre, mis hermanas, mis amigos, los indiecitos de los Andes que no tenían para comer, los que andan errantes por el mundo, quizá bajo la lluvia o el sol abrasador, y estoy seguro de que el amor hubiera dado para todos. Pero no podía ser, porque mi amor, mi infinito amor, era solo para la amada, todo para ella, sin desperdicios de mondas o miguitas, y todo cuanto no fuese la amada me era del todo ajeno y hasta odioso. Yo odiaba a todos a fuerza de amarla solo a ella. Por eso el amor nos hace solitarios, y a mí aquellos amores, como no eran correspondidos, me hacían además sufrir mucho y en soledad, pero ¡cómo disfrutaba yo con aquel sufrimiento! Sin él, la vida carecía de sentido. Ocurría incluso que a veces el sufrimiento no necesitaba ya de la amada para existir, sino que era soberano, despótico, señor de sí mismo, y que en su afán de poder excedía los límites del amor para extender sus dominios hacia todos los ámbitos de la mágica angustia existencial.
Con tanto dolor, el mundo se me hacía insoportable. Así que me escondía en casa y me ponía a leer. Leer entonces no era como ahora. Leer entonces era entregarse a las palabras con la misma desesperación que al sufrimiento o al amor. Era como tirarse de cabeza a una hoguera, a un abismo, a un río voraginoso. Como ofrecer el pecho al filo cómplice de la espada enemiga. Leía a Bécquer, a Rabindranath Tagore, a Juan Ramón, a Mika Waltari, a Marcial Lafuente Estefanía, y también allí había mucho dolor del que disfrutar. Y mientras leía y sufría, también era guapo, ya lo creo que sí. Y luego ocurría que, cuando el dolor de los libros se hacía insufrible, salía de casa para distraerme y consolarme con los pequeños placeres de la vida. Y ya siempre fue así. A veces pienso que yo he viajado, he alternado, he follado, he bebido, he paseado, he contado chistes, he cantado en las sobremesas, he hecho tertulias, he jugado al fútbol y gritado los goles..., para evadirme del dolor que me inspiraban los infortunios de Antígona, de los gitanos de Lorca, del pobre Orlando cuando Sasha, cuyos ojos parecían también recién pescados, huye en su nave mar adentro, de Desdémona en su noche nupcial...
Pasé de la infancia a la literatura, sin transición. Y es que los primeros encuentros con las cosas son siempre los más extraordinarios y asombrosos, y los que no olvidaremos nunca, porque esas experiencias son ya para siempre. El primer encuentro con el amor, con la muerte, con la soledad, con las palabras, con el fuego. La primera vez que sentimos el latir de un pájaro vivo entre las manos. La primera vez que dormimos en el campo bajo las estrellas. Esa es la infancia: la edad de los hallazgos perdurables. Por eso la infancia es para siempre. Fuera de ella, y de su problemática prolongación en la adolescencia, a mí siempre me ha gustado más soñar la vida que vivirla. Mis mejores viajes, como ya dije, los he hecho con los libros, o con la fantasía cuando regresaba de ellos, de los viajes, y los recreaba en la memoria. Y lo mismo el amor.
Cuando miraba a Marta, a veces estaba deseando marcharme y quedarme a solas para verla en la memoria con los ojos omnipotentes de la imaginación. Al cabo del tiempo, ya casi en la vejez, descubrí que, sin saberlo, siempre he sido platónico. Del amor, de la belleza, del arte, de la literatura..., he percibido solo pálidos vislumbres de algo que yo sé bien que existe, pero que es inalcanzable y que para vivirlo solo cabe soñarlo. Quizá el problema no ha sido Marta, Pepita o Filomena, sino Platón, solo Platón. Pero a veces se produce el milagro y uno está a punto de alcanzar el sueño, de tocarlo, de tenerlo en las manos, como entonces, cuando el sueño se llamaba Marta y era Marta.
¿Qué hacer cuando el amor llama a tu puerta? Yo tenía que haber atendido a los dictados de mi corazón. Pero mi corazón calló, o yo no tuve valor para escucharlo. Fue una tarde de septiembre. Lejos del mundo, hablábamos en el banco de un parque bajo la protección de unas ramas bajas, un enorme cedro que nos envolvía en la intimidad de su penumbra azul. El banco estaba en un sendero de arena angosto y solitario. Menos el destino, todo en esa tarde nos bendecía, nos bendijo, éramos los elegidos para vivir una aventura que era solo nuestra, inventada por la fortuna exclusivamente para nosotros. Éramos únicos, guapos como nadie, y el futuro era nuestro. Casi podíamos acariciarlo, como a un tigre amigo. Pero yo había resuelto ya que prefería soñar a Marta el resto de mi vida que vivir con ella los años que hubiese durado nuestro amor. Yo sabía desde el principio que éramos como dos barquitos arrastrados uno hacia el otro por corrientes contrarias, destinados a encontrarnos un instante en un remolino impetuoso para enseguida separarnos y seguir cada cual su propio e inevitable rumbo. Nuestro amor era hermoso porque también era fugaz, como las tormentas de verano, como los dientes de león que se deshacen en el viento.
Estuve hablando mucho tiempo bajo el dosel del cedro. Yo oía cómo mis palabras iban rindiendo al futuro el sucio tributo del miedo y de la sensatez. Necesité de todo mi talento literario para armar un calculado balbuceo teatral. Amontonaba y amontonaba razones y quejas que atenuaran mi cobardía y justificaran mi huida. Ya estaba atardeciendo cuando acabé de hablar. Marta hizo por sonreír, y la sonrisa agonizó en sus ojos antes que en sus labios, donde quedó una mueca amarga de decepción y acaso de desdén. De pronto el viento se enfureció y las ramas del cedro se agitaron sobre el silencio que habían dejado mis palabras. El último sol doraba vagamente el sendero de arena. Sin habernos despedido aún, estábamos ya viviendo en el futuro, nuestras vidas ya bifurcadas para siempre. No dijo nada, y su silencio lo decía todo. Su silencio retumbaba dentro de mí, y su fragor era insoportable. Caminamos por el sendero, oyendo nuestros pasos lentos y desparejados, y cuando entramos en las primeras luces de la ciudad, nos despedimos para siempre, y yo me vine a vivir a esta región helada donde habita el olvido...
Y con el adiós dejé de ser guapo y alegre, igual que tras aquel domingo prodigioso que duró varios años nos convertimos en ciudadanos de lunes, feos y tristes. Y en cuanto al futuro, ya no volvimos nunca a confiar en él.
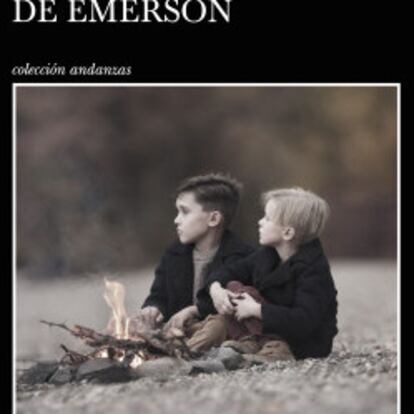
El huerto de Emerson
Editorial: Tusquets, 2021.
Tapa blanda, 240 páginas, 19 euros.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































