La fragilidad de la democracia
La sensación de pertenecer a algo que nos une, aun siendo diferentes, es imposible cuando todo está lleno de brechas que asedia el populismo

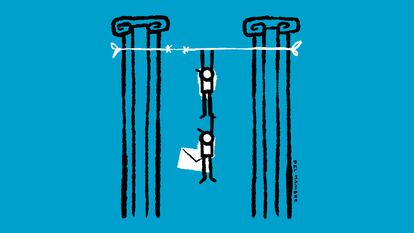
Las imágenes ayudan a entender ideas. Lo corrobora la geografía de las ciudades, con sus espacios generosamente planeados y reconstruidos, como Berlín, que quiere ser cosmopolita y europea. En el andar de un flâneur, puedes toparte con el Parlamento y su cúpula de cristal, como una bóveda surgida del cielo, arqueada solemnemente en el centro de la Cámara. El monumento donde reside la soberanía del pueblo busca una luz natural que lo ilumine incluso en tiempos de oscuridad. Decía Arendt que, con las metáforas, “manifestamos poéticamente el carácter único del mundo”, y es más fácil entender así que la bóveda del Bundestag sugiere la fragilidad de la propia democracia. La imagen alude a una arquitectura extremadamente delicada donde reside un poder que no es de nadie y que, por su pasado, no puede reducirse a una expresión electoralista. La tensión entre liberalismo y populismo nos hace olvidar que existe un carácter genuinamente democrático que consiste en cultivar y vigilar, pero también, sencillamente, en cuidar la delicada arquitectura que lo sostiene todo.
Sucede también con la memoria y su conexión con la idea de responsabilidad. Hay momentos en los que se habla de repartir culpas, precisamente cuando nadie las asume. Caminamos, sonámbulos al borde del desastre, observando frívolamente el desasosegante resultado que nuestra banalidad produce en el mundo. Pero el sonambulismo se corrige con señales: placas en calles y suelos marcados por la historia y la tragedia de Europa; monumentos reconstruidos para recordar y evitar la reificación, la tendencia a pensar que las cosas suceden como resultado de fuerzas naturales, o que la opinión pública se bambolea de un lado a otro de manera inextricable. Las señales permiten conectar visiblemente acciones y consecuencias, y hacen emerger la idea de la responsabilidad como un impulso, ese que nos compele a mirar a los ojos al acontecimiento para hacernos cargo de él. Lo maravilloso es que es un impulso hacia el futuro, un simple gesto comunicativo que es posible gracias al reconocimiento, un concepto político hermoso amordazado por la guerra cultural.
Pero en el fondo late la idea de una democracia por la que merece la pena luchar porque permite un mundo común. Cuando quebramos la sensación de pertenecer a un proyecto compartido, la democracia muere. Tal vez la crisis de este espacio compartido es el trasfondo de lo que ocurre en nuestro desnortado Occidente, o incluso entre nosotros. En algún momento decidimos dejar de ser parte de un solo cuerpo ciudadano para regresar a la tribu. La sensación de pertenecer a algo que nos une, aun siendo diferentes, es imposible cuando todo está lleno de brechas que asedia el populismo. Son tiempos en los que se nos exigirán adhesiones. No caigamos. Confiemos mejor en los políticos que las combaten.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































