Recuerda que eres mortal
Semblanza personal del historiador José Álvarez Junco sobre el rey emérito y su figura
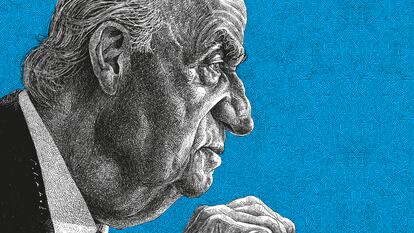

Qué necesidad tenía Juan Carlos I de cometer la serie de errores que le han llevado a este lamentable final. Qué absurdo todo, qué vueltas da la vida, cuántas ha dado la de este personaje, qué variedad de papeles le ha tocado representar.
Recuerdo su aparición, allá por 1961, en el vestíbulo de la Facultad de Derecho, atiborrado por una multitud estudiantil expectante, nerviosa, con ganas de jaleo. Se había corrido la voz de que llegaba el príncipe, uno cuyo nombre apenas nos sonaba. Iba a recibir unas clases de nuestra carrera, él solo, o con un selecto grupo, en los seminarios de arriba.
Fue fácil verle, cuando apareció, porque su cabeza, rubia y rizada, sobresalía en aquel mar de bajitos y morenos. Tras un silencio, hubo murmullos, amagos de aplauso, algún insulto y burlas sobre su aspecto y sus finos modales, indicios de masculinidad dudosa. Lo suyo no era, desde luego, el ademán decidido, la mirada firme, el brazo arremangado, del prohombre falangista. Tampoco se movía entre la multitud con la soltura saludadora de los líderes de las democracias. Rígido, torpe, embutido en su traje y corbata, ofrecía una tímida sonrisa a aquella multitud sanferminera a la que quizás veía por primera vez. Pasados uno o dos minutos, le metieron en un ascensor y desapareció. Un ascensor que solo usaban los profesores.
Mal comienzo. Me pareció un ser caído de otro planeta, nada agresivo, casi necesitado de protección ante una masa azuzada, además, por los propios falangistas del Sindicato Español Universitario (SEU), que cuando les convenía se seguían acordando de su republicanismo y su revolución pendiente.
Pero desde 1969 pasó a ser nada menos que el sucesor de Franco. Y nos habituamos a aquel tipo enigmático, que hablaba poco y con un acento átono, propio de alguien que ha aprendido el idioma tarde, y recitaba discursos con palabras que no conseguía hacer creer que fueran suyas. Era un personaje decorativo, de las revistas del corazón, más que un factor a considerar en los análisis políticos. El primero que no le tomó nunca en serio fue el propio caudillo. Ni siquiera llegó a tener una conversación política con él. Que pusiera el futuro del país en sus manos prueba lo poco que ese futuro le importaba. En cuanto a la oposición, estábamos en otra onda. Me recuerdo a mí mismo explicando a mis recién llegados amigos argentinos —tan altos también, tan articulados— que la Monarquía, esa cosa extraña y antigua por la que me preguntaban, era lo de menos; lo importante era la crisis económica, la conflictividad social, la creciente conciencia de clase, la revolución cercana; del futuro rey bastaba con saber el sobrenombre, “Juan Carlos el Breve”. Se rieron, cómplices de mi análisis.
Murió, en efecto, Franco, tras hacernos esperar mucho. Y Juan Carlos mantuvo durante medio año su perfil bajo, flanqueando a un Arias Navarro que fracasaba con sucesivos proyectos de cambio inmovilista. Pero al final sustituyó a este. Por Suárez, eso sí, una joven figura del Movimiento. Otro giro inesperado.
Fue ahí cuando demostró que no era tan torpe. A través de Suárez, ofreció a la oposición renunciar a todo poder político directo y limitarse a ser árbitro en un juego político libre, incluido un PCE legalizado. Durante un tiempo, algunos siguieron, o seguimos, canturreando, aquello de “España / mañana / será republicana”. Pero los más inteligentes de la izquierda, que habían comprendido su propia debilidad, su incapacidad de derrocar la dictadura, lo aceptaron. Y eso hizo posible la Transición, tan desconcertante, tan al borde del abismo siempre. Solo los profetas del pasado asegurarán que ocurrió lo que tenía que ocurrir.
El país agradeció aquello. Como se ha repetido tanto, no se hizo monárquico, pero sí juancarlista. Comenzó a confiar en alguien que, en medio de la crispación política, suavizaba las confrontaciones, llenaba sus discursos de referencias positivas. Fue una muestra de cordura, de madurez. Juan Carlos duró 40 años. De breve, nada. Y pareció demostrar la utilidad de la Monarquía en barcos carentes de brújula.
Pero no era la Monarquía. Porque los antecesores de Juan Carlos I, en los últimos 200 años, habían tomado partido de manera abierta contra la apertura del sistema político a la participación. Fernando VII, infiel siempre a su palabra, despiadado con sus enemigos. Su hija, la inocente Isabel, en la que se depositaron tantas esperanzas, de las que resultó indigna. Alfonso XIII, que se entrometió una y otra vez en la política de partidos y acabó apoyando a un dictador militar.
Un rey no tiene vida privada. La ejemplaridad, esperable de cualquier cargo público, es doblemente exigible en él
No era como para confiar en la institución. Fue él, Juan Carlos, quien se ganó a muchos de sus conciudadanos. Especialmente tras el 23-F. Aunque también aquella tarde nos hizo sufrir y dudar. Los sublevados estaban convencidos de obedecer sus órdenes. Así se lo había asegurado Armada, único que tenía acceso a él. No fue, probablemente, más que un asentimiento genérico en una conversación pesimista sobre la situación y la necesidad de “hacer algo”; si fue así, fue indiscreto. Lo cierto es que todo había empezado a las 18.20 y se nos hicieron las 20.00, las 22.00, las 24.00; había dado tiempo para cientos de llamadas telefónicas; si el Rey no aparecía, es que estaba negociando, dudando. En mi caso, que iniciaba un curso en París poco después, acaricié la idea de pedir asilo. Mi hijo no crecería, como yo, bajo una dictadura. Sin embargo, al final, pasada la medianoche, el Rey apareció en televisión y desautorizó, tajantemente, a Tejero y Milans. Solo entonces pudimos irnos tranquilos a la cama.
A partir de ahí, su imagen pública pareció consolidada. En el terreno internacional, se ganó incluso aureola de héroe. En los noventa, invité al seminario de Estudios Ibéricos de Harvard al politólogo Samuel P. Huntington, que acababa de publicar su Choque de civilizaciones. No me entusiasmaba el libro y le pregunté, entre otras cosas, en qué “civilización” situaría él a España. Hasta hace poco, me contestó, la habría colocado en la latinoamericana; pero desde que ese gran rey, Juan Carlos, se había enfrentado con los golpistas subido en un tanque, el país se había modernizado y convertido en plenamente europeo. Así lo dijo. Que Huntington no supiera nada sobre España es anecdótico. Pero que alguien de su renombre tuviera esa idea del Rey revelaba la excelente imagen internacional de este.
La democracia se estabilizó y, como suele ocurrir, la política empezó a ser aburrida. Ocuparon los titulares cuestiones menores, anécdotas, cotilleos. Y ahí comenzó su desastre. En vez de mantener la prudencia que le había guiado cuando se sentía débil, bajó la guardia, creyéndose fuerte, y cometió error tras error: los repetidos accidentes, los amoríos semipúblicos, el viaje de caza a África, la foto del elefante muerto; y, como remate, los negocios de Urdangarin, basados en sus conexiones como yerno del Rey. Algo intolerable en una España golpeada dolorosamente, desde 2008, por la crisis y el paro.

Ha sido una pena, porque el país, dividido desde la Guerra Civil y la dictadura, y con una brecha profunda todavía entre socialistas y populares, necesita instituciones neutras, prestigiosas. La monarquía era una de las pocas respetadas, no por sí misma sino por su titular. Es imperdonable que él mismo haya deteriorado ese prestigio. Y que siga creyendo tener derecho a una vida privada. Un rey no tiene vida privada. La ejemplaridad, esperable de cualquier cargo público, es doblemente exigible en él.
Ahora, además, conocemos hechos más graves, menos justificables todavía. Coleccionando amantes repetía conductas de sus antecesores que, significativa y lamentablemente, la opinión española toleraba. Pero qué necesidad tenía de acumular dinero, esas cantidades de dinero. Y cómo es posible que se lo consintiera su entorno, que está precisamente para orientarle y limitar sus errores. Nadie, a su lado, le recordó que era mortal. O él no quiso oírlo. Y ha destrozado su imagen, interna e internacional.
Qué ironías de la historia, qué avatares, qué contradicciones. Miren hacia atrás. No encontrarán otro periodo del pasado español de mayor paz y prosperidad que el último medio siglo. No ha sido mérito del Rey, desde luego, sino de todos. Pero iba a quedar asociado a su nombre. Y ahora, por el contrario, su nombre evocará la corrupción, el desprestigio de las instituciones. Tremendo giro. Y culpa suya.
Pero no es el personaje, ni la Monarquía, lo que nos importa, sino el futuro del país. Dejémonos de ideologías, de lealtades, de peleas por símbolos. No se trata de ser monárquico o republicano. Se trata de ser demócrata, de establecer y consolidar un régimen de convivencia en libertad. No es fácil que la república pueda garantizarnos un presidente que reúna mejores rasgos de imparcialidad suprapartidista, de preparación, de profesionalidad, que Felipe VI. Pero su padre se lo ha puesto difícil. Y a los demás nos ha añadido, a los problemas económico, sanitario, territorial o educativo, uno institucional muy grave. Y absolutamente innecesario.
José Álvarez Junco es historiador.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































