La paradoja de la redistribución
La cuestión no es si el gasto social debe ser mayor, condición obvia, sino cómo financiar ese crecimiento
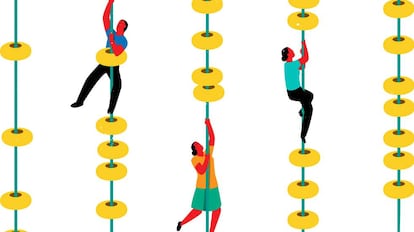
La sucesión de informes y noticias sobre el alcance de la desigualdad y la pobreza en España deja pocas dudas sobre la magnitud de ambos problemas. El más reciente, publicado por la Fundación La Caixa, es revelador: el porcentaje de ciudadanos por debajo del umbral de riesgo de pobreza es muy superior al de la mayoría de los países de la UE, casi una de cada tres personas obtiene ingresos por debajo de lo necesario para conseguir un equilibrio con sus gastos y la precariedad laboral provoca que muchas personas afronten caídas significativas de renta cada año. A esto se añade que el número de hogares sin ingresos, más de 617.000 actualmente, no ha dejado de crecer en los últimos cuatro trimestres, a diferencia de lo sucedido con la tasa de desempleo.
Estos datos no pueden desconectarse de la debilidad de nuestras políticas redistributivas. Los recursos invertidos son sensiblemente inferiores a la media de la UE y la capacidad de las prestaciones monetarias para reducir la desigualdad es considerablemente menor. Esta realidad nos lleva, inevitablemente, a reflexionar sobre dos tipos de cuestiones: la necesidad de dotar de mayores recursos presupuestarios a estas políticas y la búsqueda del mejor diseño para aumentar su eficacia. Lo primero es suficientemente conocido. Tal como muestran distintos informes de la Comisión Europea, el peso de las prestaciones monetarias y los impuestos sobre la renta de los hogares españoles es pequeño en términos comparados. La cuestión, por tanto, no es si el gasto social debería ser mayor, condición obvia y necesaria, sino cómo financiar y diseñar ese incremento.
No existe, sin embargo, una fórmula óptima, extrapolable a distintos países o períodos, sobre qué combinación de impuestos y prestaciones consigue reducir más la desigualdad. Hace 20 años, Walter Korpi y Joakim Palme, dos sociólogos suecos, llegaron a la conclusión de que para conseguir una mayor redistribución resultaban menos eficaces las políticas tipo Robin Hood, que transfieren dinero de los ricos a los pobres con prestaciones focalizadas, que las prestaciones universales que llegan a amplias capas de la población.
Tal resultado puede explicarse porque los sistemas de protección social de orientación universal reciben un apoyo mucho mayor de la ciudadanía, que permite aumentar el gasto público dedicado a la corrección de la desigualdad sin aumentar el déficit público por la mayor disposición a aceptar el pago de impuestos. Por el contrario, las políticas más selectivas propician sistemas de protección social más pequeños y menos redistributivos. Se daría la paradoja, por tanto, de que un país podría conseguir reducir más la desigualdad cuando toda la ciudadanía paga y recibe que cuando toma recursos de los ricos para dárselos a los pobres.
La cuestión no es si el gasto social debe ser mayor, condición obvia, sino cómo financiar ese crecimiento
A ese menor impacto redistributivo de las prestaciones más selectivas se unen, además, algunos problemas implícitos en su gestión. Por definición, exigen la comprobación de recursos para poder recibirlas, lo que aumenta los costes de información y de supervisión y puede dar lugar a sentimientos de estigmatización entre los beneficiarios que reducirían la demanda de estas prestaciones. Tener que superar, además, el test de comprobación de recursos puede hacer que se reduzcan los incentivos para aceptar algunos empleos o para aumentar las horas trabajadas por el temor a la pérdida de la prestación al aumentar la renta del hogar.
Algunos estudios recientes, sin embargo, dejan el debate más abierto de lo que podría deducirse de lo anterior y muestran que, en algunos países y en determinados periodos de tiempo, esas estrategias selectivas sí contribuyen a reducir más la desigualdad, aunque los resultados no son concluyentes. Probablemente, lo que está sucediendo es que las relaciones entre el proceso distributivo y las políticas públicas se han vuelto más complejas. Por un lado, la desigualdad ha aumentado en varios países europeos y las coaliciones políticas que servían de apoyo a políticas redistributivas más ambiciosas se han transformado, con una contención del gasto en las prestaciones y los servicios sociales universales. Por otro, las reformas de las prestaciones selectivas, más vinculadas a los procesos de activación laboral o el desarrollo de subsidios salariales, han hecho que reciban un mayor apoyo social por parte de los ciudadanos. Los Estados de bienestar actuales, además, son diferentes de los de los años ochenta, con sistemas más híbridos y una diferenciación menos nítida entre las prestaciones universales y las selectivas. Algunos trabajos muestran, de hecho, que ciertas prestaciones selectivas en marcos universales de protección social pueden tener efectos redistributivos significativos.
La cuestión es, de nuevo, si hay un modelo ideal que pueda replicarse viendo que las experiencias en distintos países son tan dispares. Las prestaciones universales adecuadamente garantizadas tienen un efecto redistributivo mayor en los países nórdicos y en algunos centroeuropeos. En cambio, en los anglosajones las prestaciones selectivas parecen reducir más la desigualdad que las universales. No debemos olvidar, en este contexto, que la posible conexión entre el carácter universal de las prestaciones, el volumen relativo del gasto social y su impacto redistributivo constituyen sólo una parte del nudo más amplio de relaciones que explican la desigualdad.
En el período más reciente, muchos países se han replanteado sus estrategias redistributivas. La ineficacia de algunas de las acciones desarrolladas, dada la persistencia de la desigualdad y la constatación de serios problemas en la asignación de las prestaciones, ha obligado a la búsqueda de diseños más eficaces de estas políticas. Esa experiencia debería servir de referencia para países como España, donde los márgenes de actuación son todavía muy amplios y donde el desarrollo del Estado de bienestar en las últimas décadas ha ido dando cada vez mayor peso a las prestaciones selectivas. En nuestro caso, incorporar mayores dosis de universalidad al sistema, como, por ejemplo, en el campo de las prestaciones familiares, podría ser una de las posibles estrategias para el desarrollo de políticas redistributivas más ambiciosas.
Luis Ayala es catedrático de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































