El Hombre del Tiempo
Le vi hacer dos pozos. Algunos más haría por ahí adelante. Pozos para extraer agua, artesianos. Aunque su trabajo no era el de pocero. Al contrario. Quiero decir que su trabajo estaba relacionado con la elevación y no con la profundidad. Era albañil y levantaba estructuras y paredes. También llegó a hacer algunas casas en solitario, con ayuda mutua para colocar la placa. Entre ellas, la suya. La nuestra. Ésta la hizo poco a poco. Los domingos y festivos. No iba nunca a misa. Cuando se acercaba al templo, por compromiso familiar, se quedaba siempre a la puerta. Había un sacramento que le indignaba: el de la Confesión. Creo que Manuel era un buen albañil. Durante mucho tiempo trabajó con José, un compañero más joven, que le llamaba maestro. José de Vilamouro era muy serio, muy callado, y en la faena sólo se manifestaba con las onomatopeyas graves y armónicas de las herramientas. Así que el hecho de dirigirse a mi padre como "maestro", el darle ese trato con naturalidad, me hizo sentir orgulloso. A veces se ponían los dos a silbar pasodobles; eso era cuando alisaban el recebo con la regla y el esparavel, después de espolvorear con cemento blanco. Mi padre había sido músico en la juventud, y seguía tocando el saxófono en verbenas y salones de baile los fines de semana, pero eso es otra historia. Lo cierto es que silbaba muy bien, animaba los movimientos, y quizá eso influía para que José enfatizara su calidad de maestro.
Cuando trabajaba en las cercanías, iba a llevarle la comida en una pequeña olla, de color teja, sujeta la tapa por una tira de goma de neumático. Había otro detalle que yo asociaba con la maestría, y era el esmero que ponían a la hora de relacionarse con las herramientas. Al terminar la jornada, las recogían y las lavaban con pulcritud, que no quedara ni una costra. La escrupulosidad era una parte esencial del trabajo. Las manos encallecidas y arrugadas por la humedad tomaban la forma del esparto para recorrer las superficies de madera y metal. Y las colocaban, las herramientas, en un orden de criaturas de Darwin, de durmiente evolucionismo. Hasta mañana.
La forma en que un día me explicó la función de la plomada y, en especial, de la burbuja de aire en el nivel: eso también era propio de un maestro. La casa se apoya en esta burbuja de aire, aquí, como la ves. La burbuja ve mejor que el ojo. Lo corrige. Es más sincera. Tú levantas una pared y te parece que lo estás haciendo de maravilla, pero igual va la burbuja del nivel y te dice que no. Y ella es la que tiene razón.
La burbuja del nivel, aquella gota de vacío inteligente y sincero, ejerció desde entonces una atracción hipnótica sobre el ojo y el reflejo inmediato de mirar el nivel o desnivel de las cosas que nos rodeaban. Las herramientas fueron los mejores juguetes de nuestra infancia. Nosotros vivíamos en un barrio de A Coruña, Monte Alto, donde está situada la Torre de Hércules, con su legendario faro. Siempre pensé que el faro, además de emitir destellos, iba recogiendo con sus aspas luminosas todos los secretos de la ciudad y que los guardaba en sus cimientos, junto con las tibias y la calavera del tirano Gerión. Por entonces, cuando les preguntaban a los niños qué querían ser de mayores, siempre había algún valiente que respondía: "¡Emigrante!". Pues bien, mi padre emigró y trabajó durante un año en la construcción en Venezuela. Un día de calor infernal, bajó al puerto de La Guaira y bebió agua de un cubo con hielo del pescado. Estuvo a punto de morir, sin asistencia médica, encerrado en un barracón, con fiebres altísimas, delirando durante días. Siempre contaba que lo salvó un loro. La voz de un loro que llamaba por una mujer. El loro existía, lo había oído antes de caer enfermo. Y también la mujer. Así que fue esa voz la que le sirvió de marca, de referencia, para retornar a la consciencia. Mi padre contaba que tuvo por compañero un peón negro, muy buen conversador, que sólo se inmutaba cuando él le proponía venir a España: "¡Tú estás loco, gallego! Allí a los negros nos tiran al mar". Él volvió con unos ahorros, pocos, pero suficientes para comprar un trozo de terreno en un monte del extrarradio, cerca del Castro de Elviña, un lugar donde tenía sentido jugar a buscar tesoros. Al final de los años cincuenta había aparecido allí el llamado tesoro de Elviña, con torques y una preciosa diadema de oro de estética celta (los historiadores dicen que en Galicia no había celtas, pero alguien habría). Celtas o no, a mis nuevos amigos les gustaban las herramientas casi tanto como el fútbol. Así que jugábamos mucho a trabajar.
El acceso a nuestra nueva casa era difícil. Al principio era una planta baja, con cocina, dos cuartos y una cuadra. Había un problema importante. Mi padre andaba a la búsqueda de otro tesoro: el agua. La casa estaba en una ladera y él cavó un pozo convencido de que pronto aparecería el manantial. Cavó y cavó. Se encontró con granito y luchó bravamente con la piedra con la marra, cuñas de hierro y hasta una barrena. Era increíble. Había agua por todas partes, menos en el pozo. Mientras él exploraba en distintos puntos de monte, el agua afloraba a veces en el propio suelo de la vivienda con una sorna balbuciente. La casa estaba situada de tal forma que era un lugar de paso obligado para todas formaciones nubosas del noroeste peninsular. El primer televisor que vimos en Castro lo trajo un emigrante de Alemania, un hombre muy generoso, Rigal, que tenía una hija, María Victoria, tan alta, lista y pelirroja que parecía salida de la pantalla. Allí fue donde vimos por primera vez al Hombre del Tiempo. Mariano Medina, creo que se llamaba. Parecía también un buen hombre, no lo dudo, pero después de hablar de isobaras, de altas y bajas presiones, el puntero de su vara, como la de un mago malo, apuntaba de forma invariable, con una tenacidad inclemente, a la techumbre de nuestra casa para anunciar el próximo paso del Ciclón de las Azores. Y el fenómeno atmosférico, con nombre de boxeador, se presentaba siempre puntual. Descargaba sobre nosotros mares de agua que lo inundaban todo, excepto el pozo.
Por aquel entonces mi padre vivía una mala racha. Trabajaba para una empresa, en las alturas (de la obra, no de la empresa), azotados los andamios por el viento y la lluvia. Tendrían que pasar muchos años, al llegar la jubilación, para que nos confesara que toda la vida tuvo vértigo. El temible Ciclón de las Azores, dirigido por el Hombre del Tiempo, parecía haber venido para quedarse sobre nuestras cabezas. Aquel invierno, mi padre pasó una noche de temporal en vela para reforzar la techumbre, de vigas de eucalipto, que gemía como voz animal. Por la mañana tomó un pocillo de café solo, que era siempre su único desayuno, miró por la ventana hacia la ciudad y pensó en voz alta: "¡Quién me diera unos días en la cárcel!". Mi madre, Carmiña, que tenía un arranque muy lúcido, de su tiempo de lechera, exclamó por su cuenta: "¡Y a mí una temporada en el hospital!". Fue un instante decisivo en mi educación. Ahí entendí el pleno sentido de la ironía popular en la sociedad de riesgo. Nueve meses después, más o menos, nació un nuevo hermano.
El Hombre del Tiempo retiraría su puntero por unos días y apareció un trabajo mejor. Mi padre recibió el encargo de construir otra pequeña casa para unos vecinos, los Valeiro; en este caso, trabajadores en el norte de Inglaterra. A este país también se había ido con su familia uno de mis mejores amigos, de apodo O'Roxo. Camino de la escuela, me dijo: "Mañana me marcho para Inglaterra y tú te quedas aquí". No lo dijo con acritud, sino como un enunciado científico. Eso me dejó muy entristecido. Volviendo a los trabajos de mi padre, al lado de la emergente vivienda de los Valeiro, trazó una mañana temprano un círculo y se puso a cavar. Primero con un azadón. Era tierra negra, buena tierra, que se dejaba trabajar. Luego apareció una capa de xabre, arena barrosa mezclada con piedras. Pegajosa al pico y más pesada para palear. Era un día soleado y mi padre avanzaba tierra adentro con alegre excitación, consciente de que esta vez no peleaba con el vacío. Se olía el agua. Se le oía murmurar. Al anochecer, el manantial ya le lamía las botas. Tenía aquel pozo algo más de dos metros, un poco por encima de su cabeza.
Le dolía la sequía de su pozo. La burla del manantial. Un día trajo a un zahorí. El viejo parecía muy profesional. Recorrió el monte con dos varillas cruzadas que parecían surgir como apéndices de sus manos sarmentosas. En algún momento se detuvo -¡James Lovelock escuchando a Gaia, la diosa Tierra!- y las varillas se estremecieron, a punto de vibrar con excitación. Pero sólo había sido un calambre nervioso. Luego repitió la operación con un colgante de cobre de forma cilíndrica y punta cónica. Nada. El viejo no quiso cobrar. El manantial permanecía mudo, agazapado en alguna parte. El rostro de mi padre se tensó aquella noche cuando en el televisor del bar de Leonor apareció el Hombre del Tiempo con su vara infalible. El puntero, otra vez, encima de nuestra casa.
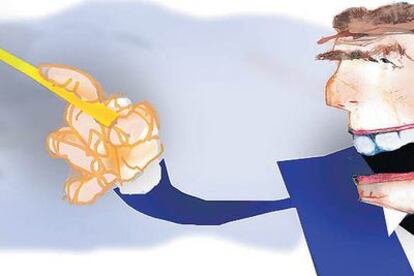
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.





























































