De cuando yo tenía cuatro padres y ocho abuelos
Se podría decir que yo he nacido dos veces. La primera vez lo hice en el número 9 de la calle Mañé i Flaqué, en Sarriá, el 8 de enero de 1933; la segunda, quince días después, en un taxi, cuando una pasajera llamada Berta, después de escuchar al taxista lamentarse de la muerte de su esposa al dar a luz un niño, le dijo: "Lléveme usted a ver ese niño, por favor", y el taxista cambió de trayecto para complacerla.
Septiembre de 1941 en Sant Jaume dels Domenys, un pueblo de la provincia de Tarragona. Un día gris, desapacible, con nubarrones bajos y panzudos. Soy ese niño de pantalón corto y pelo ensortijado, rodillas manchadas de tintura de yodo y bolsillos llenos de patacons, estoy en la viña del abuelo, más allá del caserío de La Carroña y cerca del Mas Marsé. Mientras observo las labores de la vendimia subido a un almendro, me caigo y me lastimo la muñeca y la mano derecha. La abuela Tecla improvisa un vendaje y un cabestrillo para el brazo. Un regalo inesperado; de pronto, este melancólico niño urbanita se siente investido de, pongamos por caso, heroico piloto de caza herido en combate. En los días siguientes, zascandileando por el pueblo, dejándome ver con el brazo en cabestrillo, cultivo secretamente ante los amigos y las niñas una nostalgia de futuro con tal intensidad y fervor que, con el paso del tiempo -entonces no podía ni siquiera sospecharlo- y cierta natural propensión al mito, se convertiría en la expresión de un vago sentimiento de desarraigo y soledad.
En mi ánimo soñador de piloto derribado en combate, las extrañas palabras de la vieja Domitila me tenían intrigado
Alarmada, la abuela añade: ¿Me está diciendo que para entrar en esta escuela mi nieto tiene que cambiar de apellidos?
¡Vaya una birria, abuela! ¡No quiero llamarme Fanega Rico! ¡Silencio!, ordena el señor maestro. ¿O tendremos que probar la palmeta?
Este insidioso niño piloto derribado entre dos familias, con los años acabaría aborreciendo cierta fastidiosa manía identitaria
Quince días después, todavía con el brazo en cabestrillo, porque no consiento que nadie me lo quite, la abuela me lleva de la mano a la escuela del pueblo para inscribirme en el curso. Es al caer la tarde y noto los primeros fríos. Al cruzar la plaza nos topamos con una vieja chafardera que se para ante mí, abriendo mucho los ojos.
¡Ay, qué niño más guapo, Tecla! ¿A quién se parece?, dice con sonrisa meliflua. Y bajando la voz y de costado, para evitar que yo la oiga, añade: Porque a los Marsé no se parece, es natural, y tampoco a los Carbó, para nada. Vaya, que se nota que no es hijo de sus padres, no hay más que verle... Quiero decir que es natural que no se parezca en nada al Pep y a la Berta, como es natural.
Y de inmediato la furiosa respuesta de la abuela:
¡Vete a rascarte la patata, Domitila!
Me parecía asombroso y misterioso este nombre, Domitila. Dejando de lado el asunto de la patata, que parecía un misterio todavía más insondable, lo comparé con el de la abuela y decidí que Tecla era aún más asombroso y divertido. La abuela Tecla era una mujer robusta y decidida, de ojos chispeantes y con una sombra de bigote ralo y lacio, como de bandido mejicano, que al sonreír me fascinaba. Otras cosas tenía la abuela que reclamaban a menudo mi atención, pero en aquel momento, en mi ánimo soñador de piloto derribado en combate y de natural estupefacto, las extrañas palabras de la vieja Domitila me tenían intrigado. Antes de llegar a la escuela ya he formulado la pregunta:
¿Qué ha querido decir esta mujer, abuela? ¿Por qué dice que se nota que no soy hijo de mis padres?
¡Porque la Domitila es una burra! No sabe lo que dice. Tú ni caso.
Pero estaba escrito que ese día tenía que ser el de la revelación. Es un atardecer con sombras aceleradas que amenazan tormenta. No parece un buen día para volar.
Bastante confuso por lo que acaba de decir la Domitila, pero perseverantemente tieso, con el brazo correcta y fervorosamente replegado sobre el pecho y la mente planeando entre nubes de plata y horizontes de esmeralda, el audaz aventurero del aire, camuflado aquí abajo de pulcro y repeinado niño de ciudad, es presentado al maestro de la escuela, el señor Ezequiel. La escuela es grande y luminosa, y ahora está vacía. El niño nunca había visto una pizarra tan larga. La estufa de leña, los pupitres con manchas de tinta, la mesa del maestro sobre una tarima y, detrás, los retratos del Caudillo y del Fundador escoltando al Crucificado, al que le falta un pie. El olor a desinfectante raticida. La camisa azul del maestro y la araña roja bordada en el bolsillo. La abuela solicita el ingreso temporal del niño. Sólo para este invierno, sus padres están pasando una mala racha en Barcelona, mañana hágame usted el favor de sentarle con los demás chicos, señor Ezequiel, es solamente por los tres o cuatro meses que estará a mi cuidado.
Claro, Tecla. Le he visto correteando por ahí y me preguntaba cuándo lo ibas a traer... Imagina el señor maestro que el niño, con sus ocho años, ya estará al corriente de su verdadero origen familiar y de su doble identidad, y por eso cae en la indiscreción al añadir: Pero como todavía no ha sido adoptado legalmente, tendremos que inscribirlo con sus apellidos verdaderos... ¡Chisssttt!, hace la abuela, y el señor Ezequiel se muerde la lengua, aunque ya es demasiado tarde. Ambos intentan hacerse a un lado para que yo no oiga lo que dicen, pero no consiguen gran cosa. El señor maestro tiene una boca fina, delicadas mandíbulas de rumiante y una mirada inane. Alarmada ante lo que acaba de oír, la abuela añade: ¿Me está diciendo que para entrar en esta escuela mi nieto tiene que cambiar de apellidos?
No está legalmente adoptado, ¿verdad, Tecla? Lo sabes mejor que yo, susurra el señor Ezequiel. Por la razón que sea, y es algo que a mí no me incumbe, no se han hecho todavía los trámites, así que, a efectos oficiales, el niño sigue llevando los apellidos de los otros padres, los biológicos, y con ellos debe ser inscrito...
¡Chisssttt!
¿Qué es biológicos? ¡¿Qué quiere decir biológicos, abuela?!
¡Chisssttt!, insiste ella, haciéndose más a un lado junto con el maestro. Estamos hablando de los libros que vas a necesitar, cariño.
Cierto, hablamos de la biogénesis, muchacho, arduas materias cuyo estudio no te corresponde a tu edad, ¿entiendes?, improvisa en tono profesoral el señor Ezequiel.
Yo soy piloto de caza, eso es lo que yo soy, me digo, y allá arriba nada me puede pasar, mientras oigo a la abuela hablando en susurros: Verá usted, es que el trámite de la adopción es muy caro y ahora la familia no puede afrontar ese gasto. ¿Por qué no hace la vista gorda por unos meses, señor Ezequiel? ¿Quién se lo iba a reprochar? Y con esos amigos falangistas que tiene usted...
¡Ay, Tecla, hoy en día se necesitan amigos para todo! Me gustaría ayudarte, pero lo veo difícil. Inscribir al niño significa violar la ley. Mujer, date cuenta, lo que tenemos aquí es, digamos, una anomalía consanguínea.
¡Pero qué cosas dice usted! ¡Ni que fuera una enfermedad fea, o algo que va contra el régimen!
Nada de eso, mujer. Pero los que mandan ahora llevan un control muy estricto, tú lo sabes. Además, ¿de quién es la culpa de esta situación absurda? ¿Por qué sus padrastros, después de tanto tiempo en Barcelona, todavía no han adoptado oficialmente al chico? ¿Qué espera el Pep, tu hijo, el alegre matarratas?
¡¿Qué es padrastro, abuela?!
Porque el niño tiene ya unos ocho años, ¿no?, insiste el señor maestro.
Sí, pero tiene un entendimiento de quince, responde ella. Así que ándese con ojo.
El señor Ezequiel se muestra preocupado. De vez en cuando coge aire sacando pecho y la araña roja se agiganta en su camisa y amenaza con el movimiento. Lleva sobre los hombros una gruesa bufanda de lana un tanto zarrapastrosa, pero viste con extrema pulcritud, se peina con fijapelo y fuma un cigarrillo de hebra muy delgado, curvo y apestoso. Con las preguntas apelotonándose en su garganta, el intrépido aviador acomoda el brazo en cabestrillo a su costado, endereza la espalda y mira al conturbado maestro con los ojos como cuchillas, cabizbajo y ceñudo, tal que si lo fuera a embestir.
De manera que mientras no se formalice la adopción, añade el señor Ezequiel, y en ese momento dedica al presunto nuevo alumno una sonrisa que exhibe dos dientes de plata y la intención de despistarle, aquí en clase se le llamará, siento mucho tener que decirlo, Tecla, se le llamará con sus patronímicos biológicos.
¡No hace falta insultar a nadie, señor Ezequiel!
Seguro que la abuela ha escuchado lo de patronímicos por vez primera en su vida. A ver si me entiendes, mujer, aclara el señor maestro. Hablo de cumplir un simple trámite burocrático. Hay en este asunto una clara alteración paterno filial, una digamos renuncia o dejación identitaria.
¡Ya está bien, cuidado con lo que dice!
El señor Ezequiel ensaya una sonrisa de complicidad conmigo.
Vaya palabrejas que usamos los que nos dedicamos a la enseñanza, ¿verdad, chico? Je je. Bueno, ya has oído a tu abuela, jugamos a decir mentiras.
Usted me quiere confundir, dice la abuela. Pues sepa una cosa. En su colegio de Barcelona, que se llama Colegio del Divino Maestro, nada menos, fíjese bien, el niño no ha tenido ningún problema con los apellidos.
Humm. Me extraña. Con franqueza, Tecla, esto que acabas de decir sí que me parece una mentira.
La abuela resopla. Luego reflexiona y suaviza el tono:
¿Y en clase no podría usted llamarle por el nombre de pila solamente, sin los apellidos?
Pero debo pasar lista, y se pasa lista llamando a los alumnos con su cognombre o patronímico, dice el maestro, y enseguida baja la voz: Uso estas palabras de enciclopedia, Tecla, para que él no entienda. En fin, no insistas, mujer, no se puede hacer nada. Tiene que ser como yo digo.
¿Y qué dirán los chicos al oírlo? Todos le conocen, les extrañará mucho, le preguntarán, querrán saber por qué ahora se llama de otra manera. ¿Y él que dirá? Se burlarán de él.
En clase, no. Yo me encargo. Veamos, los apellidos verdaderos, si no estoy mal informado, son Fonseca Rato...
¡Chisssttt! Fanega Rico, corrige ella, y se queda pensando: Bueno, eso creo.
¡Vaya una birria de apellidos, abuela! ¡No quiero llamarme Fanega Rico!
¡Silencio!, ordena el señor maestro. ¿O tendremos que probar la palmeta?
La abuela cree que voy a ponerme a llorar y me coge la cabeza con sus ásperas manos que huelen a hierba para los conejos, mientras yo insisto:
¡No quiero llamarme Fanega Rico! ¡Quiero llamarme Pete Rice!
No digas tonterías, hijo. Nadie se llama así.
Lo habrá sacado de un tebeo, o de una película, dice el señor maestro. Aunque, bien pensado... ¿De verdad te gustaría llevar ese nombre, u otro parecido? Como si fuera un apodo, digamos.
Claro, dice la abuela animándose con la idea, sería tu apodo. Y cuando el señor maestro pase lista y diga ¡Pete!, tú te levantas del pupitre y dices ¡presente!
¡No lo haré! ¡No me da la gana! ¡Vaya un juego de mierda, abuela!
Perdona, Tecla, dice el señor Ezequiel, perdona pero no es así. Aquí hacemos como en la mili. El alumno no tiene que contestar ¡presente!, tiene que contestar el segundo apellido. Yo le nombro: ¡Pete!, y él responde ¡Rice! Bueno, qué más da, dice la abuela. De todos modos, juraría que los apellidos de verdad son Faneca Roca.
¡Tampoco me gustan, abuela! ¡Ni Faneca ni Roca me gustan!
A saber de dónde proviene el primer apellido, opina el señor Ezequiel, no parece catalán ni castellano. El segundo sí. Mira, quizá no es mala idea, quizá bastaría un mote que se le parezca, un sobrenombre... O sea, digamos que al niño se le conoce por ese sobrenombre. ¿Qué pasaría si le llamamos Peñón en lugar de Roca? Sí, todos le dicen el Peñón, hasta al pasar lista. Sí, podríamos intentarlo...
¿Peñón?, gruñe la abuela, recelando.
Pero el señor maestro se desdice enseguida, un poco amedrentado. No, más vale que no, Tecla. Alguien podría tomarlo por una burla, ¿entiendes?, ahora que estamos reivindicando la Roca con el puñal inglés clavado alevosamente...
¡Déjese de puñales y de puñetas, señor Ezequiel!, corta muy enfadada ahora la abuela. ¡Usted no quiere ayudarnos, y ya está! ¡Usted no quiere que mi nieto aprenda a leer y a escribir! ¡Y este niño perderá un curso por su culpa! ¡Pues que le aproveche!
Y resoplando, la abuela coge mi mano y da media vuelta. De regreso a casa, no contesta a ninguna de mis preguntas.
Después, sentada frente al hogar, en la cocina, reflexiona y acaba claudicando. El niño debe ir a la escuela como sea y con los apellidos o los motes que sean, reales o adoptivos, de tebeo o de película, o inventados los dos, qué más da. La abuela intuye que la identidad puede ser una fantasmada, una deriva imprevista o consentida hacia un camelo, y ese predominio o llamada de la sangre de la que tanto ha oído hablar y discutir, antes y después de la guerra, otro camelo. Ella no podía saberlo entonces, pero este insidioso niño piloto derribado entre dos familias, ocasionalmente feliz con su brazo en cabestrillo y con su brillante historial imaginario, con los años acabaría aborreciendo cierta fastidiosa manía identitaria.
Me gusta pensar que fue por todo eso, y porque me admitieran cuanto antes en la escuela aunque fuera cargando con los otros apellidos, que finalmente ese día la abuela me habló con estas palabras:
Tengo que decirte algo, cariño, creo que ya es tiempo. De todos modos tu madre y tu padre también piensan decírtelo un día u otro. Siéntate a mi lado, aquí, cerca del fuego, vamos a tostar unas rebanadas de pan con ajo y aceite de oliva, que tanto te gustan... Tú eres un niño afortunado, ¿sabes? ¡Resulta que tienes cuatro padres! Cuando eras muy chiquito, recién nacido, tenías otros padres, se llamaban Rosa y Domingo, y ella murió al nacer tú... Pincha el pan con esa horquilla y acércalo al fuego, eso es, muy bien. Sí, tú eres un niño muy afortunado, un niño que vino al mundo con mucha chiripa, porque además de dos madres y dos padres tienes ocho abuelos y quién sabe cuántos hermanos y cuántos primos y primas. ¿A que nunca habías pensado en eso? Pocos niños pueden presumir de tan numerosa parentela. Y nada debes temer en la escuela, no eres ningún bicho raro, así que alégrate de tu buena suerte y cuidado con esa tostada, que se te está quemando... Algún día te contaré cómo fuiste a parar de unos padres a otros, ocurrió hace mucho tiempo, antes de la guerra, es una historia que parece una novela y en ella hay un taxi, un señor que lo conduce y un matrimonio muy triste que ha cogido ese taxi al salir de la clínica donde la mujer ha dado a luz un bebé muerto. La abuela te lo contará con detalle algún día. ¿O quieres que te lo cuente ahora?
El piloto inicia la difícil maniobra de aterrizaje:
Enseguida, abuela. Pero ahora, lo que quiero es la tostada con ajo y aceite.
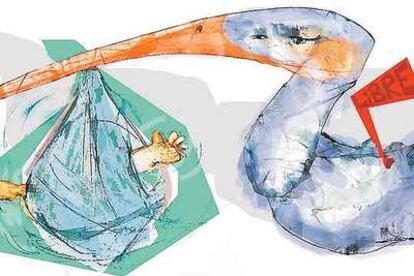

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































