"¡Vengan al teatro a disfrutar, no a ver psicodramas!"

Pocas cosas se pueden esconder detrás de la música. Y menos que nada, turbias intenciones ocultas. A Ruggero Raimondi (Bolonia, 1941) le parece que es así después de 41 años de carrera como bajo barítono y un reconocimiento unánime como gran figura de la ópera. Sabe que la carne de los grandes personajes está en las líneas de cada partitura tras haberse colocado al borde de muchas pasiones, explorado el alma sin límites de los héroes y villanos verdianos, gozado con las óperas de Mozart y Rossini o sentirse aterrorizado junto a los abismos de Boris Godunov. Son sensaciones que le gusta probar una y otra vez a este cantante enamorado de su arte, al que le fascina experimentar ese pálpito entre misterioso y cosquilleante del primerizo y lanzarse a cantar un nuevo papel. Como el pasado domingo, cuando debutó como Dulcamara en L'elisir d'amore, de Donizetti, un título con regusto belcantista que estará en el Teatro Real hasta el 28.
Se presenta con un amplio abrigo verde, una bufanda beis elegantísima y larga, a la medida de su altura impactante. Ríe mientras recuerda con su memoria de notario sus comienzos en Italia y su salto rápido al Metropolitan de Nueva York, donde despuntó una larga carrera. "Del principio me acuerdo; del final, también, pero del medio... nada", afirma al tiempo que pone título, fecha y lugar a los pasos más importantes de su vida.
Ahora le toca meterse en la piel de Dulcamara, un charlatán, un vende burras sin más decencia ni moral que la que le da la medida de su bolsillo y que engatusa a dos jóvenes tórtolos con un elixir que resulta tener el mismo sabor que el vino de Burdeos. "Es un loco peligroso, un buscapleitos extrovertido y falso de esos que yo recuerdo en los años cuarenta y que vendían grasas de animales para la artrosis con un lenguaje y una capacidad de convicción asombrosas", afirma. Lo ha preparado con esmero. "Escribiéndolo en los aviones, letra a letra, y aprendiendo bien a declamarlo", admite con una humildad casi de principiante.
Dulcamara cuadra con muchas épocas, pero especialmente con aquellas en las que se buscan espejismos a buen precio, como ocurre en el pueblo de la Italia de Mussolini al que ha trasladado la acción el director de escena Mario Gas, con la bendición de Raimondi. Le ha dicho que piense en la fauna que retrataban las películas de Vittorio de Sica o Rossellini. "Me ha parecido buena idea y no se pierde la gracia".
Porque Raimondi, desde casos como los de este título belcantista, en otros como los de El barbero de Sevilla, de Rossini, que hizo el año pasado en el Real, o en los más turbios personajes verdianos que son su más refinada especialidad, reivindica el placer explosivo de la felicidad en el teatro. Con Verdi ha aprendido el sentido de muchas cosas: "Es un hombre que me ha ayudado a soñar y que me ha aportado rectitud y moral". Pero al tiempo celebra la alegría y la evasión en su oficio: "Me divierte la ópera y creo que la gente tiene derecho a pasarlo bien. ¡Que vengan al teatro a disfrutar, no a ver psicodramas! No entiendo esa manía de ciertos directores en buscar cosas ocultas, comportamientos que no existen. ¿O es que en nuestra época, somos tan tontos que no entendemos el mensaje de los creadores? ¿Por qué esa obsesión en destruir a Mozart, a Verdi, a Puccini? Que los dejen, todo lo que nos quieren transmitir se puede escuchar en la música".
¿Y desde cuándo algunos nos han tomado por imbéciles a los que hay que explicarles más de la cuenta? "Desde que se implantó esa moda que venía de Alemania y los directores de escena pasaron a mandar en todo", cuenta Raimondi. Él fue testigo de épocas con otros equilibrios de poder. Con los directores de orquesta como reyes absolutos. No era mejor ni peor, era distinto y todo lo ve ahora con distancia, incluso aquellas miradas de Herbert von Karajan, que dejaba en su sitio al más emperifollado: "Era encantador pero también una mirada suya te podía petrificar". Con Karajan no se podía negociar una agenda. Mucho menos decirle que no. "Era implacable, una vez lo hice y no me volvió a llamar. No podías llevarle la contraria salvo si eras José Carreras. Si eras Carreras podías hacer lo que te diera la gana", afirma Raimondi. Pero no por eso deja de reconocerle los méritos y definirle así: "Fue, sobre todo, un genio musical, pero también del marketing y de la intriga política".
Ha estado tan arropado por grandes maestros, desde Karajan a Abbado, pasando por Giulini o Bernstein... que le gusta también rodearse de jóvenes. Nunca les aconseja que huyan. "No hay nada que me cause más placer que escuchar una voz bella, nueva", afirma. Quizá sí, quizá algo que le mantiene pegado al teatro de forma adictiva: "Salir al escenario. Amo salir a escena, el perfume del teatro, el patio de butacas, la gente, la tensión, me hace sentir vivo, me ayuda a pensar rápido, poder experimentar vidas diferentes". Por eso, cuando le preguntan si se retira, no quiere ni planteárselo: "Creo que me vendré con una cama al teatro para que no me echen"."Herbert von Karajan era sobre todo un genio musical, pero también lo fue del 'marketing' y de la intriga política"
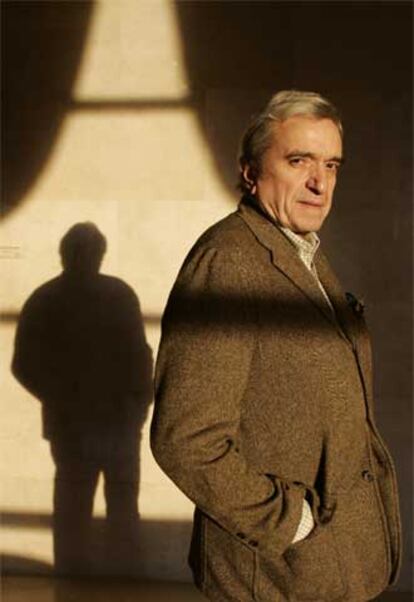
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































