Los orígenes literarios de ‘Perry Mason’
La saga firmada por Erle Stanley Gardner inspiró la serie televisiva de los cincuenta y sesenta, pero también la nueva adaptación estrenada por HBO, que no se parece en nada (por suerte) a su fuente literaria

El abogado de ficción Perry Mason fue creado por un autor de Massachussetts llamado Erle Stanley Gardner. Entre 1911 y 1916, Gardner ejerció de abogado en California, defendiendo a inmigrantes chinos y mexicanos, a la vez que escribía para las revistillas pulp de la época. Como todos los grandes literatos, ESG escribía con solo dos dedos, y lo hacía hora tras hora hasta que los dejaba en carne viva. Pese a que las historias salían de sus magullados dátiles con continuidad churresca, los tres dólares por palabra daban para lo que daban. Hasta que Gardner se sacó a Mason del magín.
La primera novela se llamó El caso de las garras de terciopelo, y pueden hallarla en Iberlibro por 1,80 euros (así de bajo ha caído la novela negra). Apareció en 1933, y está protagonizada por un Mason tentativo, a medio hacer. En ella el abogado habla de un modo más brusco, impaciente, como si sufriese dispepsia y no le sirviesen sal de frutas en ningún lado. De vez en cuando incluso dice “muñeca” y “pimpollo”, algo que el Mason semijesuita futuro ni soñaría en hacer. Se conoce que el autor trató de imbuir a Mason con las características de los detectives hard boiled del momento, los icónicos Marlowes y Spades, siempre abofeteando a pelirrojas pendonas y arrugando el labio superior ante la “podredumbre que infecta esta maldita ciudad” (o algo así). Viendo que aquello no chutaba, el escritor decidió atemperar a su héroe. Hacerle más huevo pasado por agua que duro, por decirlo de algún modo.
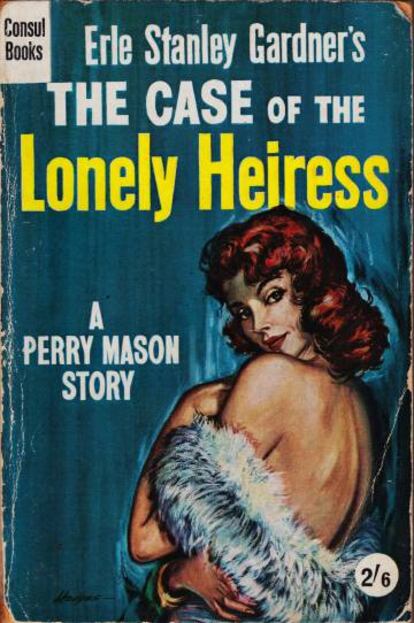
Gardner estableció un patrón fijo para las tramas, que sus lectores amaron y él siempre se negó a alterar. Los clientes de Mason acudían a él con problemas (“I’m in trouble” era una frase típica) y siempre tenían un secreto, que se mantenía oculto a lo largo de la novela. Pero el tipo nunca era culpable, y el secreto era una nimiedad. El verdadero culpable era a menudo un fulano de rictus siniestro, hablar engolado y con nombre compuesto. Gardner odiaba a los esnobs, y la aparición en escena de un nota con bigote de mosquetero y abrigo de astracán, fumando en boquilla y presentándose como Jean-Auguste Grossebite De Les Fleur-de-Lis señalaba inequívocamente al malo. Tras escasas pesquisas y notable cavilar, el abogado no solo desenmascaraba al pretencioso felón, sino que procedía a detallarle al jurado el método empleado, con la compostura y desapego de alguien que lee el dorso de un paquete de cereales.
En una entrevista de mediados de los sesenta, Gardner afirmó que prefería “ritmo, situación y suspense” al “sexo, sadismo y seducción” típicos del género. Su estilo era sencillo pero florido y adverbioso (“dijo, innecesariamente”) y, a veces, parece fusilado de otros autores hasta que recordamos que Gardner fue su inventor. En todo caso, las tramas son adictivas. Uno no se da cuenta y ya tiene la nariz pegada al libro, acompañando a un Mason de gabardina chorreante (el L. A. de Gardner es más lluvioso que la Barcelona de Zafón) quien pasa media vida buscando nombres en la guía telefónica para luego explicárnoslo todo en prolijas escenas judiciales. Muchos juicios y pocos taburetazos; así era Mason.
Gardner se forró con aquello. Al poco de empezar pudo colocarse definitivamente los dos dedos de escribir en la nariz, pues dictaba las obras a un staff de seis secretarias, en Rancho del Paisano, su hacienda californiana. Donde, por cierto, tenía veinte asistentes a su servicio, y todos se dirigían a él como “Tío Erle”. Gardner escribió 80 novelas de Mason (a veces tres en un mismo año; finalizó alguna en seis semanas) y fue superventas hasta su muerte en 1970: 170 millones de libros, que hoy son ya 300. Si añadimos las novelas sin Mason y la no ficción, el total es de 150 obras.
Por añadidura, Gardner no era solo popular entre la ignara chusma, sino que coleccionó lisonjas de las más prestigiosas firmas (Evelyn Waugh, GK Chesterton, Sinclair Lewis, W. Somerset Maugham…). Algunos críticos cenizos, cómo no, describieron lo suyo como “mero entretenimiento”, pero Gardner, que se había autobautizado como “la fábrica de ficción”, dejó que aquellas calumnias se deslizaran por la parte resbaladiza de su rabadilla. Especialmente cuando dio inicio la serie de televisión, de la que era accionista mayoritario, y pingües nuevos dividendos llovieron sobre Rancho del Paisano.

La serie original
El abogado de Perry Mason, la serie de CBS, era muy parecido al literario. Lo interpretaba Raymond Burr, un actor con constitución de gabarra fluvial a quien muchos recordaban como vecino homicida en La ventana indiscreta. Burr, que por culpa de su sobrepeso siempre interpretaba a villanos, gorilas y tipos mayores que él, cambió de registro en Perry Mason. El suyo, como el de Gardner, era un leguleyo prudente, pío y caballeroso que nunca sudaba (debía deshacerse de la excreción mediante algún sistema de evaporación seca), nunca les levantaba la mano a las señoras (por mucho que hiciesen comentarios hirientes sobre su talla de ropa interior) ni echaba mano al revólver. Era un poco como Oscar Wilde: su ingenio lo resolvía todo.
No era el único punto en común con Wilde. Mason no parecía mostrar el menor interés en el sexo opuesto, y trataba a su secretaria, Della Reese (Barbara Hale), como una mezcla de ahijada, novicia, objeto de estudio y robot archivador. Pero un robot, eso sí, al que has pillado cariño por su fría obediencia sintética. El Mason de Burr también parecía dominar el control mental, pues la mayoría de sus criminales regurgitaban extensas confesiones en el estrado con solo recibir una de sus miradas admonitorias.
Pese a su físico, el modoso Burr parecía hecho para interpretar aquel papel. En Hollywood se decía que Gardner había saltado de la silla al verle en el casting, aunque quizás lo que vio fue el abultado cheque por royalties que blandía el ejecutivo de la CBS. Burr se convirtiría en el Perry Mason icónico, y pasaría nueve años de su vida interpretándole en 271 misterios episódicos, más 26 de los telefilmes. Hasta que sufrió aquel accidente que le dejó postrado en silla de ruedas, y… un momento, no. Eso es Ironside.

La serie de HBO
Por el escenario licencioso y turbulento de Los Ángeles de 1931, en plena Gran Depresión, las revistas del sector han comparado el nuevo Perry Mason con Chinatown o Boardwalk Empire, pero lo cierto es que la serie remite al inmortal mundo de Chandler (Raymond, no Bing) o Hammett. Este Perry Mason en modo precuela, interpretado por Matthew Rhys, es un mugriento detective privado que aún no ha pasado los exámenes de derecho. Ni los pasará, si sigue bebiendo de ese modo y empeñándose en sufrir traumáticos flashbacks bélicos en mitad de sus indagaciones. Está divorciado, es un padre más inepto que el McNulty de los últimos días, y su vestuario completo se compone de un traje arrugado con mancha de mostaza, una camisa blanco tiza con cuello séptico y una cazadora vieja que le prestó Indiana Jones.
Mason 2.0 denuesta, masculla y va por el mundo con expresión permanente de zapatos estrechos. Para colmo, tiene querencia por el chachachá horizontal. A los que aún recuerdan la amanerada y glacial cortesía que empleaba con las damas el Mason old school, les espera una notable sorpresa con este modelo actual, que a la mínima de cambio se lanza a practicar coitos contorsionistas más bien sórdidos. Dichas cópulas circenses, conviene apuntar, no son con Della Reese. La eterna asistente soltera de Mason reaparece en la serie de HBO, solo que aquí no es (¿aún?) su secretaria, no se cambia de modelito tantas veces como en la era dorada y, a juzgar por su rictus de irritación ígnea, compra los zapatos en la misma tienda que él.
En cuanto a los casos, se parecen tanto a los antiguos como el Joker de La broma asesina se parecía al de César Romero. En el primer capítulo no han pasado ni diez minutos y ya aparece un niño con los párpados cosidos (bastante muertecito). A Manson le entra tal chungo al verle que tiene que echarse algo al gollete. Y luego algo más. Su socio decide irse de furcias, pero Manson regresa a su choza, llama a su ex, se deprime una cosa horrible, destruye a batazos el cochecito de juguete que había comprado para su hijo y, a los dos minutos de colgar, coloca sobre su clavícula la pierna de su vecina y la emprende con un nuevo twist pélvico. Zumba zumba zumba. Gas mostaza, bayonetas, jerrys destripados (en flashback). Mira ese cuello de camisa, por el amor de Dios. Zumba zumba zumba. Nuevo flashback del infante céreo (en realidad, todo esto no sucede en el mismo episodio; lo he unido, con intención ilustrativa, en un plano secuencia). En pocas palabras: gracias a Dios que Tío Erle no vivió para ver esta sucia maravilla. Ni todos los millones de HBO habrían amortiguado el ictus.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































