Los cuerpos, las palabras y las cosas
Leer a Agamben no es cómodo. No te coloca en una posición confortable. Lo que Agamben te ofrece es una arquitectura compleja, un lugar en el que instalarte a pensar

En 1983 Agamben viajó a San Sebastián, días antes de la muerte de José Bergamín. Quería despedirse de su amigo, de su maestro. Ginevra Bompiani, entonces su compañera, relata que Deleuze y Bergamín eran dos experiencias de amistad determinantes en la vida y el pensamiento de Agamben.
Asistí a un seminario suyo en Sevilla en 1995. Agamben solía acudir a los toros y ese año decidió cambiar la tarea por unas lecciones en torno al pensar, al momento en que empieza el pensamiento. Yo apenas había leído algunos de sus textos en la revista Archipiélago. Hubo una “simpatía” inmediata por un discurso que conjugaba, a la vez, a José Bergamín y Walter Benjamin, los situacionistas y los flamencos, la necesaria desaparición de las imágenes y el eros violento del baile. Seguro que encontrar ese campo de afinidades fue lo que me llevó a leer sistemáticamente su obra.
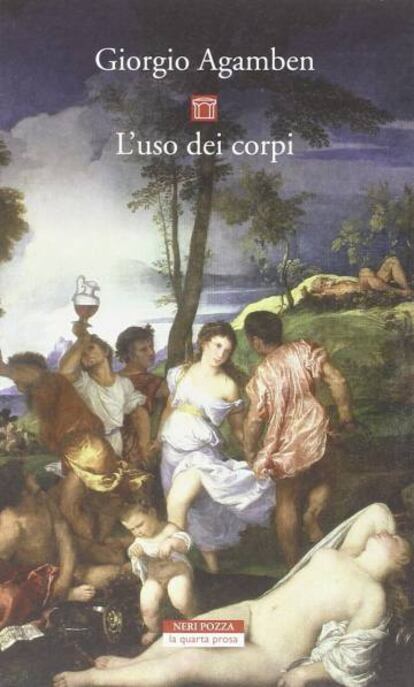
Leer a Agamben no es cómodo. No te coloca en una posición confortable. Como lector no te conviertes de inmediato en clase antagonista, ni subalterno ni cualquier otra figura política desafiante con que echarte a la calle feliz de haberte conocido. Sus críticas averiguaciones sobre la realidad no tienen la forma de la receta, ni te proporciona fichas con las que armar un discurso ocasional ni te regala imágenes de propaganda alguna. En realidad, lo que Agamben te ofrece es una arquitectura compleja, un lugar en el que instalarte a pensar, una biblioteca en la que sus arqueologías, lecturas filológicas y excursos te obligan a replantearte las cosas. Sencillamente construye pequeñas estancias para que el pensamiento tenga lugar.
También edificios. Su trabajo mayor, los nueve volúmenes publicados bajo el título de Homo sacer, proponen una relectura total del hecho humano (Auschwitz como paradigma del derecho, la consideración del capitalismo como una religión, los fundamentos teológicos de la economía y la primacía de la liturgia sobre la teología, la producción de formas-de-vida), desarrollando una arqueología que, si bien, bebe directamente de Michel Foucault y su biopolítica, resitúan en el mundo las relaciones de los cuerpos, las palabras y las cosas.
Su relectura de lo sagrado le lleva a redefinir el contrato del hombre con los hechos materiales. De la mano de una óptica benjaminiana, podíamos decir, del legado de Aby Warburg, entiende que las imágenes y el arte son parte de ese contrato. Los efectos de esta mirada legal sobre las cosas son determinantes. Así la iconoclastia del DAES es una suerte de idolatría o, como intento reflejar en la exposición Sacer, el martirio de las cosas, la destrucción de imaginería de nuestra Guerra Civil responde a la misma religiosidad, a la misma economía que las sacaba en procesión, con tanta fiesta y tanto gozo.
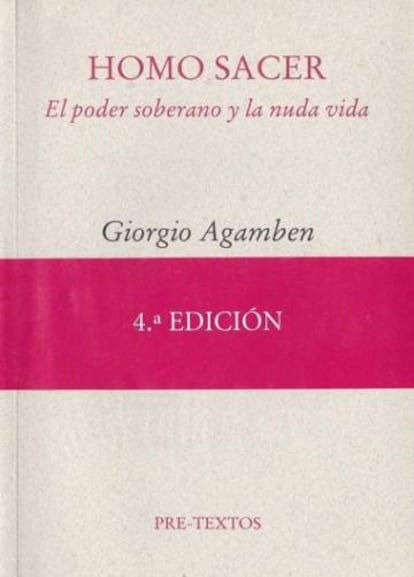
Agamben nos había señalado ya la importancia del imaginario de la guerra civil española en cuanto modelo para atender a la guerra civil mundial del presente. En Stasis, la guerra civile come paradigma político, relee la paz aparente en que vivimos como una guerra civil encubierta. El filólogo Agamben siempre ha dudado de las palabras y, como Karl Kraus, habla de la perversión periodística de la escritura convertida en mera mercancía de la comunicación. En Idea de prosa, libro dedicado a Bergamín precisamente, analiza el gesto de darse la paz, ese estrecharse las manos que esconde el otium latino: lo vacío, lo vano. Entonces la paz exige, para reconocerse, la guerra. Digamos que es un hueco entre dos llenos; y ¡es terrible que necesitemos de la guerra para obtener la paz! Y así, el intercambio de funciones entre policía y terrorismo —¡nuestros famosos títeres de cachiporra!— o la naturalización de las muertes en el Mediterráneo —¡se los tragó el mar!— cuando, de facto, es un crimen que “nosotros” cometemos contra refugiados e inmigrantes. Cuando empecé, con Santiago Eraso y Joaquín Vázquez, el proyecto Tratado de paz, una arqueología de las imágenes de la pacificación, sin duda, estábamos sentados en una habitación construida por Agamben.
Estos días estoy leyendo L’uso dei corpi, última publicación del Homo sacer. En 2004 Agamben volvió a Sevilla. Le acompañé a comprar en CD sus viejos discos de flamenco. Me hacía una pregunta, casi mitológica, sobre el gesto del cantaor. La relación entre el cuerpo, la voz y la palabra le parecían una revelación política, eficaz e improductiva al mismo tiempo.
Pedro G. Romero es artista. Curador de Sacer, el martirio de las cosas para el Espacio Santa Clara de Sevilla y comisario de Tratado de paz para DSS2016.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































