El extraordinario viaje de las cenizas de Pirandello y otros recuerdos de Camilleri
Se publica en castellano ‘Ejercicios de memoria’, un libro dictado por el escritor italiano en los últimos años de su vida en el que rememora los momentos clave de su vida, ilustrados por artistas como Alessandro Gottardo, Gipi o Lorenzo Mattotti. Babelia adelanta el primer capítulo

Un breve preámbulo necesario. En diciembre de 1936, cuando Luigi Pirandello falleció en su casa de Roma, sus familiares hallaron en un cajón un papel con unas pocas líneas escritas a mano: eran sus últimas voluntades. Pirandello deseaba que su cuerpo fuera incinerado y que las cenizas se llevaran a Agrigento, al barrio de Caos, donde tenía una pequeña parcela en la que se alzaba su casa natal junto a un gran pino, en una loma desde la que se divisaba el mar. Quería que sus cenizas se enterraran entre las raíces del pino o, en caso de que no fuera posible, se echaran al «gran mar africano». Si no podían incinerarlo (en aquellos tiempos la Iglesia era sumamente hostil a esa práctica), solicitaba que las exequias se hicieran con un coche fúnebre de tercera categoría, que nadie más que sus familiares siguiera al féretro y que después lo sepultaran envuelto en una sábana directamente en la tierra.
Cuando un alto jerarca fascista leyó aquel papel se quedó lívido. Era la época en que muchísimos intelectuales pedían que los enterraran vestidos con la camisa negra fascista.
—Se ha ido dándonos un portazo en las narices—murmuró el jerarca.
Acertaba y se equivocaba al mismo tiempo. Pirandello se había ido dando un portazo en las narices, sí, pero no al fascismo, sino a la propia vida. Tras superar infinitas dificultades, sus hijos lograron incinerarlo y las cenizas se guardaron en un ánfora griega preciosa que se encontraba en casa del escritor desde tiempo inmemorial y que posteriormente se depositó en el cementerio de Campo Verano. Fin del preámbulo.
Pasamos a 1942, cuando cinco bachilleres de Agrigento (Gaspare, Luigi, Carmelo, Mimmo y yo mismo) solicitamos una audiencia con el secretario federal de los grupos de combate fascistas de la época, un hombre rudo y expeditivo. Nos presentamos de uniforme, hicimos el saludo romano y nos quedamos clavados delante de su mesa en posición de firmes. El secretario federal contestó someramente a nuestro saludo con la mano izquierda, puesto que en la derecha tenía una hoja que leía con suma atención. Siguió leyendo un buen rato, luego dejó el papel, nos miró y nos preguntó:
—¿Qué queréis?
Habló Gaspare en nombre de todos:
—Camarada secretario federal, hemos venido a solicitar que las cenizas de Pirandello, actualmente en Roma, sean trasladadas aquí, a Agrigento, como era su voluntad. No queremos que Pirandello...
El secretario federal lo interrumpió dando un manotazo en la mesa y se levantó.
—¡No os atreváis a hablarme de Pirandello, tarugos! ¡Pirandello era un antifascista asqueroso! ¡Largo de aquí, dejad de tocarme los cojones!
Ejecutamos un saludo romano perfecto, dimos media vuelta y salimos de allí humillados y abatidos.
En 1945, una vez liberada Italia del fascismo, los mismos cinco, ya universitarios, nos presentamos, esa vez de paisano, ante el delegado provincial de Agrigento, que nos recibió con cordialidad.
—¿En qué puedo ayudaros, queridos muchachos?
Una vez más, Gaspare tomó la palabra:
—Señor delegado provincial, nos gustaría que las cenizas de Pirandello, actualmente en Roma, fueran trasladadas a Agrigento para...
—Huy, no —lo interrumpió el delegado provincial—. ¡De ninguna de las maneras!
—¿Por qué? —me atreví a preguntar yo.
—Porque Pirandello fue un fascista convencido, mi querido muchacho. Ni hablar del asunto.
Nos estrechó la mano y se despidió de nosotros.

Lo mejor era que los dos tenían razón, tanto el secretario federal como el delegado provincial; a decir verdad, la relación de Pirandello con el fascismo había sido cuando menos irregular.
En 1924, justo después del secuestro y asesinato del político socialista Giacomo Matteotti, Pirandello solicitó directamente a Mussolini el carnet del Partido Fascista, un gesto a contracorriente que suscitó el desdén de muchos antifascistas, si bien cuatro años después tuvo una violenta discusión con el secretario nacional del partido, al término de la cual rompió el carnet y se lo tiró encima del escritorio. No contento con eso, se arrancó la insignia del ojal, la tiró al suelo y la pisoteó. Transcurridos unos años, sin embargo, no rechazó su nombramiento como miembro de la Real Academia de Italia, aunque poco después ya iba por ahí hablando mal de Mussolini y calificándolo de «hombre vulgar». Cuando en 1934 recibió el premio Nobel, el duce ni siquiera le mandó un telegrama de felicitación. La relación entre ambos parecía ya completamente rota, si bien en 1935, en un discurso de celebración de la campaña de Etiopía, Pirandello no dudó en referirse a Mussolini como «un poeta de la política». Aun así, al año siguiente volvía a ser de nuevo antifascista.
Pero volvamos a la posguerra. En 1946, en las primeras elecciones generales, salió elegido diputado por la Democracia Cristiana un siciliano de gran valía, el profesor Gaspare Ambrosini, que daba clase de Derecho Constitucional en la Universidad de Roma. Su competencia lo llevó a ser uno de los padres de la Constitución, de modo que decidimos mandarle una carta en la que explicábamos nuestras intenciones, esto es, trasladar las cenizas de Pirandello a Agrigento para cumplir así sus últimas voluntades. A fin de darnos importancia, escribimos la carta en una hoja que mi amigo Gaspare había encontrado por casualidad y que llevaba un membrete que rezaba “Corda Fratres-Asociación Universitaria”. Después de haberla enviado, nos enteramos de que la Corda Fratres había sido una asociación universitaria muy próxima a la masonería y que el fascismo la había abolido. Gaspare Ambrosini nos contestó de inmediato aceptando nuestra petición, nos tuvo constantemente informados de sus progresos y, en cuestión de unos diez días, logró que localizaran el ánfora en el cementerio de Campo Verano y se la entregaran, para lo que tuvo que superar infinidad de obstáculos burocráticos. Transcurridos diez días más, nos anunció que iba a llegar a Palermo en un avión que había puesto a su disposición el ejército estadounidense. Sin embargo, el avión no llegó, ya que, cuando el piloto se enteró de que, además de al pasajero, tenía que transportar las cenizas de un difunto, se negó a despegar. Ni corto ni perezoso, el pobre Ambrosini consiguió que le hicieran una caja de madera para guardar la urna, donde la protegió con papel de periódico arrugado y emprendió el largo viaje en tren de Roma a Palermo, que duraba como mínimo dos días. Antes de salir, nos comunicó que en cuanto llegara daría señales de vida.
En un momento dado del viaje, Ambrosini tuvo que ausentarse para ir al servicio y cuando volvió a su asiento no vio la caja: había desaparecido. Desesperado, se puso a buscar por todos los compartimentos, abarrotados de gente, hasta que por fin dio con tres individuos que habían puesto la caja en el suelo y estaban echando una partida de cartas encima del muerto. Consiguió recuperarla y a partir de entonces la llevó bien agarrada sobre el regazo. Mientras tanto, nosotros fuimos a hablar con el director del Museo Cívico, que se mostró dispuesto a acoger la urna funeraria hasta que concluyeran los trámites para enterrarla debajo del pino. Todo aquello lo habíamos organizado nosotros sin pedirle nada ni al alcalde de Agrigento ni a ningún otro representante institucional y sin difundir la noticia del traslado de las cenizas. No obstante, la mañana en que llegó el vagón automotor que Ambrosini había solicitado en Palermo, la gran explanada de delante de la estación estaba absolutamente abarrotada.
De acuerdo con nuestras previsiones, el cortejo de la estación al museo debía estar compuesto por Mimmo y Carmelo en cabeza, seguidos por Gaspare y por mí, que llevaríamos el ánfora sosteniéndola cada uno de un asa, y detrás podía sumarse quien lo deseara.
Ambrosini nos esperaba en el vagón automotor. Sin embargo, cuando yo iba a subir, junto con los demás, me detuvo el comisario de Seguridad Pública y me dijo:
—Este cortejo no se puede llevar a cabo. Su Excelencia el obispo ha telefoneado hecho una furia al jefe superior de la policía, así que, mientras no me den vía libre, no podéis moveros.
Yo conocía al obispo Giovanni Battista Peruzzo, así que, ni corto ni perezoso, me fui a verlo. Discutimos un poco, pero siguió en sus trece. Y entonces se me ocurrió una gran idea.
—¿Y si metemos la urna en un féretro normal y corriente?
—En ese caso, no tendría nada que objetar—contestó el obispo.
Me fui corriendo a ver a un fabricante de ataúdes.
—Necesitaría alquilar un féretro —le dije. Me miró completamente perplejo.
—Pero es que los féretros no se alquilan...
Le expliqué de qué se trataba y me contestó que sólo tenía disponible un ataúd infantil. Me lo enseñó. A simple vista calculé que el ánfora entraba sin problemas. Me acompañó a la estación con la camioneta en la que transportaba el féretro. Una vez dentro del vagón automotor, abrimos la caja de madera; el ánfora estaba intacta y la traspasamos al pequeño ataúd. Y así el cortejo pudo llegar por fin al museo.
Entre aquellas cuatro paredes, las cenizas de Pirandello pasaron años y años, olvidadas.
Posteriormente, un nuevo comité decidió convocar un concurso nacional para erigir un monumento fúnebre al pie del pino. El ganador fue el escultor Marino Mazzacurati, que hizo una obra bellísima limitándose a recoger una gran roca que había en las inmediaciones y darle cuatro golpes de cincel para adecuarla. En la parte delantera colocó una pieza de bronce con dos máscaras pequeñas, la trágica y la cómica, el nombre de Luigi Pirandello y las fechas de su nacimiento y su muerte. Por detrás hizo un hueco profundo en el que introdujo un gran cilindro de cobre con una tapa. En una ceremonia solemne, las cenizas del ánfora se traspasaron al interior del cilindro, y el hueco se cubrió con una piedra que después se selló con cemento.
El asunto parecía cerrado desde hacía mucho cuando, unos diez años después, un vigilante del Museo Cívico se percató de que en el ánfora griega quedaban todavía cenizas pegadas a las curvas internas, a la altura de las asas.
¿Qué hacer? El director del museo, que se llamaba Zirretta, decidió que aquellos restos debían meterse también en el cilindro que estaba en la tumba, de modo que se dirigió a Caos seguido de un maestro de obras y el vigilante. El maestro de obras retiró el cemento, apartó la piedra y sacó el cilindro. Mientras tanto, Zirretta había extendido en el suelo un papel de periódico que había afianzado con cuatro piedras y luego había vertido encima los residuos de las cenizas rascando el interior del ánfora con una ramita. Una vez abierta la tapa, sin embargo, se dieron cuenta de que el cilindro estaba lleno hasta el borde y de que era imposible que aquel puñado de cenizas cupiera. Así pues, devolvieron el cilindro a su sitio, seguido de la piedra, y el maestro de obras la selló de nuevo con cemento. No quedaba otra solución más que echar el resto de las cenizas al mar. Zirretta retiró las piedras del papel de periódico, lo cogió con ambas manos y anduvo hasta el margen de la loma. Una vez allí, le pareció necesario pronunciar algunas palabras a modo de ritual, así que empezó a declamar:
—Oh, gran mar africano...
Pero una repentina ráfaga de viento le lanzó el papel contra la cara. Una parte de las cenizas acabó en la boca de Zirretta y el resto en su ropa. No tuvo más remedio que escupir y sacudírselas de encima.
Y entonces, por fin, las cenizas de Pirandello alcanzaron la paz eterna.
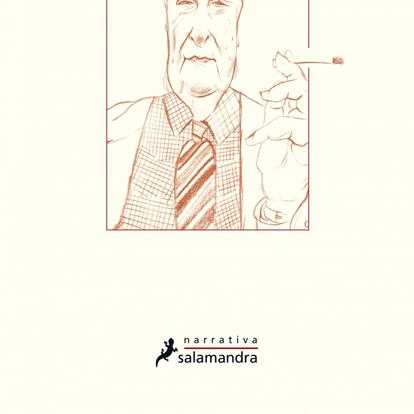
Ejercicios de memoria
Andrea Camilleri. Con ilustraciones de Alessandro Gottardo, Gipi, Lorenzo Mattotti, Guido Scarabottolo y Olimpia Zagnoli
Traducción de Carlos Mayor
Salamandra, 2020
208 páginas. 16 euros
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































